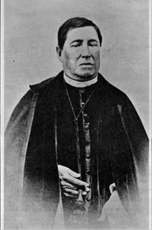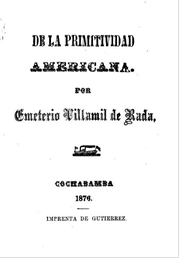A la memoria de Carmen Beatriz Loza
La anécdota es de sobra conocida. Viejo y desesperado, un buen día de agosto 1876, Emeterio Villamil de Rada habría decidido suicidarse en las cálidas playas de Río de Janeiro, llevando consigo sus investigaciones, sus secretos y, muy posiblemente, todos sus escritos (Gazeta de Noticias, 06.06.1876), pues, durante largos años, había estado trabajando en una obra ambiciosa, titulada La lengua de Adán, a través de la cual pretendía demostrar los orígenes primigenios del aymara.1
Aquel hombre pasó a la historia como un solitario, extravagante e incomprendido. Aunque su figura haya hecho correr bastante tinta, su trabajo continúa siendo poco estudiado y, en el mejor de los casos, es tomado como un ejemplo más de sus excentricidades (Souza, 2016, p. 17).2 Nicolás Acosta, en la única biografía contemporánea existente (1888), incluía libertades e inexactitudes que se repitieron hasta el cansancio. A principios del siglo XX, el padre Nicanor Aranzáes retomaba aquellos datos y los reproducía en su Diccionario histórico del departamento de La Paz (1915), aunque sin mencionar los trabajos de lingüística. Y, en su prólogo a la edición de 1939, Gustavo Adolfo Otero exageraba algunos de los rasgos más novelescos de su vida. Además, muchas de estas aproximaciones vieron sus textos como una «curiosidad literaria» y olvidaron que su principal interés era científico -a pesar de que las aseveraciones fuesen o no erróneas-.3 Por lo tanto, obviaron las intenciones de Villamil de Rada y desnaturalizaron su vocación al desligarlo de su contexto inmediato. En el fondo del mar, tal vez se hallen las respuestas a muchas de las preguntas que ha suscitado a lo largo de casi dos siglos. Pero aún quedan pistas sobre su recorrido intelectual y, en particular, sobre los distintos autores que, junto a él, constituyeron los pilares de la lingüística andina, en Bolivia, durante la segunda mitad del siglo XIX.
En efecto, en una reseña a la más reciente edición a La lengua de Adán (2016), Carmen Beatriz Loza apuntaba la relevancia que tuvieron estas teorías para las élites letradas paceñas y, en particular, para los aymaristas, «lectores ideales» de su obra. Este círculo, compuesto por notables de los Yungas y de La Paz, congregó a los interlocutores privilegiados de Villamil de Rada (Loza, 2017, p. 310),4 a quienes les dedicó un apéndice para «su uso y recreo».5 Por lo tanto, siguiendo esa línea, este artículo busca reconstruir algunas discusiones sobre el quechua y el aymara que permiten entender el libro dentro de un escenario más amplio, puesto que el sorateño tuvo contacto con muchos de sus pares, quienes lo leyeron y comentaron con atención. Es más, poco antes de su muerte, apareció De la primitividad humana (1876) -el único texto teórico que pudo ver publicado-,6 auspiciado por Miguel Suárez Arana, su principal mecenas. Hacía tiempo que eran colaboradores y Villamil de Rada se encontraba bajo sus órdenes en Brasil, donde fungía como representante comercial de la poderosa Casa Suárez, dedicada a la producción y exportación de goma. A pesar de reconocer que tuvo que dejar parte de sus proyectos por cumplir su deber, en el opúsculo, se asombraba por la buena acogida que sus teorías habían recibido en La Reforma y en «otros periódicos de Bolivia» (Villamil de Rada, 1876, p. 1), aunque también se lamentaba por la falta de respuesta de Nataniel Aguirre, entonces ministro de Instrucción de Bolivia, a quien le habría rogado que sirviera de intermediario «ante la juventud ilustrada» (Villamil de Rada, 1876, p. 4).
Unos meses después, la prensa local anunciaba rumores de su deceso. Ante la confirmación a principios de 1877, muchos redactores expresaron su consternación y decidieron rendirle homenaje.7 El resultado fue la aparición por fascículos de La lengua de Adán en el diario paceño El Titicaca desde marzo de ese año (Soto Velasco, 2023). Así, este documento ya circulaba entre los cenáculos literarios y científicos más de dos lustros antes de lo que se suele datar su aparición, en 1888. Indudablemente, esas ideas se estaban discutiendo con cierta seriedad desde, por lo menos, 1873 (La Reforma, 14.04.1873) y el mismo Villamil de Rada (1876, p. 1) decía haber pedido de vuelta sus primeros esbozos a Benedicto Medinaceli e Isaac Escobari en una fecha tan temprana como 1872.
El fervor de estas investigaciones quedaba probado en el breve panorama que realizó Nicolás Acosta para la edición de 1888. En su prólogo, el sabio irupaneño pasaba revista a los principales nombres que animaron las discusiones y, al mismo tiempo, desempolvaba algunas obras que habían quedado en el olvido. En una verdadera muestra de erudición, mencionaba las contribuciones de Jerónimo de Oré, Ludovico Bertonio - rescatado, en parte, por Vicente Ballivián y Roxas en su Archivo boliviano de 1872- o Diego de Torres Rubio, durante el periodo colonial, además de Vicente Pazos Kanki y, luego, de algunas otras grandes figuras republicanas. Más aún, esta voluntad de recuperar las lenguas indígenas americanas fue un fenómeno que se expresó a nivel transcontinental y que no solo convocó a intelectuales locales, sino que también interesó a distintos círculos europeos que fomentaron las investigaciones en esa dirección (Arenas Deleón, 2021).
La intención de este artículo es poner en contexto la aparición de La lengua de Adán e inscribirla dentro de un panorama más amplio sobre los discursos en torno al quechua y al aymara para entenderla como un eslabón dentro de los debates que se estaban dando en aquel entonces. Por ende, las siguientes líneas se centran en los principales hitos de una emergente lingüística andina en la Bolivia decimonónica. El tema llamó la atención de personajes tan diversos como Honorio Mossi (1819-1895), Carlos Felipe Beltrán (1816-1898), Isaac Escobari (1840-1889) o el ya mencionado Villamil de Rada (1804-1876), y alimentó debates que dieron lugar a numerosas reimpresiones, como también a la elaboración de diccionarios, libros y folletos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Su objetivo es demostrar la vitalidad de estas cuestiones al interior de determinados espacios letrados, para probar que las teorías expuestas por el sorateño no eran «obras de ficción», sino que al contrario estaban destinadas a contribuir a las discusiones como un gesto de reacción en contra del cada vez más popular darwinismo. Me gustaría poder demostrar que, como respuesta, estos intelectuales impulsaron una suerte de creacionismo científico que hacía de la lingüística una de sus principales herramientas y que sus ideas circularon con fluidez dentro y fuera de Bolivia.
1. HONORIO MOSSI Y EL LENGUAJE DE ADÁN (1861-1862)
En una lectura hecha en la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz en 1906, el joven escritor vallegrandino Emilio Finot le reprochó a Gabriel René-Moreno no haber incluido algunos títulos en su Ensayo de una bibliografía general de los periódicos de Bolivia, 1825-1905, editado un año antes, en Santiago de Chile. Entre los documentos que citaba Finot, se encontraba una revista publicada en Cochabamba entre octubre de 1861 y septiembre de 1862. Su nombre era El Lenguaje de Adán y su editor, el cura italiano Honorio Mossi.
Aun cuando la consideró como de «corta existencia y escasa importancia» - limitándose a reproducir brevemente su programa y un poema firmado por el sacerdote orureño Carlos Felipe Beltrán-, se trató de uno de los textos más significativos de la filología andina que comenzaba a surgir en Bolivia. En la noticia que dieron Paul Rivet y Odile Rodríguez (1946), sostuvieron que no lo pudieron consultar y que su única aproximación fue a través de Finot, quien decía haber adquirido el texto de las manos del propio Beltrán. Sea como fuere, desde entonces, el documento no ha sido estudiado ni citado y el nombre de su promotor ha aparecido escasamente en investigaciones al respecto.8
Eso no impedía que el padre Honorio Mossi de Cambiano (también llamado Miguel Ángel, después de su secularización en 1870) hubiera sido un curioso autor que transitó gran parte de Bolivia y del norte de Argentina a lo largo de su vida. Llegó junto a un importante grupo de franciscanos que se instalaron en Tarija y fundaron una misión entre los tobas del Pilcomayo (Barrio, 1916, p. VII). Sus pasos lo llevaron a familiarizarse con las lenguas locales desde muy temprano y, durante sus estancias en el Chaco -y sus idas y venidas entre Potosí, Sucre y otras ciudades y pueblos bolivianos-, difundió el grueso de su producción, dentro de la cual se contaban ensayos filológicos, diccionarios y gramáticas (Battista, 2022).
La revista mensual que editó en Cochabamba tuvo 12 números y se publicó siempre el cinco de cada mes.9 Su principal objetivo fue dar a conocer la Clave harmónica de Honorio Mossi, subtitulada:
Concordancia de los idiomas en la que se esplica el valor y signification de los elementos alfabéticos de todos los idiomas de un modo matemático y metafísico, por cuyo medio se comprehenden el valor y signification de todas las palabras de los idiomas de un modo intrínseco, filosófico e infalible (Rivet & Rodríguez, 1946, p. 672).
El documento había aparecido en la capital de Bolivia unos años antes, en 1859, y volvería a ser publicado, con ligeros cambios, en 1864, en Madrid.10 En la carátula de esta segunda edición, Mossi se presentaba a sí mismo como «misionero apostólico de Bolivia, ex-definidor, predicador general ex-jure, miembro invitado de la Sociedad de la Lengua Universal de Madrid, autor de El árbol de la vida o Teología mística y de varias otras obras».
La premisa que defendía en esta «concordancia» y que orientaría su labor a lo largo de su vida era la unidad de las lenguas y, por lo tanto, un origen común a todas ellas que, por supuesto, sería el idioma dado por Dios al hombre. Uno de sus primeros comentaristas locales fue el historiador potosino Manuel José Cortés, cuya reseña apareció en el número inicial de El Lenguaje de Adán. Su reproducción venía acompañada de una respuesta del propio Mossi, que aprovechaba la ocasión para debatir y explicar mejor sus ideas. Con cierta cautela, Cortés apuntaba algunas inconsistencias en las teorías del cura, al mismo tiempo que admitía no tener la formación suficiente para poder argumentar con mayor holgura y aseguraba que este tipo de escritos encontraría una mejor recepción en Europa.
En efecto, el desarrollo de estas conjeturas debe ser entendido como parte de un proceso iniciado a finales del siglo XVIII y que cobró una relevancia definitiva a lo largo del XIX. El «descubrimiento» del sánscrito significó un aliciente para la emergencia de la lingüística, lo que despertó el interés y la fascinación de diversos círculos científicos y letrados, ya que brindó «una nueva lengua emparentada con las clásicas tradicionales (griego y latín) y con las lenguas cultas europeas, lo que favorecía la constitución de la hipótesis indoeuropea» (Pajares, 1983, p. 42). Mossi estaba al tanto de las discusiones que se llevaban a cabo en aquel momento y su incorporación a la Sociedad de la Lengua Universal de Madrid con motivo de la publicación de la Clave harmónica, sin duda, lo probaba. Esta asociación estaba abocada al estudio y a la potencial creación de una nueva lengua, con pretensiones universalistas. Alrededor del proyecto, que también acogió las teorías del cura de Cambiano, se encontraba un reconocido conjunto de intelectuales de diversas partes de España, como Bonifacio Sotos Ochando y su discípulo Lope Gisbert -precursores del esperanto- o Pedro Mata, autor de un Curso de lengua universal dedicado a la lengua artificial (1861).
Gran parte de sus postulados se fundaba en la idea de un idioma cuyas letras pudieran ser, al mismo tiempo, categorías analíticas. Por ejemplo, en la Clave harmónica, Mossi establecía «relaciones filosóficas por las letras». Cada una de las diez seleccionadas tras un proceso de simplificación tenía también una suerte de valor simbólico intrínseco.
Esto implicaba una correspondencia entre números y letras que resumiría todos los alfabetos, en una operación que el autor llamó «reducción». Inspirándose en las «ciencias que versan sobre objetos necesarios», Mossi proponía un enlace con las «ideas puras», que fueran más allá de la simple materialidad del término designado, a partir de la elaboración de un alfabeto «racional y filosófico» (1916, p. 143; véase también El Lenguaje de Adán, 05.06.1862).
Cuadro 1 Relaciones filosóficas significadas por las letras
| Número | Letra | Significado |
| 1 | A | extensión |
| 2 | E, I, J, H | atingencia |
| 3 | O, V, U, B, P | substancia |
| 4 | C, K, Q | existencia |
| 5 | T | Junta |
| 6 | L | Sutileza |
| 7 | M | Unión |
| 8 | N | Entidad |
| 9 | R | División |
| 10 | S | Volumen |
[Todas las letras que están bajo el mismo número tienen la misma significación] Fuente: El Lenguaje de Adán, 06.05.1862
En los estatutos de la Sociedad de la Lengua Universal, se avanzaba algo similar, especialmente en el anexo destinado a la gramática firmado por Sotos Ochando. Aunque no se proponía una síntesis tan radical, se sugería un alfabeto compartido entre el francés y el castellano. A la par, los socios también se comprometían a trabajar en «nomenclaturas científicas» y en categorías analíticas aplicables, según ellos, a todas las lenguas existentes. El planteamiento captó el interés de la recién fundada Sociedad Lingüística de París que, luego, apoyaría la investigación de las lenguas andinas, como el puquina (1894) y aquellas de la familia pano (1889).11 Sin embargo, y a pesar de las similitudes, el cura de Cambiano nunca se mostraría de acuerdo con estas teorías y se pronunciaría en contra de ellas en La clave harmónica. Más aún, no dudaba en declarar que el libro:
[…] que se estampó en aquellos días, habrá quitado de sus ojos algunas cataratas que le impedían ver [a Bonifacio Sotos Ochando] con claridad lo que hay de positivo en las lenguas hechas, como se dice, por hombres rudos e ignorantes de tanta filosofía cual se pide para formar una lengua universal. (Mossi, 1916, p. XII)
Entonces, aquel distanciamiento entre Mossi y la Sociedad de la Lengua Universal residía en la falta de reconocimiento de la nobleza que podía tener una lengua indígena como el quechua.
A pesar de estas diferencias, la dimensión filosófica de estas operaciones se encontraba en el corazón de sus preocupaciones, puesto que el conocimiento tanto de la verdad como de la realidad estaban, para él, absolutamente condicionados por el idioma. Su postura era, en parte, una respuesta a la obra del cura vasco Pedro Pablo Astarloa, cuyos Discursos filosóficos sobre la lengua primitiva, aunque permanecieron inéditos hasta 1883, inspiraron a historiadores y filósofos como Juan Antonio de Zamácola. Sus comentarios, titulados Perfecciones analíticas de la lengua bascongada e imitación del sistema adoptado por el célebre ideologista don Pablo de Astarloa en sus admirables
«Discursos filosóficos sobre la primitiva lengua» (1822), permitieron una tímida difusión del trabajo de Astarloa, sobre todo entre intelectuales vascos reunidos en sociedades como los Amigos del País (Juaristi, 1992, p. 342). Por lo tanto, resultaba por demás asombrosa la familiaridad con la que el cura criticó el «sistema de Astarloa» en los dos últimos números del Lenguaje de Adán y que podía deberse al hecho de que este conocimiento haya sido, sobre todo, difundido entre clérigos ilustrados. La propuesta «consistía en la atribución de un significado gramatical a cada sonido o letra, o bien […] en la elevación de cada fonema al rango de morfema» (p. 32), pero, al hacerlo, también establecía la superioridad de la lengua vasca por sobre «la teutónica, ilírica, céltica, scítica [sic], tártara, índica, aramena, copta [y] otras que como lenguas madres en común sentir de los sabios se hallan en posesión de haber sido primitivas en sus respectivas naciones» (El Lenguaje de Adán, 05.07.1862). El disgusto de Mossi lo llevó hasta calificar las teorías de Astarloa como «patrañas» (El Lenguaje de Adán, 05.08.1862). Tal vez, lo que más lo irritó fue la pretensión de hacer del vasco la lengua adánica por excelencia y, en el último número conocido de El Lenguaje de Adán, prometió aún más artículos sobre estos «discursos filosóficos».
Concretamente, muchas de estas reflexiones aparecieron luego en su Tratado fisiológico y psicológico de la formación del lenguaje (1873), en su Discurso filológico histórico crítico sobre el lenguaje primitivo del cual salieron todas las lenguas (Barrio, 1916)12 y, finalmente, en el diccionario castellano-hebreo-quechua que saldría póstumamente en Tucumán, el año 1916. En esa presentación, Mossi pasaba revista a su trabajo de más de cuatro décadas y lo resumía en los siguientes términos: «De todos mis estudios, pues resulta que la lengua del Perú [i. e. el quechua] es procedente de Babilonia, como una de las tantas que salieron de allá» (Mossi, 1916, p. 121).13
Para probar sus tesis, empleó en particular el quechua y el aymara «por ser abundantes los argumentos» (Mossi, 1916, p. 121) en ambas lenguas, pero sobre todo la primera, a la que le dedicó varios libros y, especialmente, un «tratado sobre sus excelencias y perfección» (1857). En este texto, que se quería una gramática y, a la vez, una reflexión lingüística, Mossi enfatizaba el carácter regional del quechua, verdadero idioma «sudamericano», al que pretendía dotar de cierto orden, siguiendo categorías como «analogía», «sintaxis», «ortografía» y «prosodia» para explicar su estructura interna de la manera más científica posible. Esta lectura lingüística también bebía de nuevas visiones historiográficas como la del italiano Cesare Cantú, quien inspiró no solo a Mossi, sino también a Escobari (1881, p. 12). Cantú caló hondo en América Latina (Taboada, 2021) y su clasificación idiomática sirvió como eje para la Clave harmónica y para El Lenguaje de Adán, identificando «cuatro troncos» que englobarían todas las lenguas conocidas.
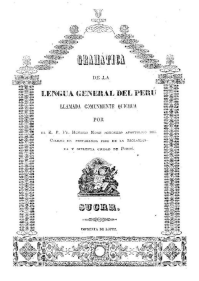
Figura 2 Honorio Mossi. Gramática de la lengua general del Perú, llamada comúnmente quichua.Imprenta de López, 1857.
Dentro de esta estructura, el hebreo ocupaba, evidentemente, el lugar de preeminencia, como lenguaje divino, previo a la dispersión babélica. Es con esta imagen que Mossi daba inicio a su diccionario hebreo-quechua (1916) e insistía en el origen «babilónico» del Perú. Entonces, el texto no se presentaba tanto como un lexicón, sino como un alegato y una demostración a favor de esa supuesta relación estrecha que existiría entre el idioma de los incas y el de los antiguos judíos. La permutación, por ejemplo, le permitía hacer comparaciones entre ambos (1916, p. 142) y la creación de un alfabeto común otorgaba, con facilidad, la identificación de raíces compartidas. Estos procedimientos le ayudaban a subrayar el supuesto parentesco entre la lengua andina y el antiguo hebreo, un paralelo al que siempre volvería.
Pero nada de esto estuvo exento de polémica. Después de todo, las reediciones del Ollantay como la que proponía Mossi generaron discordia en el campo intelectual (Mauro, 2020) desde que José Palacios enviara algunos fragmentos a la revista cuzqueña Museo Erudito en el año 1837 y que el barón de Von Tschudi proporcionara una primera versión íntegra (en alemán) en 1853. Dentro de este contexto, uno de los acérrimos opositores al pretendido origen prehispánico, como también a la superioridad idiomática del quechua, fue Bartolomé Mitre, quien, en varias ocasiones, se pronunció duramente en contra de la recuperación de las lenguas andinas. Por ejemplo, en Las ruinas de Tiahuanaco (1879), el militar e historiador argentino les negaba cualquier lazo con el complejo arqueológico y denunciaba su «uso promiscuo» y «adulterado». Más todavía, las ruinas eran el testimonio de un retroceso en la civilización andina, tras la aparición de «semicivilizaciones» (Battista, 2020, p. 209).
Mossi fue en contra de esta y de otras posiciones que ponían en duda la capacidad poética del quechua. En su prólogo, afirmaba de manera contundente que la traducción que presentaba era una «pichana-escoba para barrer, borrar o espurgar [sic] cuanto se ha dicho o escrito sobre el Ollantay» (1916, p. 1). Este también era un ejercicio para poner a prueba el diseño de su alfabeto y de su ortología, que también buscaba probar su superioridad respecto a los trabajos de otros autores. En este entendido, el cura de Cambiano se dirigía a sus contemporáneos y los instaba a emplear su sistema: «Atiendan, pues, los filólogos, vean y se convencerán de lo que he dicho aquí y en otras partes, a saber, que todas las lenguas proceden de aquella que hablaron en el Sennar los hijos de Noé» (1916, p. 8).
2. CARLOS FELIPE BELTRÁN (1816-1898) Y LAS ODAS MÍSTICAS
En definitiva, una de las cuestiones que más motivó a Mossi a lo largo de su vida fue la promoción del cultivo del quechua escrito, un tema que lo llevó a enfrentarse incluso con el cura orureño Carlos Felipe Beltrán, su colega y colaborador cercano. Es así que, entre las páginas de El Lenguaje de Adán, realizó una crítica a su traducción («completa y depurada») de la Doctrina christiana en quechua impresa el año 1854, en Sucre, y que él comparó en algunos de sus aspectos filológicos, pero también teológicos, con aquella aprobada por el Tercer Concilio Limense a finales del siglo XVI.
Este celo en cuanto a la pureza del lenguaje representó una constante a lo largo del tiempo y un objeto de debate que impulsó el trabajo de Mossi hasta el final de sus días. En su traducción póstuma del Ollantay, el clérigo realizó innovaciones gráficas, al mismo tiempo que defendía una postura ideológica frente a las otras ediciones que estaban circulando desde, por lo menos, 1837. Como señalamos, la publicación de esta pieza teatral captó la atención de los eruditos decimonónicos y abrió nuevos senderos de interpretación acerca de las lenguas andinas. Durante las siguientes décadas, aparecieron transcripciones y comentarios en inglés y francés, además de ensayos e interpretaciones de intelectuales como Vicente Fidel López (1871), Clements Markham (1871), Ricardo Palma (1876) y Ernst Middendorf (1879).
La difusión de este texto también supuso la admisión explícita del quechua como una lengua culta, con profundas capacidades literarias, lo que atrajo la mirada de la generación romántica y azuzó su gusto por las «antigüedades prehispánicas», como las llamara Marcos Jiménez de la Espada, siguiendo la moda del momento.14 Junto con la recuperación de textos y, por supuesto, de elementos narrativos prehispánicos reconfigurados dentro de géneros como la tradición, se consolidaron también sus «atribuciones poéticas y utópicas» (Salto, 2010, p. 104). Esto se tradujo en un intenso movimiento cuyo apogeo se situó entre las décadas de 1840 y 1860, y que involucró a círculos letrados de capitales como Buenos Aires, Lima y Santiago. De forma paradójica, en el caso boliviano, el fenómeno fue menos perceptible y se dio, en particular, dentro del ámbito eclesiástico y rural.
Fue en aquel contexto que Carlos Felipe Beltrán comenzó su obra de recopilación de textos en quechua, como también ejercicios filológicos, líricos y dramáticos. Su primer libro se publicó en 1854, justamente cuando ejercía como teniente de cura en la parroquia de Tatasi y llevó por título Arte elemental de lectura y escritura por un método filosófico que pone al alcance de los niños de primeras letras el conocimiento de las primeras reglas de la gramática y de la caligrafía, con más una colección de muestras y un instructor para las explicaciones del maestro (Barnadas, 1998, p. 57). A diferencia de Mossi, la voluntad educativa se reflejó siempre en su producción, sobre todo en los manuales, gramáticas y diccionarios de quechua y aymara que confeccionó en diversos momentos de su recorrido y en los que reflexionó acerca del uso correcto de estas lenguas y de su escritura para un público más grande y no solo para lectores eruditos. Asimismo, esto lo llevó a cooperar con Isaac Escobari en la elaboración de un nuevo alfabeto quechua, traducido en el empleo de 12 letras y sus variantes, cuyos tipos fundidos fueron expresamente encargados a una imprenta estadounidense en 1888, tras un desaire de Charles Wiener (Rivet & Rodriguez, 1948, p. 659).
Como bien anotaron Paul Rivet y Odile Rodríguez, la evolución de estas propuestas escriturales se plasmó en las constantes modificaciones realizadas sobre sus mismas composiciones. En la versión más tardía (1888) de la «Oda mística. Amorosos ecos del solitario a María Santísima», publicada originalmente en El Lenguaje de Adán (1861), Beltrán implementó innovaciones gráficas y aplicó las directrices expuestas en su Civilización del indio. Ortología de los idiomas quichua y aymara con la invención de nuevos sencillos caracteres (1870). En el prólogo -y después de una larga defensa de la civilización incaica y un reproche a la entonces situación de los indígenas en Bolivia-, el autor iniciaba una apreciación sobre la necesidad de crear formas de escritura que se adaptaran al quechua y al aymara. La idea era no solo hacerlos asequibles, sino también producir ciencias, artes y religión en ambos idiomas.
Aunque afín al cura de Cambiano, Beltrán también aprovechó la ocasión para señalar las limitaciones de la reducción efectuada en el Ensayo sobre las escelencias [sic] y perfección del idioma llamado comúnmente quichua (1857) y la «oscuridad» de su gramática (Beltrán, 1870, p. 16). En paralelo, ensalzaba el trabajo de Manuel María Montaño, sobre el cual volvería incluso en sus obras póstumas (1899). En este Compendio de gramática quichua (1860), el presbítero avanzaba la posibilidad de «hasta diez combinaciones alfabéticas» como respuesta -aunque tal vez insuficiente- a las «dificultades ortológicas y ortográficas de las letras peculiares a la quichua» (1860, p. 17). A esta propuesta se sumaba la de Isaac Escobari, con quien habían trabajado arduamente desde que se conocieran, en calidad de diputados, durante el congreso de 1878.
La propiedad y la elegancia representaron los dos mayores objetivos de Beltrán, aunque también hayan motivado «agrias polémicas» (Rivet & Rodriguez, 1948, p. 677), llevándolo a enfrentarse con el canónigo José María Montero, quien criticó las posturas de Mossi y Beltrán en su Cartilla ilustrada en quichua con doctrina cristiana y otras oraciones útiles al indio de 1878. Particularmente en las aprobaciones previas a su publicación se revelaba el delicado arte de traducir las oraciones católicas. En efecto, en los paratextos, los revisores -el padre de la iglesia de San Lázaro y un miembro del colegio de Propaganda Fide, ambos de Sucre- apuntaron con detalle las diferencias que existían entre el Padre Nuestro y el Ave María vertidos al quechua tanto por Montero como Beltrán. Su propósito era no solo fomentar la uniformización de los textos doctrinarios en lenguas nativas, sino también alertar contra una «perjudicial confusión» (como se cita en Montero, 1878, p. 5) a raíz de las diversas versiones que comenzaban a circular.
Ante eso, el cura orureño respondió en un folleto airado que su traducción correspondía a un arduo trabajo de comparación entre las varias doctrinas que se habían publicado:
[…] pero ninguna reunía, en mi concepto, las dotes de propiedad. claridad y elegancia y este defecto atribuí entonces, como atribuyo ahora, en primer lugar, a la escacez [sic] de voces quichuas de alta significación y, en segundo lugar, a no estar determinada su sintaxis por preceptos luminosos incuestionables (como se cita en Rivet & Rodriguez, 1948, p. 678).
Sea como fuere, él siempre preconizó la necesidad de unir lo útil con lo bello. Más aún, en su Miscelánea literaria en quechua y en español (1890), no dudó en insertar «coplas eróticas» para el solaz de los quechuahablantes. Pero, tal vez, donde mejor formuló esta voluntad fue en su introducción al Ramillete hispano-quichua (1888), pues ahí terminaba por afirmar la conexión divina que existía, para él, entre lengua y poesía. Este conjunto «de flores divinas» se presentaba como una forma de subsanar una carencia fundamental para la población indígena y como un instrumento de enlace con Dios.
Aunque no la hubiese formulado explícitamente, sin duda, compartía con Mossi la creencia de que el quechua era un idioma cargado de perfección, sin ir hasta los extremos a los que llegaría el cura de Cambiano. Este procedimiento le otorgaba a una lengua indígena sus «cartas de nobleza» y permitía que sea emparentada con otros dialectos cultos como el toscano (Salto, 2010), pero también facultaba su comparación con el latín, el griego y el hebreo. El nivel de cercanía dependía del autor y, en mayor o menor medida, la referencia volvía para hacer hincapié en su antigüedad y en su perfección expresiva. Así, se mezclaban varios factores en su interpretación lingüística, por lo que el emergente movimiento romántico, pero particularmente la religión fueron importantes acicates para este tipo de producciones bibliográficas.
En las sociedades de aficionados y, en especial, entre los aymaristas, el vínculo con la Iglesia católica era por demás evidente. En la conformación del grupo a finales de la década de 1870 y luego en la Academia Aymara (1889-1910), se confirmaba esta tendencia en la que coexistían e incluso se confundían los curas con los hombres políticos. Entre sus principales miembros aparecían figuras como el obispo Juan de Dios Bosque, sacerdote en Larecaja, profesor, teólogo y diputado; el franciscano Femando María de Sanjinés (Rivet & Rodriguez, 1948, p. 675), responsable de un Catecismo aymara que gozó de cierto éxito (1885, 1893 y 1905); el padre Nicanor Aranzaes -miembro de un significativo conjunto de curas recoletos familiarizados con la lingüística andina (Loza, 2004, p. 490) -; Wenceslao Loayza, párroco de Laja (Loza, 2004, p. 515); o el propio Isaac Escobari, cura de Sicasica (Loza, 2004, p. 108). Según Carmen Beatriz Loza (2004, p. 112), en algún punto, más del 60% de los asistentes tenía una filiación religiosa.15
Asimismo, muchos otros autores de manuales en quechua y aymara fuera de este circuito también ejercieron como sacerdotes rurales. Entre ellos, podemos citar los nombres de Julián Ballejo, cura de Sorasora; el del padre José Gregorio Jurado, editor de un Catecismo de la doctrina cristiana traducida del castellano, en aymara y quichua (1868) basado en la obra de Toribio de Mogrovejo; o -por supuesto- el del ya mencionado Manuel María Montaño, párroco de Totora y luego archidiácono en la ciudad de Cochabamba, autor de una Esplicacion [sic] de las cuatro partes de la doctrina cristiana en el idioma quichua, para la instrucción de los fieles en las parroquias rurales (1854) y de un Compendio de la gramática quichua comparada con la latina (1864) (Rivet & Rodriguez, 1948, p. 676).16
En su mayoría, también fueron fervientes opositores del emergente darwinismo. Por eso, las teorías creacionistas venían muy bien para complementar sus intereses investigativos en el mundo andino y de ahí a la construcción de un lenguaje utópico había un solo paso. Como bien apunta Gabriela Salto (2010):
[…] la comparación del quechua con la lengua de Dante y de Ariosto [en el siglo XIX] parece encontrar sentido en los valores utópicos que se le habían adjudicado a una y a otra lengua en la configuración de imaginarios nacionales, aunque distantes y contradictorios, y en el procedimiento de selección, fijación y desnaturalización inherente a la proyección de una imagen utópica (pp. 116-117).
En el caso del aymara, parte de esta labor se realizó en las concurridas tertulias organizadas por las élites letradas paceñas desde mediados de la década de 1870. Alrededor del Círculo Literario y, luego, del Círculo de Aymaristas, se formuló la necesidad no solo de investigar la lengua, sino también de «conservar su fuerza, energía y esplendor» (Academia Aymara. Revista mensual, 20.10.1901). Al iniciar estos estudios, ellos se proponían transformarla en un vehículo de alta cultura que luego, tras la conformación de la Academia Aymara, a principios del siglo XX, se plasmó en su lema Aymar arun yampupat ñokepa. En él, se condensaron sus objetivos de purismo y de elegancia que hacían de esta una variante destinada a un grupo selecto, casi aristocrático, compuesto por poderosos hacendados yungueños.
3. ISAAC ESCOBARI Y LAS ANALOGÍAS FILOLÓGICAS DE LA LENGUA AIMARÁ (1877, 1881)
En 1881, se imprimía en París un singular opúsculo titulado Analogies philologiques de la langue aimará. El documento ya había sido presentado en La Paz unos años antes de la guerra del Pacífico, en 1877, como parte de las veladas animadas por el Círculo Literario. Este espacio destinado a la difusión del arte y la ciencia también sería un núcleo significativo para la emergencia de los estudios lingüísticos y evolucionaría hasta formar el Círculo Aymarista, alrededor de José Rosendo Gutiérrez. Esta progresiva especialización fue, a su vez, una forma de institucionalizar las investigaciones acerca del aymara y se transformó en un punto de referencia para investigadores extranjeros como Ernst Middendorf y Max Uhle (Loza, 2005).
Sin embargo, muchos otros sacaron provecho sin reconocer la labor que se estaba efectuando en tierras bolivianas. De esta manera, en el prólogo a la versión francesa de las Analogías filológicas, Isaac Escobari se lamentaba amargamente de la actitud que tuvo Charles Wiener, a quien acusaba de incumplir con sus promesas de publicación y de servirse de sus ideas, haciéndolas pasar por suyas. La edición en París venía, de alguna manera, a corregir el desaire de Wiener, que en ese momento estaba triunfando tras su espectacular presentación de antigüedades andinas en la Exposición Universal de 1878 y la aparición de Pérou et Bolivie. Récit de voyage suivi d’études archéologiques et ethnographiques et notes sur l'écriture et les langues des populations indiennes (1880).
Mientras tanto, Escobari permanecería como un actor secundario u olvidado por la historiografía. El análisis de sus Analogías, sin embargo, permite insertarlo en las dinámicas de su tiempo, pues el cura de Sicasica se expresaba de manera fluida en francés en un espacio eminentemente académico y estaba informado de los debates que se estaban dando en Europa, tal como lo demostraba un manuscrito perdido y titulado El aymara y la filología. Discurso dirigido a los americanistas que debían reunirse en Berlín en el próximo mes de octubre de 1888 (Barnadas, 2002, t. 1, p. 795). Aunque sabemos poco sobre él -Barnadas habla de un «esquema biográfico deficiente» (Barnadas, 2002, t. 1, p. 794) -, es evidente que jugó un rol central dentro de la construcción de la lingüística decimonónica y que tuvo un contacto muy cercano con Villamil de Rada y su obra, a la que llenó de encomios en más de una ocasión (Escobari, 1881, p- 7).17
Los escuetos datos que nos quedan de su fulminante carrera eclesiástica se deben a la pluma del tradicionista paceño Ismael Sotomayor, quien afirma que Escobari fue discípulo del obispo Juan de Dios Bosque, figura fundamental de la Iglesia católica boliviana durante el siglo XIX y ferviente opositor de la masonería.18 En calidad de examinador sinodal, Escobari participó en el Gran Concilio Ecuménico Vaticano del año 1869. Asimismo, ejerció como carcelario de la Universidad Mayor de San Andrés en 1878 y, según el mismo Sotomayor, su trabajó le mereció «el título de Gran Comendador de la Orden de la Rosa del Brasil». A esto se sumaba la redacción de importantes textos sobre lingüística andina -que no fueron recogidos por Josep Barnadas ni por Paul Rivet-, como por ejemplo una Cartilla cacofónica aymara, Ensayos sobre dialectos orientales, una Biografía del obispo Indaburo, Acepciones comparativas del japonés y del khechua y Divagaciones astronómicas.19 Además, incursionó en la política como parte del Partido Fusionista, cuyo principal candidato era Gregorio Pacheco, y llegó a ser segundo vicepresidente del Club Industrial Fusionista en 1882 (VV. AA., 1883).
En el trabajo que ofreció a la Sociedad de Numismática y Arqueología20 de la capital francesa, allá por 1881, presentaba un breve panorama acerca de las discusiones sobre los orígenes del aymara, enfrentándose directamente al sismólogo austríaco Rudolf Falb. Este personaje había estado en Sudamérica hacía unos años y, en su paso por Bolivia, había propuesto interpretaciones bastante libres sobre la etimología de Tiahuanaco. En efecto, en vísperas de la Exposición Universal, el complejo convocó a muchos extranjeros, que realizaron estudios más o menos serios en la zona y aprovecharon para hacerse con objetos prehispánicos de alto valor. Entre ellos, Falb destacó por su originalidad y prestancia, a tal punto que fue invitado a dar dos grandes conferencias en la universidad de La Paz a finales de 1877 organizadas por el Círculo Literario. Ahí, compartió sus teorías sobre la influencia de la luna en los fenómenos naturales y sobre el diluvio universal (Soto Velasco, 2023). Por ende, las ruinas eran una pieza clave en su demostración. Empero, las libertades que se tomó, además de algunos episodios de dudosa veracidad -como el encuentro con un misterioso viejo de la montaña que le habría revelado un idioma primigenio- exasperaron a la comunidad científica local y, en especial, a Escobari.
Las Analogies philologiques de la langue aimará comenzaban con una respuesta contundente a estas y otras acciones de exploradores extranjeros en Bolivia, al mismo tiempo que se declaraban herederas de las hipótesis expuestas en La lengua de Adán. Escobari parecía conocer relativamente bien el contenido de la obra y aseguraba que su totalidad se encontraba todavía en Río de Janeiro y en manos de una persona de confianza (Escobari, 1881, p. 8).21 En las páginas iniciales, le dedicó un análisis al paralelo entre hebreo y aymara, siguió explícitamente los pasos de Villamil de Rada y afirmó cuatro puntos que los relacionaban: su guturalidad; la ausencia de declinación en los sustantivos; su característica aglutinante para los dativos, genitivos y acusativos; y que la lengua madre, perdida en la noche de los tiempos, tendría que ser onomatopéyica (Escobari, 1881, p. 8). Todo eso le permitía afirmar que el aymara era uno de los primeros troncos lingüísticos de la humanidad.
Para poner a prueba este postulado, Escobari ofrecía una serie de equiparaciones etimológicas entre ambas lenguas y aplicaba el método comparativo introducido por Cantú e inspirado por la naciente etnología. El párroco de Sicasica sostenía tajantemente que el nombre de Adán era de origen andino y que correspondería a una variante del verbo hatam, «procrear» (Escobari, 1881, p. 16). En paralelo, Eva vendría de hiwa, «nominativo del sustantivo derivado del verbo ‘hiwana’, morir» (Escobari, 1881, p. 16; traducción propia). Continuando con esta lógica, pasaba revista a los principales protagonistas bíblicos, así como a algunos dioses de la mitología griega e incluso egipcia y a varios puntos geográficos del Asia y del África, y les daba un significado en aymara. Y, pues, como Europa era un continente más recientemente poblado, estas toponimias escaseaban ahí. Para él, todo ese recorrido probaba que esta lengua resumía la historia del origen de las palabras, presentándose como el «soberano primitivo» (Escobari, 1881, p. 22) de los idiomas.
El propósito de aquel breve librito era motivar la creación de un grupo de expertos aymaristas para su estudio científico y serio, exigiendo un proyecto que añoró junto a muchos otros de sus contemporáneos paceños, comenzando por José Rosendo Gutiérrez y terminando con Carlos Bravo al rayar el siglo XX. La necesidad de crear asociaciones intelectuales abocadas a estas investigaciones comenzó en el Círculo Literario, donde Isaac Escobari compartió estas inquietudes en el año 1877, y continuó con el Círculo Aymarista fundado durante la guerra del Pacífico. De hecho, estas iniciativas siempre tuvieron mucho de colectivo y se caracterizaron por convocar, en mayor o menor medida, el interés y los esfuerzos de las élites letradas, en general, y de determinados actores, en particular.
Precisamente, como parte de sus búsquedas, el cura de Sicasica elaboró, junto a Beltrán, un alfabeto diseñado especialmente para los sonidos del aymara, cuya fundición también habría encargado a Charles Wiener sin éxito. Esta empresa venía a sumarse a un verdadero ahínco por crear un sistema que se adecuara a los sonidos propios de las lenguas de la región. Escobari se lamentaba por el poco interés que habían suscitado los estudios lingüísticos en nuestra historia, con la honrosa excepción del padre Ludovico Bertonio (1612). Sin embargo, la era republicana inició un periodo de experimentación filológica que se tradujo en la explosión de alfabetos aymaras: tan solo entre 1825 y 1894, aparecieron ocho propuestas, frente a la única del periodo colonial (Loza, 2005, p. 133). Reconociendo esta tendencia, la Academia Aymara publicó un cuadro sinóptico el año 1900, que sistematizaba todos los aportes que había dejado el siglo. En él, aparecían los planteamientos de Vicente Pazos Kanki; José Rosendo Gutiérrez, Nicolás Acosta, Carlos Bravo y José Luis Ruiz; Carlos Felipe Beltrán (que vendría a ser el mismo alfabeto que el de Isaac Escobari); Macario D. Escobari; Fernando de María Sanjinés; Ernst Middendorf; Max Uhle, Nicanor Aranzaes, Alejandro Dun, José María del Valle y José V. Cárdenas, organizados claramente en grupos que presentaban rasgos similares (p. 136).22
En muchos casos, los tipos incluían tildes y caracteres especiales que no siempre fueron aceptados ni difundidos. Por eso, estas proposiciones no tuvieron mayor posteridad o recibieron críticas. Verbigracia, uno de los dos alfabetos que ideó Beltrán era demasiado difícil como para ser implantado, aunque lo utilizó para la segunda edición de su Ortología en 1888. Por su parte, José Luis Ruiz,23 aunque algo marginal frente al naciente aymarismo académico, publicó su Lexicología aymárica por entregas en La Patria durante el mes de mayo del año 1880. En su introducción, el autor afirmaba que la ausencia de una escritura consensuada representaba un «gravísimo defecto» de «consecuencias harto deplorables» (La Patria, 07.05.1880), lo cual expresaba una preocupación compartida por varios intelectuales de su época, bajo el estandarte de la racionalidad y de la cientificidad. Pero, a diferencia de una gran parte de sus predecesores, Ruiz no abogaba por la creación de nuevos signos, sino por el uso del alfabeto latino correctamente aplicado a los sonidos aymaras, que incluía siete vocales, tres tipos de k y dos clases de c.
4. EMETERIO VILLAMIL DE RADA Y LA LENGUA DE ADÁN (1877, 1885 Y 1888)
Dentro de este panorama, también sobresalían las tesis avanzadas por Emeterio Villamil de Rada, que recibieron, en general, una buena aceptación, tal como lo probaban las versiones de La lengua de Adán que circularon en El Titicaca (1877) y La Razón (1885),24 además de su publicación en formato de libro, con una introducción de Nicolás Acosta, en 1888. Es más, sus trabajos fueron anunciados con expectativa muchos años antes. Por ejemplo, el año 1873, los redactores de La Reforma avisaban a su lectorado que:
El anuncio dirigido desde Río Janeiro al Gobierno de la República por nuestro compatriota el Sr. Emeterio Villamil, de haber encontrado al pie del Illampu la cuna de la humanidad y con ella la lengua primitiva, que se registra en este [número] de La República, por la novedad que encierra despierta, sino el interés del hombre de letras, del sabio por los conocimientos filológicos o lingüísticos de que muy en breve promete dar una prueba el Sr. Villamil, siguiendo acaso el ejemplo del eminente literato [Vicente] Fidel López […] serán desde luego de una positiva y merecida estimación. (La Reforma, 14.04.1873; énfasis nuestro)
Villamil de Rada acarició largamente el sueño de ver su trabajo reconocido tanto en Brasil como en su Bolivia natal. Los fragmentos de su correspondencia que aparecían entre los paratextos de De la primitividad americana (1876) estaban destinados a ilustrar esa voluntad de difusión y de debate que animaba su escritura, pues la obra que estaba preparando no solo era una respuesta a Les racines aryennes du Pérou. Leur langue, leur religion, leur histoire (1871), de Vicente Fidel López, sino también a los trabajos de Clements Markham sobre los incas y su relación con el aymara.
Según sostenía el sorateño, el detonante de su «descubrimiento» habrían sido las noticias que le llegaron sobre la intervención de Markham en la Real Sociedad Geográfica de Londres con una «luminosa disertación sobre la civilización de los incas» (Villamil de Rada, 1876, p. 6).25 El inglés ya había tocado el tema en varias ocasiones, desde finales de la década de 1850, aparte de haber realizado expediciones a la zona andina y experimentos de aclimatación de las plantas nativas americanas a la India (Markham, 1920 [1910], p. xxv). En 1844, pasó a formar parte de la Royal Society como miembro, en 1863, fue nombrado secretario general y, finalmente, en 1888, presidente. Por esos mismos años, publicó algunos hitos como su Diccionario y gramática quechua (1863) y, por supuesto, una traducción del Ollantay (1871).
En su carta dirigida al emperador de Brasil, Villamil de Rada reconocía su deuda con Markham y expresaba su interés «puramente científico» en el tema (1876, p. 6). Tanto en esta como en las cartas dirigidas al barón da Ponte Ribeiro, reiteraba la necesidad de crear sociedades intelectuales especialmente dedicadas a la lingüística andina, con el foco puesto en el aymara. A estas misivas, adjuntó no solo la lista de «las obras relativas al descubrimiento y pruebas de la lengua e historia primitiva, dispuestas ya para la prensa» (p. 9 y ss.), sino también un prospecto para una sociedad antropológica y un programa detallado. Esto probaba la vinculación que existía entre el personaje y las iniciativas de asociacionismo científico que incluían también la publicación de revistas.
En efecto, entre sus amigos se contaban figuras notables al interior de la escena intelectual carioca. Duarte da Ponte Ribeiro, de origen portugués, ocupaba puestos de poder dentro de la diplomacia brasileña26 y fue encargado de la delimitación de fronteras como el gran cartógrafo que era,27 además de fungir como miembro clave del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño, fundado en 1838 (Dantes, 2005, p. 27). Por su lado, José María do Amaral era un reconocido periodista y poeta, miembro del consejo del emperador Pedro II y del IHGB, así como Da Ponte Ribeiro y su hermano, Joaquim Tomás do Amaral, vizconde do Cabo Frío. Los tres aparecían en los umbrales de De la primitividad americana como garantes del prestigio del que gozaba el autor y como un lazo con las altas esferas de la diplomacia y de la ciencia decimonónicas.
Más aún, en ese entonces, Río de Janeiro era un punto central de la producción intelectual brasileña y sirvió de sede a instituciones como la Facultad de Medicina, el Jardín Botánico y el Museo Nacional, fundado en 1818. Para cuando Villamil de Rada llegó al país vecino, en la década de 1870, estos espacios se estaban institucionalizando y especializando, gracias a la aparición de escuelas profesionales y la descentralización del Observatorio Astronómico (Dantes, 2001, p. 18). Aquello coincidía con una serie de exploraciones como la Expedición Thayer (1865) y la Expedición Morgan (1870-1871) (p. 118), además de las demarcaciones territoriales que se centraron en la vasta región amazónica y que también convocaron al sorateño. Todas ellas tenían un fuerte vínculo con el proyecto imperial, por lo que no es de sorprender que Villamil de Rada se haya dirigido directamente a Pedro II en busca de su protección y mecenazgo.
Estas redes de amistad venían a completar aquellas tejidas en Bolivia, pues, aunque desterrado por largos años, el sorateño mantuvo relación con algunos de notables locales a pesar de eventuales diferencias políticas. De esta manera, trabajos recientes han probado su conexión con Vicente Ballivián y Roxas (Villanueva, 2022), bibliógrafo paceño y conocido recopilador de textos coloniales, ya que ambos habrían coincidido en Londres el año 1868. En aquel encuentro, quedaba patente la fascinación compartida por la historia antigua del continente y, en especial, el estudio de las lenguas locales como método de desciframiento del lejano pasado andino (Villanueva, 2022, p. 99). Sus inquietudes los llevaron a interesarse, cada uno por su cuenta y desde su propia perspectiva, en las ruinas de Tiahuanaco y a transformarlas en una suerte de símbolo de aquella historia desconocida.
Con todo, resultaba más que evidente que La lengua de Adán «solo recogía una idea que flotaba en el ambiente de los círculos académicos de la época», como diría el lingüista peruano Rodolfo Cerrón-Palomino (2008, p. 25). En efecto, el libro condensaba muchas de las teorías que habían sido formuladas de forma más o menos seria por los pensadores bolivianos y extranjeros que estuvieron interesados en la historia prehispánica de los Andes y la formulación de sus propuestas era contemporánea al trabajo de otros pensadores que estaban transitando caminos similares, como el propio Vicente Ballivián. Esto también explicaba cómo un recién llegado astrónomo vienés de nombre Rudolf Falb no dudó en sostener que se le había revelado una lengua primigenia en las alturas del Illimani, durante su ascenso, el año 1877. Por eso, insistir en el aislamiento o en la singularidad de Emeterio Villamil de Rada es también desconocer que sus escritos se insertaron de lleno en las inquietudes propias del momento.
Por si fuera poco, su obra tuvo una tímida continuidad y, después de él, vinieron varios otros que reformularon sus hipótesis o las adaptaron a los avances de la arqueología, la etnología e incluso la archivística. Dentro de esta estela, se encontraba Jesús Viscarra Fabre, editor del polémico Copacabana de los incas (1901),28 Belisario Díaz Romero, autor de Tiahuanaco. Estudio de prehistoria americana (1906), o incluso al peruano Juan Durand y su obra Etimologías perú-bolivianas (1921), además de los diversos trabajos periodísticos e históricos del paceño Ismael Sotomayor. Por su parte, la Academia Aymara, con Carlos Bravo a la cabeza, expresó su fascinación y su preocupación por el paradero de los manuscritos perdidos (Villanueva, 2022, p. 107).
Por ende, las primeras décadas del siglo XX se abrían como una continuación de las labores lingüísticas efectuadas desde, por lo menos, la segunda mitad del XIX. En su libro sobre las ruinas tiahuanacotas, Díaz Romero recordaba el impacto que le causaron las lecturas de Les races aryennes du Pérou de López y, evidentemente, La lengua de Adán. En esas mismas líneas, tampoco se olvidaba de mencionar a Isaac Escobari, en una aguerrida defensa de su legado y de sus trabajos, a los que estaba lejos de considerar como
«estériles» (Díaz Romero, 1906, p. 48). Aun cuando admitía que las formulaciones de Villamil de Rada eran erróneas, también veía en él a un agudo filólogo y a un precursor de los métodos comparativos preconizados por el famoso lingüista y orientalista alemán Friedrich Max Müller.
CONCLUSIONES PRELIMINARES
En uno de sus apartados de la Historia de la literatura en Bolivia (1975), Enrique Finot volvía sobre Emeterio Villamil de Rada y apuntaba su posición anómala dentro de la tradición cultural boliviana. Sin embargo, unos párrafos después, señalaba su proximidad con Honorio Mossi, con Isaac Escobari y, más tarde, con Carlos Bravo e intuía las relaciones que existían entre ellos y, sobre todo, entre sus obras (Finot, 1975, p. 242).29 Aunque el sorateño haya pasado a la posteridad como un escritor que bordeó la locura, resulta evidente que sus trabajos se planteaban una contestación a ciertas corrientes cientificistas. Frente a ellas, Villamil de Rada proponía una teoría creacionista con tintes bíblicos que, además, pretendía otorgar respuestas sobre el origen del hombre americano, en general, y sobre la civilización tiahuanacota, en particular, a partir de nuevas disciplinas científicas como la lingüística.
El hecho de que haya calado hondo en los medios eclesiásticos demostraba que, lejos de ser un solitario, Villamil de Rada había buscado interlocutores que conocían de primera mano la evangelización en la zona andina y, por extensión, los usos lingüísticos vigentes en la zona del Altiplano. Inclusive antes de la redacción de su famoso libro, estos curas rurales, poseedores de una gran cultura y serios filólogos, habían formulado posturas similares de manera sistemática, al menos desde la década de 1850. La aparición y la circulación de doctrinas cristianas y de cartillas para el aprendizaje básico de las lenguas andinas complementaba la labor intelectual y filosófica que ellos estaban emprendiendo.
Finalmente, la fuerza que adquirieron estas hipótesis alrededor de la década de 1870 puede ser interpretada como una reacción en contra del naciente darwinismo, pues recordemos que Charles Darwin no fue conocido en Bolivia sino desde 1877, mediante la traducción que hizo Julio Méndez de la obra de Ernst Haeckel sobre la teoría de la evolución (Soto Velasco, 2023, p. 754). Aquel año, la revista del Círculo Literario recogía reacciones no siempre favorables al evolucionismo, por lo que muchos de estos trabajos se presentaban como la elaboración teórica de un creacionismo científico promovido por personajes provenientes de ciertos sectores ilustrados del clero. Un ejemplo claro fue Isaac Escobari, quien empleó este mismo espacio para presentar sus Analogías. Sin embargo, las redes que tejió demostraban con creces que no eran proyectos aislados, sino que existía una verdadera preocupación por elaborar una explicación comprensiva y con base científica que permitiera hacer frente a las nuevas escuelas de pensamiento positivista. Por eso, cada uno de los casos aquí señalados de forma escueta constituye, por sí solo, un vasto filón de investigación que podría echar luces, en el futuro, sobre una profusa, pero oculta, cultura letrada en quechua y en aymara, que cobró fuerza a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.