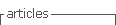Desde la segunda semana de diciembre del 2022, el Perú ha vivido con alzas y bajas un vasto y plural movimiento de protesta que comenzó con un estallido social y sigue como un movimiento ciudadano. En el estallido social se movilizaron aymaras, quechuas, cholos y mestizos; campesinos y pobladores de las capitales de los distritos, provincias y regiones del sur andino; y se extendieron luego a otras regiones del centro y del norte del país. Los movimientos ciudadanos tampoco tienen una organización o un partido que los dirija, sino que están conformados por ciudadanos informados gracias a la revolución de las comunicaciones (internet y celular). Las protestas más significativas comenzaron en el campo y se extendieron luego a las ciudades distritales y provinciales, hasta llegar a las capitales departamentales o regionales. Ellas no han sido impulsadas por grandes organizaciones sociales (que no existen) ni han sido dirigidas por los partidos de izquierdas que son débiles y están muy fragmentados, pero tienen una agenda innegablemente política. Los organizadores han sido dirigentes orgánicos de las diversas comunidades rurales y dirigentes sociales de los distritos y provincias. En la historia peruana los estallidos han sido predominante rurales, inesperados e imprevistos frente a un acontecimiento que suscita una ira social incontenible.
Estas protestas no han nacido de la pura espontaneidad social, ni expresan solo un malhumor social momentáneo, ni menos aún constituyen el retorno del terrorismo como piensan la ultraderecha, la presidenta Dina Boluarte, el jefe de la PCM (Alberto Otárola), algunos mandos militares y la Policía. Las protestas han nacido en una coyuntura concreta, tienen su propia historia y, al parecer, se proyectan hacia el futuro. El acontecimiento que las hace emerger es el discurso golpista y suicida del presidente Castillo, su apresamiento sin respetar el debido proceso, la traición de su sucesora Dina Boluarte (vicepresidenta de la república) y el contragolpe del Congreso. Dada su masividad, las regiones en las que se producen, su agenda claramente política y socialmente democratizadora, así como su duración, sospecho que estamos frente a lo que las ciencias sociales actuales llaman una coyuntura crítica.
Las coyunturas críticas emergen a partir de un acontecimiento, generalmente de ruptura con la vida cotidiana, y tienen la virtud, por un lado, de sacar a flote y hacer visibles las estructuras ocultas que organizan la vida de un país, sea como antecedentes de larga duración, sean como contradicciones y clivajes de una determinada época histórica de mediana duración y, por otro lado, de lanzar a la escena a los principales protagonistas capaces de producir acciones de gran envergadura en la coyuntura que buscan resolver los problemas del pasado y abrir las puertas a una nueva época histórica. La visibilidad social de estas estructuras subterráneas permite a casi toda la población tomar consciencia de los grandes problemas que afectan sus vidas. Esa toma de consciencia hace posible que mucha gente despliegue la acción colectiva, la participación social y política, en resumen, genere procesos de democratización sociopolítica. Las coyunturas críticas producen secuelas, acciones y reacciones, más o menos inmediatas, y dejan legados de larga duración (Collier y Munk 2022, Berins y Collier 2002, Acemoglu y Robinson 2020, Robinson 2022).
Estas protestas tienen también una historia cuyos hitos principales son tres: i) el inventado (por la ultraderecha y el fujimorismo) fraude electoral de Castillo y el intento de desbarrancarlo desde el primer día del Gobierno a través de la vacancia; ii) el no reconocimiento del triunfo electoral de Kuczynski (en el 2016) por la candidata perdedora, Keiko Fujimori, quien desde entonces instaló la lógica del golpe de Estado permanente del Congreso; y iii) la presión y el chantaje a los presidentes que no gozaban de las simpatías de la CONFIEP ni de la prensa concentrada, obligándolos a traicionar a sus electores mayoritariamente indígenas o de origen andino desde el 2001 en adelante. Los mapas electorales muestran que los electores de Toledo (2001), Humala (2006, 2011), Verónika Mendoza (2016) y Pedro Castillo (2021) son casi los mismos y provienen del sur y del mundo andino.
La proyección de esta coyuntura depende de su carácter crítico, del desarrollo de los acontecimientos, de la capacidad de organizar coaliciones eficaces y de las confrontaciones sociales y políticas que se produzcan. Las protestas sociales y del sector ciudadano que las acompaña pueden ir más allá de la renuncia o no de Dina Boluarte, de la disolución del Congreso y de las elecciones adelantadas, y probablemente culminen con la conquista de un nuevo pacto social que busque resolver los problemas instalados en la época neoliberal y en la historia peruana no resuelta que el mundo andino siente hasta en la piel.
Las protestas sociales tienen el sentido que le dan los actores y el que proviene de la situación concreta en la que operan. Este sentido, se expresa en la agenda política que plantean: renuncia de Dina Boluarte (quien funge de presidenta de la república), cierre del Congreso, elecciones adelantadas al 2023 y convocatoria de una Asamblea Constituyente. En los inicios de las protestas sociales se incluyó también la demanda de restitución del expresidente Pedro Castillo, pero posteriormente solo un sector de los movilizados lo sigue pidiendo. En el primer semestre del 2023 se han movilizado otras ciudades de otras regiones, incluida la conservadora Lima y los movimientos de protesta han dado lugar a coordinaciones rurales, regionales y urbanas. ¿Qué factores explican estas protestas sociales?
El argumento central que este artículo desarrolla es el siguiente: las multitudinarias protestas sociales de 18 regiones, en particular las del sur andino, constituyen una respuesta contundente a la re-elitización política que instaló el neoliberalismo (junto a la reprimarización de la economía), y que se expresó y se expresa en la captura del Estado, en el cuestionamiento de la soberanía popular y en el desconocimiento práctico de los electores del mundo andino y de los presidentes elegidos por ellos en el siglo XXI. Las élites neoliberales actuaron de varias formas para cuestionar la soberanía popular: los procesos electorales injustos, el invento de fraude electoral, la presión y el chantaje a los presidentes elegidos por la centroizquierda para transformarlos en neoliberales y, desde el 2016, el golpe del Congreso para entregar el Gobierno a los que perdieron. Las actuales protestas sociales constituyen un movimiento democratizador que busca acabar con la re-elitización neoliberal que sueña con lo que Robert Dahl (1989) ha llamado una oligarquía competitiva y Jorge Basadre (1931), republica aristocrática. Finalmente, el artículo desarrolla la idea de que la caída de Castillo y el contragolpe del Congreso constituyen el acontecimiento que ha abierto las puertas a una coyuntura crítica.1
Discurso golpista y suicida de Castillo y contragolpe del Congreso
Pedro Castillo expresó su hartazgo ante las amenazas del Congreso de un golpe de Estado. Cuando el ala de extrema derecha del Congreso, junto con el creciente apoyo de la centroderecha, comenzaba a formular la tercera propuesta para la vacante, el presidente consultó en privado dos veces a altos mandos militares sobre la posible medida de disolver el Congreso, tal como lo solicitaban las regiones que lo apoyaban firmemente y le permanecieron leales. En respuesta, los militares expresaron su desacuerdo, aduciendo su falta de constitucionalidad. Castillo optó por seguir el proceso constitucional de dos votos de censura en el gabinete con el fin de disolver el Congreso.2 La primera fue la renuncia del jefe de la PCM, Aníbal Torres, por la negación del voto de confianza del Congreso al pedido de la restitución del derecho al referéndum de los peruanos que el Congreso había eliminado, y la segunda era la posible negación de confianza al nuevo gabinete de Betsy Chávez. Pero el Congreso y el Tribunal Constitucional (TC), elegido por este mismo Congreso, adujeron que la negación de confianza a Torres no había existido como tal y que ella no podía ser considerada como una primera negación del voto de confianza con miras a la disolución constitucional del Congreso.
Castillo percibió que las dos vías para permanecer en el poder -el autogolpe y el proceso constitucional- le resultaban inaccesibles. Anticipó que el Congreso lo destituiría, por lo que se preparó para hacer frente a esta situación hasta la víspera del 7 de diciembre. ¿Qué ocurrió ese día? Castillo pronunció un discurso golpista temerario y autodestructivo, sin haber emitido un decreto legislativo ni haber dado instrucciones para cerrar el Congreso, y todo ello siendo consciente de la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas y la PNP. ¿Se puede considerar esto un golpe de Estado? ¿Qué constituye un golpe de Estado? Bobbio, el gran jurista, filósofo y politólogo, lo define así: “El golpe de Estado es un acto llevado a cabo por parte de órganos del mismo Estado” (Bobbio et al. 2007, 724)
¿El discurso de Castillo equivalía a un golpe de Estado? No hubo ningún decreto legislativo, ni la toma del Congreso por parte de la Policía, ni el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no puede clasificarse como golpe de Estado. Dentro del Gobierno y el Estado no se toma ninguna acción sin medidas legislativas previas. Los discursos o publicaciones en Twitter no rigen el funcionamiento del sistema. No es comparable su discurso con el de Fujimori, como lo hace la prensa concentrada. Fujimori leyó el decreto-legislativo del golpe el 5 de abril de 1992, e inmediatamente la Policía tomó el Congreso y las Fuerzas Armadas lo respaldaron. El discurso golpista de Castillo fue un suicidio político que facilitó el contragolpe del Congreso dominado por la ultraderecha que designó -previas negociaciones políticas en las que jugó un papel central Alberto Otárola (ministro de Defensa primero y jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros después) - a la vicepresidenta Dina Boluarte como su sucesora. Boluarte dejó de lado el programa con el que había triunfado Castillo para “gobernar” por el de los perdedores. En realidad, Boluarte se convirtió en un títere de la ultraderecha congresal, del fujimorismo y de los poderes fácticos. Juramentó, además, como presidenta de la república hasta el 2026.
¿Por qué Castillo pronunció un suicida discurso golpista? Mi hipótesis es que tenía una información veraz de que todas maneras lo vacaban y decidió, si eso era cierto, morir matando en términos políticos. La hipótesis se verifica con lo que ha pasado y sigue pasando en el país: protestas multitudinarias que remecen a la sociedad y a la política, aislamiento de los políticos y funcionarios que manejan el poder en la escena oficial sin ninguna legitimidad como muertos vivientes que levitan con la oposición abrumadora y persistente del 80 y 90 % de los peruanos, como señalan todas las encuestadoras del Perú.
La respuesta social y política al contragolpe del Congreso
La caída de Castillo, el contragolpe del Congreso y traición de Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo dieron origen a masivas protestas sociales. Las masas movilizadas expresaron sus quejas sociales y culturales acumuladas durante sus protestas. Perciben y siguen percibiendo el maltrato del presidente Castillo por parte de Lima como un reflejo del desdén histórico de las élites criollas de Lima hacia los habitantes de la región andina. Las poblaciones que se manifiestan contra esta injusticia abarcan varios grupos de edad y provienen de diferentes regiones empobrecidas, excluyendo a Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde el Estado no cumple con sus demandas de salud, educación, seguridad y justicia. Muchas de estas personas forman parte del sector informal, una consecuencia del neoliberalismo. En Puno, el 93 % de la población económicamente activa trabaja en el sector informal. Además, las regiones del sur albergan desde hace mucho tiempo un agravio contra la élite limeña, que se remonta a la derrota de Santa Cruz en el siglo XIX y a la era del guano (1845-1872), que tuvo como resultado la reorganización del territorio peruano en favor de las zonas costeras y en detrimento del sur. La geografía de la actual protesta social (que no es una revolución) es casi la misma de la Revolución de Túpac Amaru II, entre 1780 y 1783 (Flores Galindo 1976, 1987; OPhelan 2012), y de la revolución de los hermanos Angulo y Pumacahua en 1814 (Basadre 2015, O’Phelan 2016). Lo que ha cambiado es el epicentro. En las dos primeras fue el Cusco, zona quechua. En las actuales protestas es Puno, zona aymara.
Son personas relativamente informadas, no por los medios concentrados, sino por las redes sociales y la prensa alternativa. Más del 90 % de los más pobres tienen celulares que les sirve para informarse, comunicarse y coordinar sus movilizaciones. El 19 de febrero del 2023, la encuestadora IPSOS preguntó a los peruanos de una muestra a nivel nacional: “En su opinión, ¿el expresidente Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y por eso fue destituido o fue más bien víctima de un golpe de Estado del Congreso que lo destituyó para poner en el poder a Dina Boluarte?”. El 51 % en el nivel nacional, el 56 % de las ciudades (excluida Lima) y el 69 % de las zonas rurales contestaron que fue un golpe del Congreso y solo el 43% en el nivel nacional afirmaron que fue un golpe de Castillo.
Desde el contragolpe del Congreso y la detención del expresidente Castillo el 7 de diciembre, se han observado manifestaciones frente a la Prefectura de Lima. Estas manifestaciones han estado compuestas por personas que abogan por la liberación del expresidente, así como por personas que se oponen al supuesto golpe de Estado de Castillo. También se han producido protestas en Arequipa y en varias otras regiones del país.3 El 8 de diciembre, aproximadamente mil personas se reunieron en Lima para protestar, y se llevaron a cabo manifestaciones similares en Cajamarca, Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua. Además, algunas vías estaban obstruidas. El 9 de diciembre, estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía frente al Congreso en Lima. Se informó de bloqueos de carreteras tanto en Lima como en Arequipa. En este contexto particular, la presidente Boluarte declaró que se consideraría la posibilidad de adelantar las elecciones. El 10 de diciembre, se produjeron manifestaciones y episodios de violencia, que se concentraron particularmente en Andahuaylas y Apurímac, donde hubo enfrentamientos con la Policía, el secuestro de dos agentes y ataques contra instituciones del sector judicial. Además, se ocupó la pista de aterrizaje del aeropuerto de Huancabamba, en Andahuaylas. Un total de veinte personas resultaron heridas, incluidos cuatro agentes de policía. En esa misma ciudad, el 11 de diciembre, se anunció públicamente la muerte de Beckham Romario Quispe Garfias, de 18 años, y de D. A. Q, de 15 años. También el 11 de diciembre, se informó de ataques y amenazas contra el personal de las compañías de bomberos voluntarios y contra la infraestructura de los cuarteles. El 12 de diciembre, se realizaron manifestaciones y homenajes en honor a las personas que perdieron la vida en Andahuaylas el fin de semana anterior. La Defensoría del Pueblo reveló hechos conflictivos que resultaron en la muerte de cuatro personas, entre ellas un adolescente llamado R. P. M. L., de 16 años, en Chincheros, Apurímac; John Erik Enciso Arias y Wilfredo Lizarme Barbosa, ambos de 18 años, en Andahuaylas, Apurímac; y Miguel Arcana, de 23 años, en Cerro Colorado, Arequipa.
Los electores de las regiones que habían votado masivamente por Castillo en las elecciones del 2021 y que se mantenían leales rechazaron al contragolpe del Congreso y a la nueva presidenta. Sus organizaciones sociales convocaron a movilizaciones y paros con cinco objetivos muy definidos: el adelanto de elecciones, la instalación de una Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta de la república y la liberación del expresidente Pedro Castillo. Entre el 7 de diciembre del 2022 y el 20 de febrero del 2023 se produjeron, según el Informe N.° 190 de la Defensoría del Pueblo, 1327 acciones colectivas de protesta, entre movilizaciones, plantones, paralizaciones y vigilias. Asimismo, se registró 60 marchas por la paz, algunas convocadas por la Iglesia Católica, las fuerzas policiales y otras por el fujimorismo y su banda organizada:
Acciones colectivas de protesta (Del 7 de diciembre del 2022 al 20 de febrero del 2023) Protestas: 1327 Movilizaciones: 882 Paralizaciones: 240 Concentraciones y plantones: 195 Vigilias: 10 Marcha por la paz: 60
La mayoría de las protestas han sido pacíficas, pero la Defensoría afirma que hasta el 20 de febrero se registraron 153 hechos de violencia, “entre los que destaca el asesinato de un policía que murió calcinado, ataques a comisarías, toma de aeropuertos, bloqueo de vías, ataques a instituciones públicas, daños a la propiedad pública y privada, incluidas las viviendas de autoridades; y el desabastecimiento de combustible, alimentos y otros insumos necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos” (Defensoría del Pueblo 2023).
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) reconoce que la mayoría de las manifestaciones en Perú se desarrollaron de manera pacífica. Sin embargo, también hubo casos de violencia perpetrados por manifestantes y otras personas, que provocaron lesiones a agentes de policía y personal militar, y la destrucción de propiedades públicas y privadas. Además, hubo casos de uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos perpetradas por fuerzas del Estado. Las multitudinarias protestas del sur andino y de otras regiones del centro y del norte del país, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, no fueron una sinfonía tranquila sino un río caudaloso que traía enormes raudales de agua, pero también arrastraba piedras, palos y lodo. Fueron pacíficas, pero no faltaron pequeños grupos enardecidos e incluso la presencia de algunos exsenderistas sin ninguna capacidad de influencia social y política.
La agenda propuesta por las organizaciones sociales, al convocar movilizaciones y huelgas, es inequívocamente de naturaleza política, con motivaciones y objetivos específicos. Estas organizaciones critican al Congreso de la República y exigen su cierre, la organización expedita de elecciones generales, el establecimiento de una Asamblea Constituyente, la renuncia del presidente de la república y la liberación del expresidente Pedro Castillo. Si bien esta última solicitud no ha sido atendida, el cumplimiento de las demás demandas exige la adopción de decisiones políticas por parte del Congreso o del Poder Ejecutivo. Con una fuerte presión social, las protestas buscan generar un desenlace político. La polarización social y política ha generado abiertas confrontaciones y ha impedido el diálogo entre las partes.
Los principales protagonistas son los actores sociales que han respaldado el Gobierno de Pedro Castillo desde el inicio de su periodo (CGTP, rondas campesinas, organizaciones de pueblos indígenas, algunos sindicatos, mineros informales, colectiveros, etc.), las organizaciones sociales y los ciudadanos que rechazaron el asedio tenaz a Castillo por parte de la ultraderecha, del fujimorismo y de los poderes fácticos, particularmente de la prensa concentrada.
Las masivas movilizaciones y paralizaciones propusieron “la toma de Lima” hasta en tres oportunidades como una forma de tener éxito y concretar sus demandas políticas. No hay que olvidar que Lima sigue siendo, desde la colonia, el centro del poder político, económico y social del Perú. La primera toma, regional y andina, fue masiva y contundente, pero los limeños fueron, en general, indiferentes. Solo en la tercera toma participaron con un contingente más o menos significativo, pero la presencia regional disminuyó. La toma de Lima de las grandes movilizaciones se ha movido entre lo deseado y lo simbólico desde la revolución de Túpac Amaru (1780-1783) en adelante.
Las movilizaciones y disturbios en la región de Puno durante el mes de diciembre se caracterizaron por una atmósfera pacífica desprovista de cualquier tensión entre la población y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, desde enero del 2023 se ha producido un cambio notable en las circunstancias. El 4 de enero del 2023, se reanudaron las protestas en Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Lima Metropolitana, lo que provocó importantes interrupciones en los servicios de transporte debido a los bloqueos de carreteras. Posteriormente, el 6 de enero del 2023, las tensiones entre los manifestantes y los organismos encargados de hacer cumplir la ley aumentaron debido a las protestas cerca del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, que provocaron heridas a 15 personas. La situación alcanzó su punto máximo el 9 de enero, con múltiples víctimas mortales. Ese día, según informó la Defensoría del Pueblo, numerosas personas de las comunidades campesinas aymaras y quechuas de la región se movilizaron en dos lugares clave: i) Puno, donde se congregaron los residentes aymaras de las provincias de El Collao, Chucuito-Juli y Yunguyo, y ii) Juliaca, donde llegaron personas quechuas de Azángaro, Melgar, Putina y Huancané, llenando la plaza armas. La asamblea masiva exigió la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, una convocatoria anticipada de elecciones generales, y expresó su oposición a la muerte de 28 manifestantes durante las marchas que tuvieron lugar en diciembre en otras regiones del país.
El 20 de enero se produjo un escándalo que generó una indignación de grandes proporciones en Ilave, provincia de El Collao, cuando se grabó a un policía disparando tres veces desde un segundo piso contra los manifestantes, lo que desató un feroz enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas en orden. En otro vídeo, grabado horas después, otro civil documentó un incidente en el que un agente policial disparó contra personas que no participaban en las manifestaciones, sino que simplemente estaban atravesando la plaza Mayor de Ilave. Los enfrentamientos resultantes se saldaron con un muerto y 10 heridos. Tras los acontecimientos de Ilave, la Policía Nacional detuvo a 12 personas en la ciudad, de las cuales 5 fueron trasladadas posteriormente a Puno y 7 fueron trasladadas al cuartel de Ilave, donde fueron sometidas a actos de tortura (Defensoría del Pueblo 2023).
Las manifestaciones, movilizaciones y protestas en Ayacucho fueron también pacíficas en los primeros días de diciembre del 2022. Los líderes del Frente de Defensa de Ayacucho (FREDEPA), la Federación Universitaria de San Cristóbal de Huamanga (FUSCH), la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho (JUDRA) y la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA) habían convocado una huelga nacional de 48 horas para el 15 de diciembre. La Prefectura Regional organizó una reunión del Comité Regional para la Prevención y la Gestión de los Conflictos Sociales, pero solo estuvieron presentes representantes de esta última organización. Miembros del Ejército peruano impidieron que un grupo de manifestantes ingresara a la plaza principal, así como a las afueras del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte. Sin embargo, el general PNP Antero Mejía Escajadillo, jefe de la VIII Macropol Ayacucho, informó a través de la Plataforma de Información de Ayacucho que la marcha se desarrollaba de manera pacífica y que se permitía a los manifestantes entrar a la plaza principal. Además, especificó que la Policía lideraba las acciones en el estado de emergencia nacional con el apoyo del Ejército peruano (Defensoría del Pueblo 2023).
En la tarde del mismo día, se produjo un enfrentamiento entre los residentes locales y la Policía cerca de la zona de Conchopata, muy cerca del aeropuerto. En este enfrentamiento resultaron heridas dos personas, una de las cuales fue alcanzada por un proyectil lanzado con un arma de fuego y la otra por una bomba de gas lacrimógena. El alcalde de la municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres informó que el personal militar se estaba retirando y desplegando bombas lacrimógenas desde helicópteros. Además, mencionó que aproximadamente a las 13.30 horas, durante un diálogo entre personal militar y representantes de la población, un grupo de 1600 residentes se infiltró en la pista de aterrizaje, lo que provocó un enfrentamiento con bombas lacrimógenas y piedras. A las 15.33 horas, se informó de una víctima mortal y numerosas personas resultaron heridas. Además, el propio alcalde reveló que se habían lanzado bombas lacrimógenas contra las residencias de personas vecinas. El personal de salud informó de una segunda muerte y de trece heridos.
Entre el 9 y el 14 de diciembre del 2022, se produjeron enfrentamientos entre un segmento de la población movilizada en Andahuaylas y Chincheros, ubicados en la región de Apurímac, y miembros de la Policía Nacional del Perú. La violencia que siguió provocó la pérdida de seis vidas, incluidos dos adolescentes, y dejó treinta y ocho personas heridas. El 10 de diciembre, algunos manifestantes intentaron tomar el control del aeropuerto local, pero fueron reprimidos por la Policía, que empleó armas letales, lo que provocó muertes y lesiones. El Estado impuso varias restricciones al derecho de reunión pacífica, que implicaron la imposición del estado de emergencia, la aplicación de controles de identidad, la detención de manifestantes, y el uso de fuerza letal y no letal para dispersar a los manifestantes.
La OACNUDH concluye que “la mayoría de las protestas que tuvieron lugar en Perú entre diciembre del 2022 y julio del 2023 se desarrollaron de forma pacífica, aunque algunos manifestantes y otras personas protagonizaron actos de violencia. Los actos de violencia, en el contexto del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no están protegidos por el derecho de reunión pacífica bajo los estándares internacionales de derechos humanos”. El 9 de enero, en Juliaca, un agente policial murió mientras patrullaba con otro agente. El 23 de marzo del 2023, la Policía detuvo a dos personas sospechosas, entre ellas un policía retirado, en relación con este incidente. En otro caso, el 4 de marzo del 2023, seis miembros de las Fuerzas Armadas se ahogaron en Ilave (Puno) cuando intentaban cruzar el río Ilave en apoyo del control de las protestas durante el estado de emergencia en la región.
La estigmatización de las protestas y las masacres de las Fuerzas Armadas y de la Policía4
El Gobierno de Dina Boluarte, el Congreso controlado por la ultraderecha, los medios concentrados, las Fuerzas Armadas y la Policía sostuvieron, sin prueba alguna, apoyados solo en viejos prejuicios políticos y con el fin de estigmatizarlos, que la mayoría de los manifestantes eran terroristas y estaban dirigidos por terroristas. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Gómez de la Torre, dijo, en una breve alocución en Palacio de Gobierno, que los manifestantes eran “malos peruanos”. Las fuerzas que controlaban el poder sostenían que entre los manifestantes había una fuerte presencia terrorista. Los manifestantes eran los enemigos a los que tenían que derrotar. Las élites dominantes y gobernantes han normalizado la explotación, la opresión y el maltrato social y psicológico a las clases populares y creen, por eso, que estas no tienen derecho a protestar. Creen también que ellas no tienen derecho a gobernar porque son ignorantes e ineptas.
Desde el 7 de diciembre del 2022, la OACNUDH ha documentado las acciones de las fuerzas de seguridad, principalmente en el centro de Lima, destinadas a restringir las manifestaciones pacíficas antes de que se produzcan incidentes violentos. Estas acciones abarcaron varias medidas, como el establecimiento de puestos de control para registrar a las personas que ingresaban a Lima, la división de los grupos de manifestantes, el confinamiento de los grupos (también conocido como “kettling”), la dispersión de las multitudes mediante el uso de fuerza letal o no letal, y el despliegue de equipo militar, como tanques, helicópteros y vehículos blindados, durante las manifestaciones.
La participación de las Fuerzas Armadas intensificó aún más las tensiones con los manifestantes. En Ayacucho, el despliegue de las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre del 2022, que implicó el bloqueo de la plaza central como parte del estado de emergencia, habría provocado la ira de los manifestantes y contribuyó a su decisión de entrar en el aeropuerto. El gran despliegue policial, junto con la presencia de militares, contribuyó crear una atmósfera de confrontación e intimidación, y a agravar las tensiones, lo que aumentó el riesgo de violencia y uso de la fuerza.
El Gobierno declaró el estado de emergencia nacional el 12 de diciembre del 2022 mediante el Decreto Supremo N.º 143-2022-PCM y desplazó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a las regiones del sur andino. Desde que asumieron las Fuerzas Armadas el control del orden interno en la región de Puno, se han registrado diversos enfrentamientos con la ciudadanía que solicitaba su retiro. En ese marco, se produjo la lamentable muerte de 6 militares en el río Ilave. Varios de los soldados desplazados a Puno eran puneños que tenían la infausta tarea de asesinar a sus propios paisanos. Algunos de ellos desertaron. La protesta de grandes multitudes movilizadas de Puno sin armas arrinconó a los integrantes de las Fuerzas Armadas obligándolas a un repliegue parcial.
La OACNUDH ha documentado la aplicación de la legislación antiterrorista (Ley 25475) en relación con actos ocurridos en el marco de las protestas, incluso contra dirigentes y otros manifestantes de perfil público. La OACNUDH documentó a 39 personas que participaron en las manifestaciones y posteriormente se abrieron investigaciones en su contra por actos de terrorismo. La OACNUDH sostiene “que criminalizar los meros actos de organización o participación en una reunión pacífica en virtud de las leyes antiterroristas es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. El 17 de diciembre del 2022, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional de Perú (DIRCOTE) allanó las sedes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el partido Nuevo Perú, el Partido Socialista Peruano y la Confederación Campesina Peruana (CCP). Veintiséis personas fueron detenidas por la DIRCOTE, en su mayoría personas indígenas que habían viajado a Lima para participar en las protestas. Después de unas 11 horas, los detenidos (todos hombres) fueron puestos en libertad con investigaciones por presuntos delitos de terrorismo” (OACNUDH 2023, 30-31).
Ante la masiva movilización observada en diferentes regiones del país que solicitaban la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el adelanto de elecciones, Dina Boluarte dijo no entender sus demandas y aconsejó pedir cosas concretas como servicios de agua, desagüe y luz. El uso del estado de emergencia y el uso de la fuerza por parte del Gobierno se han empleado para restablecer la legalidad. En esta situación particular, un total de 66 personas han perdido la vida trágicamente, entre ellas 48 civiles, 1 oficial de policía, 6 soldados y 11 civiles, como resultado de incidentes relacionados con la obstrucción de carreteras. La aplicación de los estados de emergencia declarados comenzó el 12 de diciembre del año anterior y ha persistido hasta la actualidad, con la proclamación de más de 12 estados de emergencia en varias regiones del país, concentrados principalmente en las áreas del sur y el centro.
En el marco de los estados de emergencia se han suscitado distintos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la ciudadanía, concentrados principalmente en las siguientes zonas, según la Defensoría del Pueblo:
Andahuaylas (Apurímac): pérdida de 6 vidas humanas, entre las que se encontraba un adolescente de 15 años (DAQ) y uno de 16 años (RPML)
Ayacucho: 10 vidas humanas, entre ellos, un adolescente de 15 años (CMRA)
Pichanaqui (Junín): 3 personas
Arequipa: 3 personas
Juliaca (Puno): 18 personas, de los cuales 3 eran menores de edad
Carabaya (Puno): 2 personas
Ilave (Puno): 1 persona
Cusco: 2 personas
Virú (La Libertad): 2 personas
Lima: 1 persona
La OACNUDH ha documentado la muerte de 50 civiles, entre ellas 2 mujeres y 48 hombres, durante el período que abarca las protestas del 7 de diciembre del 2022 al 31 de marzo del 2023. Además, ha identificado a un total de 821 civiles que resultaron heridos, entre ellos 98 mujeres y 542 hombres. Entre las 50 personas que perecieron, 27 tenían menos de 25 años, incluidas 7 menores de 18 años. Además, entre los heridos, un mínimo de 28 eran menores, y 7 de ellos sufrían lesiones graves. Según la información recopilada, se ha hecho evidente que numerosas víctimas no participaron activamente en las protestas. Además, se ha registrado el uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en Apurímac, Ayacucho, Ica, Junín, La Libertad y Puno. En concreto, se ha destacado la utilización de armas de fuego compatibles con los fusiles GALIL producidos por la IMI (Industrias Militares de Israel) o la IWI (Industrias de Armas de Israel). La mayoría de las bajas civiles provocadas por los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se originaron predominantemente en las regiones del sur del Perú. El desglose de las cifras por región es el siguiente: 7 en Apurímac (5 en Andahuaylas, 1 en Chincheros, 1 en Aymaraes), todos hombres; 3 en Arequipa (1 en Caravelí y 2 en Arequipa), todos hombres; 10 en Ayacucho, todos hombres; 2 en Cusco, todos hombres; 21 en Puno (2 en Carabaya, 18 en Juliaca, 1 en Ilave), siendo 2 mujeres y 19 hombres); 2 en Lima, hombres; 3 en Junín (Pichanaki), todos hombres; 2 en La Libertad (Virú), todos hombres. En relación con los casos de personas fallecidas documentados por el ACNUDH, se ha observado que el 79 % de los miembros de sus familias se autoidentifican como de origen indígena, ya sea quechua o aymara (OACNUDH, 2023 20-21).
Hay tres momentos principales en que se produjeron confrontaciones con muertos y heridos: i) el 11 y 12 de diciembre del 2022, en Chincheros y Andahuaylas, Apurímac, lo que resultó en la desafortunada pérdida de 7 vidas y lesiones de al menos 45 personas (donde se observó la presencia de agentes de policía); ii) el 15 de diciembre del 2022, en Huamanga, Ayacucho, que provocó la trágica muerte de 10 personas y lesiones de al menos 64 personas (donde estuvieron presentes tanto la policía como las Fuerzas Armadas); y iii) el 9 de enero del 2023, en Juliaca, Puno, causando la devastadora pérdida de 17 vidas y lesiones a más de 100 personas (en las que estuvieron presentes tanto la Policía como las Fuerzas Armadas). De los 50 civiles que perdieron la vida como consecuencia del despliegue de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, 42 fueron alcanzados mortalmente por munición de armas de fuego. Las autopsias revelan que, de los 50 civiles fallecidos, 47 sufrieron heridas de bala en la parte superior del cuerpo (cabeza, pecho, espalda y abdomen). Un hecho cruel que muestra la arbitrariedad de la represión es que “de los 50 civiles muertos, al menos 24 no habrían estado participando en las manifestaciones” (OACNUDH 2023, 22).
Las organizaciones de sociedad civil han denunciado un abuso en el uso de la fuerza como en estos casos:
El uso generalizado e indiscriminado de gas lacrimógeno para dispersar las actividades de la protesta, que afecta a las personas que no participaron en las manifestaciones.
Se lanzan proyectiles de gas lacrimógeno hacia los cuerpos de las personas. Un ejemplo de ello es el caso de Víctor Santisteban, quien falleció tras ser alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno durante una manifestación masiva en la avenida Abancay de Lima.
El empleo de armas de fuego contra personas en zonas de conflicto, incluidas aquellas que no participaron en las protestas.
Amnistía Internacional también ha destacado que las regiones en las que se concentra el 80 % de las víctimas mortales son departamentos con una población predominantemente indígena, lo que revela una tendencia premeditada a la hora de actuar de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Teniendo como base los reportes diarios de la Defensoría del Pueblo, realizados durante la jefatura de Eleana Revollar, sus informes especiales sobre la crisis política y la protesta social, declaraciones de personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, de los medios de información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ha elaborado una cronología detallada de los acontecimientos desde el 7 de diciembre del 2022 hasta el 23 de enero del 2023 (CIDH 2023).
Según la información de la Defensoría del Pueblo, al 22 de febrero del 2023 había 944 policías heridos, 30 detenidos y 1 policía incinerado; este último, según informes posteriores, no es atribuible a los manifestantes sino a delincuentes, incluido un expolicía. La Defensoría del Pueblo informa que, al 15 de febrero, se habían registrado 15 comisarías afectadas, principalmente en la región sur del país. Entre los daños más frecuentes se encuentran los cristales rotos y los daños en el exterior y las entradas. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) proporciona actualizaciones diarias sobre los bloqueos de carreteras en todo el país. El 19 de enero se registró el mayor número de carreteras interrumpidas, con 145 puestos de control, desde el inicio del conflicto. Los bloqueos de carreteras durante el conflicto han puesto en peligro el derecho a la vida y al bienestar físico de terceros. Por un lado, 11 personas han muerto como consecuencia de los bloqueos de las carreteras, ya sea porque se les ha denegado el acceso a ambulancias u otros vehículos que transportaban a personas que necesitaban atención médica, o por accidentes de tráfico provocados por los bloqueos. Por otro lado, la obstrucción del transporte ha impedido la circulación de alimentos, gas y otros suministros esenciales, comprometiendo el sustento de los centros urbanos. Durante el conflicto, se interrumpieron los servicios en cinco aeropuertos de las ciudades de Huamanga, Arequipa, Cusco, Puno y Andahuaylas. Sus ramificaciones trascienden la infraestructura y se extienden a las vidas de quienes protegen y trabajan en estos espacios, a la interconectividad entre las regiones y a la capacidad de brindar asistencia en tiempos de peligro. En consecuencia, la ocupación de ciertos aeropuertos por parte de una facción de ciudadanos movilizados reviste una gravedad especial.
Durante los estados de emergencia, los derechos a la inviolabilidad del domicilio o a la libertad de reunión pueden restringirse de manera válida, pero la Policía superó ese límite válido durante el estado de emergencia y transgredió otros derechos ciudadanos al registrar arbitrariamente los locales de organizaciones campesinas, sindicales y universitarias. El 17 de diciembre del 2022, aproximadamente 50 policías, junto con un representante del Ministerio Público, realizaron una redada en las instalaciones de la Confederación Campesina del Perú, el Movimiento Político Nuevo Perú y el Partido Socialista, además de que no se permitió el ingreso de congresistas ni abogados mientras duraban las diligencias.
El caso de la redada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue de una naturaleza significativamente más grave. El sábado 21 de enero, un total de 300 miembros de la PNP ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), utilizando un vehículo multipropósito TE-10415 que causó grandes daños en la puerta número 3 de esa casa de estudios. Las personas detenidas durante este incidente ascendieron a un total de 196, entre estudiantes y visitantes que se encontraban en el campus universitario. La Policía adujo que los terroristas habían tomado la Ciudad Universitaria y trató a los estudiantes y a los alojados de las regiones del sur como si fueran tales. Era la estigmatización de las protestas de los estudiantes universitarios y el terruqueo puestos en acción. Se prohibió a la Defensoría del Pueblo entrar en la Oficina del Defensor del Pueblo durante el registro, a pesar de su presencia en la universidad tras observar la situación a través de los medios de comunicación. Además, se informó de que la Fiscalía había sido excluida del proceso, así como de que se había denegado el acceso a los congresistas participantes que se habían reunido en el lugar de los hechos. Como se indica en el documento de intervención, la Policía justificó sus acciones basándose en una denuncia recibida de la universidad, en el hecho de que el incidente ocurrió durante el estado de emergencia y que se operaba en un contexto de flagrante delito. El encadenamiento y el cierre con candado de las puertas de acceso 1 y 3, junto con la presencia de pancartas que, según la Policía, promovían actos de violencia como “La sangre derramada nunca se olvidará”, “No matarás ni con hambre ni con balas” y “Los asesinatos de Dina», se consideraron pruebas relevantes. Las autoridades de la UNMSM afirmaron que la Policía había incurrido en un “abuso de autoridad contra los estudiantes que habían sido detenidos arbitrariamente”, ya que solo habían solicitado la liberación de las puertas confiscadas, pero se habían negado a cooperar con la Oficina del Defensor del Pueblo. La intervención en sí misma se llevó a cabo de manera violenta e implicó la presencia de menores que acompañaban a sus padres dentro de las instalaciones de la universidad. Las personas que fueron detenidas comunicaron a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que habían sido objeto de agresiones físicas, robos de objetos personales, como teléfonos celulares, y otras formas de maltrato. Estos incidentes fueron denunciados posteriormente a los representantes del Ministerio Público que estaban presentes. La Defensoría del Pueblo declaró que la forma en que la Policía abordó esta operación no cumplía con el protocolo descrito en el Código de Procedimiento Penal en relación con el concepto de “control de identidad”, por lo que ocultaba un método ilegal de privación de libertad.
La OACNUDH ha documentado un total de cuatro casos que implican el arresto de más de 50 personas en el contexto de las protestas, en los que se afirma que estas personas fueron sometidas a un trato cruel que viola el derecho internacional de los derechos humanos, y algunos casos pueden constituir actos de tortura. Estos hechos tuvieron lugar en Apurímac, Puno y Cusco, todos durante las manifestaciones. Se dice que las mujeres indígenas se han enfrentado a una forma compleja de discriminación y estigmatización. Una mujer de Huancavelica informó que, mientras era detenida por agentes policiales a el 21 de enero durante una operación policial en la UNMSM, los agentes le gritaron términos despectivos en relación con su origen indígena, quienes también dijeron que nunca debería haber estado en Lima y que nunca se le permitiría salir de Lima: “Chola de mierda, a qué mierda vienes a joder aquí en Lima, quédate en tus sierras de mierda, de aquí nunca vas a salir” (OACNUDH 2023, 31).
La Defensoría del Pueblo señala también las diversas formas de afectación de los derechos que sufrieron las personas trasladadas a sedes policiales como detenidas o con fines de identificación durante las protestas. Las formas de maltrato más frecuentes son las que sufren los detenidos. El 12 de diciembre del 2022, un total de 8 personas fueron detenidas en Apurímac. Estas personas denunciaron casos de abuso físico y verbal durante su arresto y posterior detención en instalaciones de la Policía. Del mismo modo, el 11 de enero del 2023, 43 personas fueron detenidas en Cusco y trasladadas a la comisaría de Tío. Tras un penoso período de tres días sin acceso a artículos de primera necesidad, como alimentos y agua potable, finalmente fueron puestas en libertad. Tras quedar en libertad, relataron casos de abuso físico y verbal, como palizas, patadas y golpes dirigidos a la puerta de la celda, así como la aplicación de puñetazos fuertes contra paños húmedos. Entre las personas detenidas, estaban presentes dos mujeres, una de nacionalidad peruana y la otra colombiana. Sin embargo, es importante señalar que todos los detenidos fueron sometidos al mismo entorno hostil. Según sus relatos, la comida que les trajeron sus familiares fue consumida tanto por soldados como por agentes de la Policía.
El 20 de enero del 2023, un grupo de 12 personas fueron arrestadas en Ilave, Puno, y también denunciaron haber sufrido malos tratos mientras estaban bajo custodia. Además, el 25 de enero del 2023, se llevó a cabo una operación a gran escala en la que participaron 600 miembros de la Policía para desmantelar un bloqueo situado en el kilómetro 235 de la carretera Panamericana Sur en Ica. Durante esta operación, personas sin uniforme policial, junto con la Policía, detuvieron a residentes del centro de la ciudad de Expansión Urbana y de otros centros de población cercanos. De manera similar, alrededor del 20 de enero, un grupo de 11 personas, que habían sido privadas de libertad tras haber sido puestas en prisión preventiva, denunciaron haber sido agredidas físicamente durante su arresto y en la sede de la Policía. Posteriormente, el 28 de enero del 2023, Luciano Balbín, quien fue arrestado por agentes de Policía y trasladado a la comisaría de policía de Cotabambas junto con otros detenidos, reveló que los agentes que lo arrestaron lo sometieron a violencia física en varias partes del cuerpo, especialmente en las costillas, la cara y las piernas. Además, destacó que mientras estaba en la comisaría, un agente de Policía lanzó amenazas en dos ocasiones distintas, diciendo: “Cállese, porque pronto lo haré gritar. Haré que grites” (Defensoría del Pueblo 2023).
Tanto la Defensoría del Pueblo como CIDH han corroborado que, en un clima de polarización, se ha producido un aumento de las manifestaciones discriminatorias contra las comunidades andinas y selváticas que ejercen su derecho a protestar. El 14 de diciembre del 2022, un contingente de manifestantes asháninka de los ríos Tambo y Perené fue aprehendido en la ciudad de Chosica por miembros de la Policía de Chaclacayo, acompañados por un representante del Ministerio Público. Esto ocurrió durante una operación destinada a identificar los vehículos que se dirigían a Lima para participar en las manifestaciones en respuesta a la actual crisis política. El mismo día, en Andahuaylas, la Policía orquestó una operación que resultó en la detención de aproximadamente 50 personas, incluidos miembros de la comunidad procedentes de los distritos de Huancarama, Kishuara y Pacobamba de la provincia de Andahuaylas. En el allanamiento del local de la Confederación Campesina del Perú (CCP) el 17 de diciembre, en dirección Plaza Bolognesi N.°508, distrito de Breña (Lima), la Policía encontró ciudadanos indígenas cuya lengua materna es el quechua chanka. La falta de traductores de las lenguas originarias agrava la discriminación de la población andina y selvática.
Elitismo político neoliberal y cuestionamiento de la soberanía popular5
Las multitudinarias protestas sociales de 18 regiones del Perú, cuyo epicentro es el sur andino, se dirigen contra la re-elitización política que han impuesto las fuerzas neoliberales como condición política para que la economía primario-exportadora y de servicios y el credo neoliberal puedan operar. Esta re-elitización política ha sido más frontal e intensa contra la elección y contra el Gobierno de Castillo, pero se hizo sentir desde el Gobierno de Toledo en el 2001 y ha asumido varias formas: neopatrimonialismo estatal (impuesto en la Constitución de 1993), diversas formas de captura del Estado, procesos electorales injustos, invento de fraude electoral en el 2021, el golpe de Estado parlamentario (del 2016 en adelante) y la presión y el chantaje de los poderes fácticos, principalmente de los medios oligopólicos, contra los Gobiernos elegidos desde la centroizquierda entre 2001-2021. Todas ellas son formas de cuestionamiento de la soberanía popular cuya defensa es calificada despectivamente de populismo. A las élites neoliberales actuales les gustaría reeditar lo que Dahl ha llamado la oligarquía competitiva (1989)6 y Basadre (1931), Republica Aristocrática. Pero como no pueden limitar ni eliminar el sufragio universal en pleno siglo XXI cuestionan sus resultados que generalmente le son adversos y buscan someter a los presidentes elegidos por las clases populares, especialmente del mundo andino, para que se pongan a su servicio.
Desde julio del 2016, Perú se enfrenta al peligro inminente de un golpe de Estado permanente instigado por el Congreso. Varios actores persiguen y respaldan activamente esta amenaza, mientras que ciertas instituciones permiten su existencia y los elementos estructurales subyacentes contribuyen a mantenerla. ¿Quiénes son los actores involucrados en el golpe? En primer lugar, tenemos a Keiko Fujimori y sus seguidores, conocidos como fujimoristas, que se negaron rotundamente a aceptar su derrota electoral tanto en el 2016 como en el 2021. En segundo lugar, las facciones políticas de extrema derecha rechazan a cualquier presidente que represente a los sectores sociales y culturales que históricamente se han enfrentado al desdén y la discriminación. En tercer lugar, la influyente prensa, dirigida por El Comercio, pretendía someter a Castillo al dominio neoliberal y exigía el control de la asignación de publicidad por parte del Estado, que consideraban que les pertenecía por derecho. En cuarto lugar, algunos “partidos” de centroderecha han unido sus fuerzas para apoyar el golpe. En este caso, la responsabilidad principal recae en Cerrón y Castillo, quienes, a pesar de sus vulnerabilidades políticas, adoptaron una postura inflexible en su formación inicial de gabinete, cediendo así la centroderecha a la ultraderecha. Debido a su falta de experiencia y a sus debilidades inherentes, Castillo se vio obligado a establecer una coalición de centroizquierda para establecer un Gobierno funcional de transformación y neutralizar los factores institucionales y estructurales que facilitaron el golpe.
Los golpistas representan un elemento crucial, pero por sí solos son insuficientes para que se produzca un golpe de Estado. La concreción de un evento de este tipo depende de las instituciones políticas existentes. ¿Qué instituciones políticas? Abarcan todas las reglas de juego, las normas, las leyes, la Constitución que han sido mal diseñadas y que atentan contra el buen funcionamiento del sistema político (sistema electoral, partidos políticos y formas de gobierno), del Estado y del régimen político. Favoreciendo los intentos del golpe parlamentario. El sistema electoral impide a los ciudadanos renovar el liderazgo de un partido agotado mediante elecciones primarias, hace caso omiso de la representación política de los grupos étnicos y culturales, niega la representación regional a través del Senado, fomenta la formación de un Gobierno dividido debido a la elección simultánea del presidente y el Congreso, y obstruye la renovación parcial del congreso, entre otras cuestiones.
El sistema de partidos se ha desintegrado en la práctica. Perú se enfrenta actualmente a una crisis de representación radical, ya que los partidos tradicionales han desaparecido y solo han quedado los “partidos” de propiedad privada. Etiquetar a estas entidades como partidos es un abuso del lenguaje. Los “partidos” de extrema derecha, derecha, centro e izquierda están fragmentados de manera alarmante, lo que resulta en la perpetuación del caudillismo y obstruye la formación de coaliciones dentro de los espacios políticos y entre ellos. Las reformas políticas urgentes son imprescindibles para abordar la crisis de representación y evitar la mercantilización de la política. El aspecto más crítico del sistema político es la forma de gobierno, que en Perú es un híbrido de los sistemas parlamentario y presidencial conocido como presidencialismo parlamentarizado. Esta forma particular de gobierno se encuentra en el centro del caos que Perú ha sufrido desde el 2016. La constitución prescribe que la forma de gobierno es presidencialista, sin embargo, también posibilita la injerencia del congreso en el otorgamiento del voto de investidura al gabinete, en la censura de los ministros y en otros asuntos. Este diseño puede trabar la buena marcha del Gobierno cuando el Ejecutivo no tiene mayoría congresal, origina Gobiernos divididos y causa problemas de gobernabilidad que puede terminar en golpe congresal.
Todos los Gobiernos divididos que Perú ha experimentado a lo largo de los siglos XX y XXI han concluido en última instancia en golpes militares, autogolpes, renuncias y golpes parlamentarios. La constitución de 1979 ideó un mecanismo para equilibrar los poderes a fin de evitar los golpes de Estado: el Poder Ejecutivo tenía la autoridad de solicitar un voto de confianza del Congreso con respecto a una política específica o la estabilidad del gabinete. Si el Congreso denegaba esta solicitud tres veces consecutivas, el Poder Ejecutivo tenía el poder de disolverla e iniciar nuevas elecciones parlamentarias. La Constitución de 1993 redujo el número de denegaciones a dos en los primeros cuatro años de Gobierno; sin embargo, dejó al Poder Ejecutivo sin protección constitucional durante el último año de gobierno, por lo que no pudo exigir un voto de confianza. Esta fue la situación que llevó al golpe de Estado del Congreso contra Vizcarra en el 2020.
Más allá de los aspectos políticos y técnicos de su gabinete, y más allá de los logros obtenidos, Castillo ocupó el cargo de un presidente legítimo que había sido elegido para gobernar la nación por un período de cinco años. Esta legitimidad se derivó de su elección popular. Factores como la orientación política (ya sea de izquierda o de derecha), la limitada destreza técnica, el desempeño deficiente, la mediocridad o la brillantez se consideran “criterios insuficientes”, tal como lo expresó Edmund Burke, para socavar la autoridad legítima. Si bien la legitimidad de un desempeño deficiente puede repercutir en la fuente de legitimidad, no puede erradicarla por completo. Es posible que el presidente Castillo haya tenido índices de aprobación bajos, pero siguió siendo un presidente legítimo.
Cada vez es más evidente que los conflictos políticos y económicos subyacentes se originaron en el enfrentamiento entre dos facciones que competían por el control del Estado para servir a sus intereses personales. Por un lado, están las facciones compuestas por influyentes conglomerados empresariales que ya se han asegurado el control del Estado durante las últimas tres décadas. Por otro lado, están las facciones compuestas por grupos económicos emergentes (incluidos mineros informales, transportistas y operadores de autobuses, universidades no acreditadas, productores de coca y empresas de construcción), que forman una lumpenburguesía y operaban bajo la administración de Castillo. Algunos de estos grupos mafiosos emergentes ejercen influencia tanto en el Gobierno como en el Congreso, lo que facilita la concertación de acuerdos entre ellos. Las grandes mafias empresariales, las facciones de derecha y extrema derecha, los liberales y los medios de comunicación concentrados temían que Castillo introdujera un modelo económico alternativo que pusiera fin a su control sobre el Estado. Este temor los llevó a lanzar una feroz oposición y a contemplar la destitución del presidente. Este ataque implacable, sumado a la inexperiencia de Castillo, su incapacidad para seleccionar a los cuadros de izquierda más competentes y su renuencia a adoptar una perspectiva programática y estratégica, obligaron a Castillo a establecer un gabinete basado en cuotas que incluía al cerronismo y la centroderecha para evitar su destitución.
La toma del Estado se orquestó en el marco de la Constitución fujimorista de 1993, que describía el papel subordinado del Estado en relación con el mercado y las empresas privadas. Este arreglo institucional dio lugar a una estructura organizativa que renovó y fortaleció las agencias (como el BCR, la SBS y la SUNAT) y los ministerios (en particular el Ministerio de Economía y Finanzas), responsables de los asuntos relacionados con el capital y las empresas privadas, a expensas de los ministerios dedicados a salvaguardar los derechos de la sociedad y sus ciudadanos (carteras de Educación, Salud, Interior, Justicia, etc.). La captura del Estado se manifiesta de varias maneras: el nombramiento de directores y ministros en las entidades que determinan las políticas económicas (monetarias y fiscales), el financiamiento privado de las campañas electorales, la corrupción y la infiltración de clientelas mafiosas en los sistemas burocráticos.
A partir del 2001, casi todos los presidentes de la república fueron elegidos como candidatos de centroizquierda, con la excepción de Pedro Pablo Kuczynski, que fue elegido como candidato liberal. Sin embargo, a pesar de su afiliación electoral, todos gobernaron como presidentes neoliberales. ¿Qué llevó a esta discrepancia? La traición ofrece una explicación sencilla, pero no es el único factor en juego. La presión también desempeña un papel importante. ¿Quiénes son los que ejercen esta presión? Son los poderes fácticos que, aunque no hayan sido elegidos, ejercen un control o una influencia considerables sobre el Gobierno. En general, estos poderes se alinean con los candidatos que no triunfan en las elecciones y los apoyan financieramente. Algunos de estos poderes invierten importantes sumas de dinero en estos candidatos fallidos y no desean seguir perdiendo influencia bajo un gobierno de centroizquierda. Esto aclara la presión ejercida a través de varios medios: los medios de comunicación, las amenazas, el chantaje y la adulación. Resulta difícil determinar si estos poderes han comprado su lealtad, pero no debemos descartar esta posibilidad, ya que muchos de ellos han sido acusados de corrupción, y algunos incluso han sido encarcelados o han recurrido al suicidio.
Durante los últimos siete años, Perú ha sido testigo del ascenso de 6 presidentes, 2 de los cuales fueron elegidos por el pueblo, mientras que 4 se enfrentaron a golpes de Estado congresales después del 2016. Cabe destacar que los medios de comunicación concentrados y los analistas de derecha y liberales pasan por alto convenientemente estos golpes parlamentarios y se centran únicamente en el supuesto golpe de Estado que no se materializó. El discurso desacertado y políticamente imprudente de Castillo permitió el contragolpe del Congreso. Lo que es particularmente notable es la acusación de flagrante delito. ¿Implica esto una intención evidente? Si es así, todos estaríamos encarcelados.
El golpe de Estado contra Kuczynski se debió principalmente al resentimiento de la candidata fracasada, quien, sin embargo, tenía el control del Congreso. Kuczynski carecía del apoyo del Congreso y de la nación. Vizcarra se enfrentó a una falta similar de apoyo por parte del Congreso, pero contó con el respaldo de la población. Por eso Keiko Fujimori no pudo destituirlo de su cargo. Castillo no contó con el apoyo de la derecha ni de los poderes fácticos desde la segunda vuelta de las elecciones. Incluso inventaron un fraude inexistente. Una vez elegido, intentaron destituirlo desde el principio de su Gobierno. Castillo carecía de la perspicacia política necesaria para defenderse, y también cometió errores y se sospecha participó en actividades corruptas.
Las protestas sociales como democratización social y política
Las multitudinarias movilizaciones andinas constituyen una respuesta contundente al proceso de re-elitización política del siglo que acompaña al neoliberalismo por más de 30 años. En este sentido, ellas son un movimiento democratizador.
¿Por qué lo llamo un movimiento democratizador? Porque es la lucha de amplios y diversos sectores sociales populares, principalmente andinos, que demandan la igualdad de condiciones sociales de todos y la eliminación de los privilegios y de todo tipo de discriminación. El proceso de democratización social y política asume el mismo sentido que Tocqueville (1963) le da a la democracia en términos de igualación de condiciones sociales. Tocqueville sostiene que la democracia es un proceso de larga duración que caracteriza a todas las sociedades que se encaminan al mundo moderno. No alude a la eliminación y reducción de las desigualdades económicas sino a la eliminación de la desigualdad social, esto es, de todos los privilegios y ventajas de status que tienen generalmente las sociedades aristocráticas (o elitistas). Se trata de una igualdad ante la ley, el Estado y la política. Esta igualdad es la que producen las revoluciones democráticas burguesas que Marx (1843) llama emancipación política en sus escritos juveniles.
La ciencia política contemporánea entiende generalmente la democratización como proceso de transición de un régimen no democrático a otro de carácter democrático: las democratizaciones son “un grupo de transiciones de regímenes no democráticos a democráticos, que ocurren dentro de un período específico de tiempo y que superan significativamente las transiciones en dirección opuesta” (Huntington 1994) Para Tocqueville, en cambio, la democracia no es un cambio de régimen político sino un cambio de sociedades: el cambio de una sociedad aristocrática a otra de carácter democrático. Para Tocqueville la democracia no es un tipo de régimen político sino un tipo de sociedad, como bien lo ha señalado Raymond Aron (1970).
Tocqueville distingue dos tipos de democracia: la democracia libre y la democracia no libre. Esta última es solo un tipo de sociedad. La democracia libre, en cambio, es la democracia que ha logrado establecer un conjunto de instituciones para defender y garantizar la libertad tanto individual como política, la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos, para decirlo en términos de Benjamín Constant (2010). La democracia libre es lo que la ciencia política y la sociología política llaman la democracia o el régimen político democrático. La democracia como régimen político es el producto de la correlación de fuerzas entre la democratización social y política que generalmente culmina en la conformación de partidos políticos y las élites estatales. De esa correlación emerge el tipo de régimen político que puede ser democrático o no-democrático.
La democratización social y política tiene también diversas dimensiones que es necesario considerar: las revoluciones democráticas, las protestas sociales, los movimientos sociales, los movimientos de ciudadanos, la esfera pública, la sociedad civil y los partidos políticos. En el siglo XIX en Perú, las revoluciones democráticas de mayor importancia fueron los levantamientos de 1814. Estos levantamientos involucraron la participación de criollos, mestizos e indios. Además, la revolución liberal de 1854 fue producto de una alianza entre los liberales y Castilla, que representaban a una facción conservadora moderada. Esta alianza logró reunir el apoyo de los campesinos y los sectores urbanos. Según Basadre (2015), si la revolución de 1814 hubiera prevalecido, la independencia del Perú habría sido más inclusiva a nivel nacional. Además, propongo que habría allanado el camino para el establecimiento de una sociedad moderna y democrática, caracterizada por la igualdad de condiciones sociales y la formación temprana de una nación. Del mismo modo, si la revolución liberal de 1854 no hubiera sido traicionada por Castilla en 1860, el Perú podría haber experimentado un Estado mejor organizado y una mayor integración nacional. Sin embargo, tanto las élites militares como las civiles obstruyeron y suprimieron los procesos de democratización social y política. En consecuencia, en el siglo XIX, Perú carecía tanto de una nación unificada como de un sistema democrático.
Al entrar en el siglo XX, surgieron movimientos notables hacia la democratización. Estos movimientos fueron iniciados por los levantamientos campesinos en la sierra y las luchas de los trabajadores por lograr una jornada laboral de ocho horas durante la república aristocrática. Posteriormente, fueron amplificados por los movimientos obreros en las zonas rurales, así como en los sectores minero y petrolero. La formación del APRA y el Partido Socialista de Mariátegui en la década de 1920 contribuyó aún más a estos esfuerzos de democratización en curso. La Gran Depresión de la década de 1930 y la insurrección aprista de 1932 sirvieron para intensificar estos movimientos. Sin embargo, la constitución oligárquica de 1933 excluyó al APRA y al Partido Comunista de la participación política. Además, las Fuerzas Armadas asumieron el papel de guardianas de la élite gobernante, aplastando así los movimientos democratizadores mediante el establecimiento de dictaduras fuertes que persistieron hasta 1956.
En la década de 1950, surgió un movimiento de democratización amplio y diverso. Este movimiento abarcó a varios grupos, incluidos los movimientos campesinos serviles que buscaban recuperar las tierras confiscadas por el gamonalismo, los trabajadores rurales, los mineros, los industriales y los trabajadores de clase media. A pesar de que el Estado oligárquico se había debilitado, los habitantes urbanos seguían desempeñando un papel importante a la hora de derrotarlo. Su influencia también se extendió a las Fuerzas Armadas, que finalmente adoptaron cambios antioligárquicos en 1968. Sin embargo, al final se bloqueó la culminación de una revolución democrática de base.
El siglo XXI fue testigo de movimientos sólidos hacia la democratización, siendo los más destacados la Marcha de los Cuatro Suyos en el 2000 y el movimiento de protesta masiva que derrocó al efímero Gobierno arbitrario de Merino impuesto por el Congreso en noviembre del 2020. Además, tras la caída de Castillo, estallaron protestas masivas en respuesta al desdén, el maltrato y el desprecio del presidente por la identidad social de la población. Estallaron siglos de ira acumulada, provocada por las prácticas excluyentes, racistas y discriminatorias de las élites de Lima. Estas protestas se originaron inicialmente en el sur, luego se extendieron a las regiones centrales y, finalmente, llegaron al este y al norte. Mi hipótesis postula que estos movimientos persistirán hasta que se nivelen las disparidades sociales, políticas, nacionales y regionales. Esto requiere apartarse del modelo neoliberal, que no hace más que replicar el modelo oligárquico que prevalecía a principios del siglo XX.
Los protagonistas de la coyuntura crítica neoliberal
Según las encuestas de IPSOS Support y del Instituto de Estudios Peruanos, más del 80 % de la población desaprueba a la actual presidenta, mientras que más del 90 % expresa su desprecio por los congresistas. Este sentimiento es compartido en todas las regiones, incluida la conservadora Lima, así como en todos los estratos sociales, incluidas las clases medias adineradas, y entre personas de todas las edades. La demanda imperante es que todas las personas abandonen sus puestos y que se celebren elecciones anticipadas. La mayoría de los peruanos cree que el Gobierno de Boluarte es inferior al de Castillo. Esta creencia se expresa tanto en las encuestas como a través de protestas en las calles. Desde diciembre del año pasado (2022), nos encontramos en una coyuntura crítica caracterizada por las fluctuaciones, pero también por una situación constante. Nos falta una estabilidad relativa y, en cambio, estamos viviendo un período prolongado de turbulencia con diversos grados de intensidad. Una coyuntura crítica presenta los siguientes atributos definitorios:
Hay una mayor visibilidad de las estructuras clandestinas injustas, una expansión de la conciencia social y el auge de la acción colectiva encabezada por figuras prominentes que buscan el cambio. Los problemas estructurales subyacentes de largo y medio plazo pasan a primer plano en la vida social.
Los problemas a largo plazo que salen a la luz son los que han persistido a lo largo de la historia de la república:
No encarnamos a una nación unificada. Las élites gobernantes dominantes no han reconocido las demandas de las clases populares, por lo que son incapaces de traducir estas demandas en una legislación que vincule a todos los ciudadanos y fomente un sentido de pertenencia nacional.
No nos adherimos a los principios de una república. Una república clásica, ejemplificada por la antigua Roma, las ciudades-repúblicas de la Edad Media y las repúblicas formadas durante la independencia de América del Norte, se caracterizaba por una comunidad de ciudadanos cuya búsqueda colectiva era el bien común. Las repúblicas liberales buscan la compatibilidad entre el bien común y el interés general. Sin embargo, el neoliberalismo ignora tanto el bien común como el bien público al transformarlos en negocios privados. Por lo tanto, la promesa de una república sigue sin cumplirse.
Nos falta un Estado eficiente. Las élites gobernantes no han logrado construir un Estado que posea todas las capacidades necesarias, incluido un marco institucional y organizativo bien diseñado, una burocracia calificada y recursos financieros suficientes, para cumplir eficazmente sus funciones en todo el territorio, que abarcan la educación, la salud, la justicia y la seguridad.
Nuestra economía no se ha emancipado por completo de su pasado colonial. Sigue organizándose de acuerdo con los intereses del mercado internacional, en lugar de estar alineada con las necesidades de los peruanos en términos de empleo, ingresos y bienes y servicios. Es imperativo establecer una economía con su propia fuerza motriz que esté abierta al mundo.
Los problemas de mediano plazo han persistido durante las últimas tres décadas desde la implementación de las políticas neoliberales en Perú:
El establecimiento de una economía primaria desindustrializante orientada a la exportación basada en los servicios y subordinada al capital internacional.
Re-elitización de la política que se desarrolla con la captura del Estado y con el cuestionamiento de la soberanía popular (procesos electorales injustos, presiones y chantajes a los presidentes no-neoliberales, inventos de fraudes electorales y golpes de Estado del Congreso).
La transformación de una sociedad caracterizada por las divisiones de clase en una sociedad informal. En 1980, el sector informal representaba el 40 % de la población, una cifra que desde entonces se ha duplicado bajo la influencia del neoliberalismo. Una sociedad informal no es un modelo sostenible.
La degradación del medio ambiente causada tanto por la lumpenburguesía informal como por las empresas extractivas.
La expansión de la conciencia social de las personas abarca un espectro que va desde los niveles ilustrados de la mesocracia hasta las clases sociales marginadas, sencillas, ignoradas y explotadas. Es evidente para todos, aunque en distintos grados, que los problemas imperantes que las agobian se derivan de factores estructurales subyacentes que han sido ocultados y normalizados tanto por los relatos históricos oficiales como extraoficiales, así como por la cultura dominante. Una indicación definitiva y precisa de la ampliación de la conciencia social de las personas se manifiesta en la agenda política defendida por la población oprimida y movilizada del sur andino: la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso, las elecciones anticipadas y la convocatoria de una Asamblea Constituyente (la restitución de Castillo está siendo cada vez más marginada).
Quienes detentan el poder oficial no comprenden ni reconocen la agenda política que ha surgido desde las bases mismas del pueblo. Malinterpretan el llamado a la democratización como una demanda de necesidades tangibles (como servicios de agua, saneamiento y electricidad). Perciben la explotación, el maltrato, la discriminación y el desprecio por los derechos de la comunidad andina como hechos normalizados, y creen que la gente no tiene derecho a participar en la política, ya que está reservada exclusivamente a los opresores y gobernantes. La población movilizada busca, por encima de todo, el respeto a la soberanía popular, la igualdad de trato para todas las personas, el respeto de sus derechos (incluido el derecho a un referéndum), el reconocimiento de su lugar dentro de la nación y la demanda de un nuevo pacto social. Además, abogan por la preservación de la vida y el castigo de los responsables de las masacres, así como de quienes ordenaron la ejecución de más de cincuenta ciudadanos.
Es digno de mención el surgimiento de la acción colectiva y de los principales actores en esta coyuntura crítica. El discurso suicida de Castillo provocó el contragolpe del Congreso, lo que transformó rápidamente el descontento en furia social y estimuló una movilización masiva en el sur andino y en otras 18 regiones. Se observa una rápida transición de la subjetividad a la acción. Dos figuras principales se han convertido en protagonistas centrales durante este momento crucial. Por un lado, está la coalición formada por el distorsionado y autoritario parlamentarismo presidencial (del que Dina Boluarte no es más que una marioneta) y los poderes establecidos (como las Fuerzas Armadas, la Policía, importantes figuras empresariales y los medios de comunicación concentrados). Por otro lado, existe un movimiento social de base extenso y persistente que está ampliando progresivamente su alcance para abarcar diversos estratos sociales. Su fuerza reside en su enorme masa, pero al mismo tiempo, esta misma característica representa su debilidad. Carece de coordinación, representación, orientación política, liderazgo y la capacidad de organizar eficazmente una coalición exitosa. Si bien estas deficiencias no son triviales, se están superando gradualmente y se resolverán a medida que la crisis se profundice y se intensifiquen todos los ámbitos (político, económico y social).
La situación crítica actual está sujeta a contingencias y sigue abierta a varias posibles soluciones. No hay nada predeterminado. El resultado depende de la capacidad de formar coaliciones que incluyan a los actores principales, es decir, el movimiento democratizador y la coalición gobernante. Para lograr el éxito, el movimiento democratizador no solo debe fortalecer sus propias filas y elegir a sus líderes internos, sino también organizar una coalición social y política que no siempre es fácil. Los movimientos de democratización que surgieron durante el siglo XIX, a saber, Huánuco en 1812 y Cusco en 1814, fueron coaliciones encabezadas por los criollos. Estas coaliciones estaban formadas por personas de ascendencia mestiza e indígena. Del mismo modo, los movimientos de democratización del siglo XX también fueron coaliciones, pero esta vez estuvieron compuestas por campesinos, tanto indígenas como no indígenas, trabajadores, colonos y varios otros grupos sociales, liderados principalmente por las clases medias. Sin embargo, las coaliciones del siglo XIX no tuvieron éxito debido a la radicalidad comprensible de la población indígena (Flores Galindo 1983). Del mismo modo, las coaliciones del siglo XX se enfrentaron a obstáculos en forma de líderes de clase media, como Haya, Belaúnde y Bedoya, que sucumbieron ante la influencia y el control de la oligarquía (López 1997).