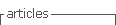La comunidad campesina de Pararín está situada entre los departamentos de Lima y Áncash. Esta comunidad, como muchas comunidades andinas, es el resultado de las reducciones coloniales (Fuenzalida 1976). Así, según Zuloaga (2012) y Masferrer (1984), Pararín fue organizada en una parroquia situada a 3200 m s. n. m., bajo la jurisdicción de la reducción colonial de Recuay. A inicios de la era colonial, las reformas toledanas reordenaron el territorio andino y, al hacerlo, muchos pueblos andinos se vieron privados de practicar el control vertical de pisos ecológicos o aprovechamiento de tierras discontinuas (Murra 2002).
Según la memoria -o recuerdos- de los comuneros2 pararinos, desde la época prehispánica sus antepasados administraban las zonas de Las Vertientes (parte occidental de la cordillera Negra), valle Fortaleza y Maravia: exactamente desde las costas huarmeyanas (Áncash) y barranquinas (Lima) hasta los 3800 m s. n. m., donde se halla la actual capital de la comunidad de Pararín (a la vez capital del distrito), con el propósito de aprovechar los pastizales y el cultivo agrario. Este dominio territorial se vio reducido tras el advenimiento colonial y el proceso se acentuó durante la república.
A pesar de la arremetida de los terratenientes de la época colonial y republicana con la complicidad del Estado, los comuneros pararinos impulsaron poner en práctica distintas estrategias de recuperación de sus tierras del valle Fortaleza y zona costera desde la época colonial, tal como lo señala el Testimonio de los títulos diligencia de participación y deslinde de tierras del pueblo de Pararín con los pueblos circunvecinos del año 1660 a 1820, documento colonial hallado en el Archivo Regional de Áncash.
En el pueblo de Huarmey a doce días de setiembre del año de mil ochocientos veinte, nosotros los habitantes y habitados del lugar y estancias de Pararín del partido de Huaylas principales de conocida indígena y cacique, elegidos representantes en número de siete indios llamados: JULIAN VERRO, DIONISIO HIZO, MARIANO DEXTRE, TITO SARRO, JOSE HUARATAZO, TOMAS CORPUS Y TADEO DOLORES, al señor Doctor don GAVINO URIBE, le llamamos y le nombramos y le hacemos nuestro apoderado de nuestra causa le hacemos nuestro defensor del pleito sobre introducción y arrebato de los habitantes del pueblo de Pativilca en nuestras tierras y pastos de Pararín, violando las leyes del ordenamiento Real esto es la participación y demarcación territorial verificado en el año mil setecientos ocho. En estas circunstancias nosotros como mayores y principales caciques y representantes de Pararín, conferimos nuestro poder general, amplia facultad al señor Doctor GAVINO URIBE, para que representando nuestros derechos y persona, siga el juicio que se suscita, el pueblo de Pativilca contra Pararín, sobre introducción y arrebato de las tierras y pastos, dicho juicio habrá de seguir en Lima, ya por si, como apoderado y como defensor de la causa, presentándose ante los corregidores y Delegados Reales, ante las cuales habrá de solicitar el amparo de posesión de tierras y pastos; y además de la restitución habrá de solicitar la ascensión y autorización del pueblo y de Parroquia, constando de la demarcación territorial, bajo los linderos que citan por su redondez, ubicado Pararín en territorio árido, que se extiende desde las playas del mar, hasta las alturas de la tierra sirviendo solo de pasto para goce temporal de millares de animales, con los que hemos tenido posesión tranquila, quieta y pacífica desde el tiempo inmemorial siendo así las tierras y pastos de Pararín en toda su extensión e integridad son de la comunidad de los comuneros tienen pleno goce bajo el amparo y vigilancia de los principales caciques (…).
Los pararinos intensificaron sus luchas por la recuperación de tierras a partir de la década de 1960, formando parte de las olas de movimientos campesinos que lograron remecer el dominio de los potentados de las zonas rurales de la sierra peruana (Mayer 2017, Heilman 2018), contexto que terminó empoderando tanto política como socialmente a los campesinos quechuas y aymaras. Este empoderamiento permitió a los pararinos, en 1963, empezar a tomar posesión de las tierras que reclamaban como suyas en el valle Fortaleza, tal como lo estipula el testimonio autobiográfico de don Adrián Dolores Camones (2014, 33):
cuando ya comerciante y recorriendo mi ruta a Lima, viendo los hermosos sembrios de algodón en el fundo Huaquish, escuché a dos mujeres decir que estos terrenos eran de la comunidad de Pararín. Me dolió, eso me dolió. Y me dolió más cuando escuché que a los pararinos era fácil quitarles sus tierras, que no las recuperaban, porque eran cobardes y que incluso sus comuneros se ofrecían como jornaleros o peones, convirtiéndose de propietarios a servidumbre para gente foránea con residencia en Barranca y otros lugares.
Ante los avances del movimiento campesino, principalmente en la sierra sur y las tomas de tierras en el valle de La Convención (Fioravanti 1974, Rojas 2019), los liberales peruanos, inspirados en directivas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Alianza para el Progreso (ALPRO), instaron a los sucesivos Gobiernos el impulso de reformas agrarias desde el poder estatal, como la emprendida por Fernando Belaunde durante su primera administración (1963-1968). Aunque este intento de reforma agraria fue un fracaso (Matos 1980), incitó a que muchos campesinos, entre ellos los pararinos, emprendieran la toma de tierras. Según sus propios relatos, se sintieron respaldados tácitamente por la administración de Belaunde:
En el primer momento hay una ley (se refiere a la Ley N.º 15037 de Reforma Agraria);, la promulgación de una ley de reforma agraria que permitía a las comunidades campesinas, nativas a la posibilidad de recuperar sus tierras, lo que hace Pararín es acogerse (…). El pararino sabía que tenía tierras en la parte baja que estaban siendo ocupadas por algunos latifundistas, etc., y esta ley le permitía la posibilidad de recuperar sus tierras y eso es lo que se hizo con las autoridades de turno (entrevista, comunero Grimaldo Villarreal).
Así, los pararinos pudieron marchar desde las zonas altoandinas hacia las regiones costeras con el propósito de recuperar sus tierras, lucha que devino en enfrentamientos con los feudatarios3 y el Estado.
A partir de la experiencia de los pararinos por la recuperación de sus tierras comunales, cabe precisar tres preguntas que constituyen la guía de reflexión de este artículo científico: ¿De qué manera los pararinos hicieron uso de la memoria histórica para recuperar su territorio comunal del valle Fortaleza durante la década de 1960? ¿De qué manera los pararinos se organizaron y movilizaron para reivindicar su territorio comunal del valle Fortaleza? ¿Qué estrategias utilizaron los pararinos para consolidar la reivindicación de su territorio comunal en el valle Fortaleza?
Este artículo tiene por objetivo explicar y analizar el uso de la memoria histórica, así como la organización y estrategia de los comuneros pararinos en el proceso de la recuperación de la tierra comunal del valle Fortaleza en la década de 1960. Se ubica así en el campo de la antropología histórica. Cabe subrayar que, desde esta orientación, muy poco se ha investigado y reflexionado sobre el mundo andino. Muchos antropólogos especializados en interpretar los Andes a partir del paradigma culturalista han intentado identificar continuidades; un sesgo ahistórico que los condujo a formular conclusiones ahistóricas, idílicas y románticas respecto del ciudadano comunero. En cambio, la presente investigación, planteada desde la perspectiva teórica de la antropología histórica, busca interpretar al sujeto comunero andino en una perspectiva histórica, a la vez que fomentará el debate académico en esta línea de investigación.
Método
El ámbito espacial de estudio es la comunidad campesina de Pararín, situada entre los departamentos de Áncash y Lima, distante a seis horas de la capital del Perú. El universo de investigación fueron los 470 comuneros pararinos4 registrados en el padrón, priorizando como informantes claves a adultos mayores de entre 70 a 80 años. El interés en esta población etaria fue que directa o indirectamente participaron en el proceso de reivindicación de sus tierras en el valle Fortaleza y la zona del litoral en la década de 1960, el corte temporal de este estudio. Para recoger información, se aplicó entrevistas semiestructuradas.
Los comuneros, entre varones y mujeres, se dedican a actividades económicas muy diversas: agricultura, ganadería, transporte automotriz, comercio (venta de abarrotes, pesticidas y fertilizantes fuera del dominio territorial de la comunidad), etc. A pesar de esa heterogeneidad de actividades económicas, e incluso de estatus y de clase social, los pararinos tienen muchas características en común, como el habla quechua y la vestimenta casi uniforme entre las mujeres. Así mismo, comparten tanto una memoria histórica como un sentido de identidad de pertenencia respecto de su territorio.
Finalmente, para el desarrollo de la investigación, se recurrió a técnicas y herramientas del método etnográfico vinculado con la realización de trabajo de campo a profundidad para captar, comprender y analizar lo que piensan, dicen y hacen los grupos humanos (Restrepo 2018, Guber 2011).
Antecedentes de la investigación
Existe escasa investigación académica sobre la comunidad de Pararín y mucho menos sobre el tema que plantea el presente artículo. Uno de los primeros trabajos de reflexión académica al respecto es el elaborado por los antropólogos Paul Doughty y Luis Negrón (1964), quienes recopilaron testimonios de comuneros pararinos sobre los motivos que originaron la recuperación de tierras en el valle Fortaleza durante la década de 1960. De forma notable, la investigación logra distinguir las emociones, las penurias, las estrategias organizativas e incluso el enfrentamiento suscitado entre pararinos y feudatarios cuando este proceso de reivindicación territorial se iniciaba.
Otro aporte académico es la monografía de Alfredo Ríos (1970), quien analiza la primera forma de autogestión de los pararinos, destinada a lograr la productividad de los campos agrarios recuperados en el valle Fortaleza: el sistema de la cooperativa. Según el autor, fue una iniciativa de cooperativa autogestionaria de los comuneros, la cual respondía a su poca experiencia en el cultivo de tierras agrarias de zonas bajas (yunga), puesto que su actividad económica en la zona altoandina, donde permanecieron reducidos territorialmente hasta la década de 1960, consistía en la agricultura de secano y la ganadería. Esta monografía examina también la organización, los acuerdos y las actividades cotidianas de siembra, raspeo (desyerbe) y cosecha que los pararinos llevan a cabo en las tierras reivindicadas.
Posteriormente, en un trabajo elaborado como tesis de licenciatura, Marcelo (2015) explora las prácticas de reciprocidad entre pararinos del caserío llamado Malvado, pararinos ganaderos de la zona altoandina y pararinos de otros centros poblados (Huaquish, Mandahuas, Huáncar y Rinconada) situados en el valle Fortaleza. La tesis aporta información etnográfica que permite al autor concluir que la reciprocidad es una cualidad propia de sociedades vulnerables, y no necesariamente de sociedades ágrafas o desligadas del mercado capitalista. Ello explica el hecho de que, a pesar de la expansión del mercado y del sistema monetario, la reciprocidad no deje de ser practicada, en tanto forma de garantizar la pervivencia de las sociedades vulnerables.
En otra tesis elaborada por el mismo autor -Mercado de tierras y relaciones políticas en la comunidad campesina de Pararín (Áncash) (2019)-, Marcelo examina las repercusiones del mercado de tierras sobre las relaciones políticas entre los comuneros y la Junta Directiva de la comunidad de Pararín. Uno de los factores que dinamizaron el mercado de tierras fue la exploración y posterior explotación del yacimiento minero de Antamina, situado en el departamento de Áncash. El mercado de tierras generó notables ingresos económicos para las comunidades campesinas emplazadas tanto en los alrededores del asentamiento minero como a lo largo del mineroducto que desemboca en la costa ancashina del océano Pacífico (provincia de Huarmey). Pararín es una de las comunidades beneficiadas por el mercado de tierras; las consecuencias fueron el incremento del registro de comuneros en el padrón y las pugnas por el control de la administración.
Por otra parte, en los ámbitos nacional e internacional pueden encontrarse aportes académicos relacionados con la memoria, la reivindicación de tierras y las luchas campesinas. Así, en el ámbito nacional peruano, respecto a la sierra sur, debe mencionarse el trabajo del historiador Guido Chati (2015), quien indaga la historia de la comunidad campesina de Ongoy (Apurímac) y sostiene que, a partir de documentos coloniales del siglo XVII, los comuneros legitimaron su memoria colectiva de pertenencia territorial y bregaron por recuperar sus tierras de manos de los hacendados. La memoria de pertenencia territorial los impulsó a enfrentarse con estos últimos y con agentes del Estado durante la década de 1960, así como les permitió resistir los embates del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso en la década de 1980. Chati concluye que los ongoínos también apelan a dicha memoria colectiva para constituir su identidad comunitaria de integración.
Abordando la misma temática de luchas campesinas de reivindicación de tierras, Teresa Cañedo-Argüelles (1997) sostiene que, a pesar de que las comunidades campesinas del sur andino fueron despojadas de sus tierras desde la época colonial hasta mediados de la república, resistieron y lucharon por su reconocimiento e integración al ámbito nacional. Obtuvieron este reconocimiento jurídico durante el Gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930). Las medidas legislativas brindadas por el Estado fueron asimiladas e instrumentalizadas por los comuneros, quienes emprendieron la recopilación de documentos coloniales en búsqueda de memorias que otorguen sustento al ansiado dominio de sus tierras comunales. A partir de dichos documentos coloniales, plantearon un rediseño de sus dominios territoriales sobre los planos e iniciaron la lucha por el reconocimiento en los tribunales nacionales contra los hacendados, según precisa Cañedo-Argüelles. Subraya que una constante en la historia de todas las comunidades campesinas es su lucha tanto por reivindicar sus tierras usurpadas por empresas privadas nacionales o extranjeras, como por ser reconocidas por el Estado peruano. La potencia de esta lucha reivindicativa -asevera la antropóloga- ha sido impulsada por la conciencia y la solidaridad comunal.
Otro de los aportes sobre el estudio de la memoria en el ámbito nacional es del antropólogo Marté Sánchez (2015), quien examina los sucesos de la guerra interna (1980-2000) acaecida en los Andes centrales, en el departamento de Ayacucho. Así, sostiene que los campesinos de Chuschi y Quispillaccta, haciendo uso de la memoria, mediante el ritual del Avio, pretenden conjurar y evitar que la época de violencia política desencadenada por los agentes del Estado y los subversivos se repita. Por consiguiente, según el autor, los campesinos recurren a la memoria para evita que los ciudadanos olviden lo ocurrido y, a la vez, impedir que los sucesos nefastos ocasionadas por los subversivos y del Estado vuelvan a suceder. Por tanto, la memoria es una forma de lucha campesina para mantener vigente el pasado y este no se repita.
Contemplando los aportes en el campo temático de memoria, reivindicación de tierras y movimiento campesinos de Cañedo (1997), Chati (2015) y Marté (2015), el presente artículo se concentra en la sierra norte del Perú, en la comunidad campesina de Pararín (departamento de Áncash). A partir de la temática de la memoria y la reivindicación de tierras, plantea examinar la recuperación de tierras agrarias efectuada por los campesinos pararinos en el valle de Fortaleza durante la década de 1960.
Memoria histórica y territorio comunal pararina
¿En qué consiste la memoria histórica? ¿Cuál es la relación entre la memoria histórica y el territorio comunal? ¿Cómo se fue construyendo la memoria histórica de los pararinos? Estas preguntas serán respondidas en función a la información etnográfica, información bibliográfica y la investigación de archivos.
Los aportes teóricos de Joël Candau (2006), Marté Sánchez (2015) y Byron Ospina (2018) son muy potentes para entender la utilización de la memoria histórica por parte de los comuneros pararinos con fines de reivindicar territorio comunal en la región Áncash. Joël Candau (2006, 76) sostiene “que la memoria (…) puede actuar sobre el mundo, los intentos de manipular son permanentes. Personal o colectiva, la memoria se utiliza constantemente para organizar y reorganizar el pasado”. Marté Sanchez (2015, 328) propone que la memoria “se produce en el presente, es el tiempo desde donde el pasado es interpelado. Por tanto, la memoria ha sido, y es, una de las maneras que los seres humanos tienen de recuperar, comprender y apropiarse de su pasado”. Y, por otro lado, Byron Ospina (2018, 128) plantea que:
por medio de una reconstrucción intersubjetiva […] la memoria se socializa enraizando un sentido del pasado a través de hechos o experiencias puestas en común. La conformación de este sentido se encuentra arraigada también en la dimensión espacial: el contenido geográfico del recuerdo alimenta no solo la localización del acontecimiento, sino que moldea a la vez los procesos de apropiación territorial de los sujetos.
Efectivamente, la tesis planteada por Joël Candau (2006), respecto a que la memoria organiza y reorganiza el pasado, fue fundamental para las élites burguesas y su construcción del Estado-nación moderno. Estas élites construyendo ideas y discursos de un pasado grandioso transmitidas mediante el sistema educativo estatal a sus generaciones con el fin de buscar la unidad nacional. Así, el proyecto de unidad basado en la memoria son hechuras de individuos o colectividades, quienes pueden pertenecer a distintos estratos sociales o grupos étnicos. De igual modo, los comuneros quechuas de Pararín, un grupo étnico cuya existencia antecede al Estado peruano, construyeron durante generaciones su pasado de pertenencia territorial y luchas de recuperación del territorio comunal. Estas memorias fueron transmitidas oralmente a las generaciones sucesivas de pararinos, incluso hasta el día de hoy.
Lo dicho por Candau podemos relacionarlo con la propuesta de Byron Ospina (2018), a fin de explicar cómo se transmite la memoria de una generación a otra. Ospina sostiene que la memoria se socializa intersubjetivamente entre las personas que comparten un pasado común. Posiblemente los pararinos de la década de 1960 socializaron intersubjetivamente la memoria histórica de intentos de recuperación de tierras en las dos primeras décadas del siglo XIX y el intento reivindicativo de la década de 1930. Este relato de memoria histórica de recuperación de tierras va fundamentado con la pertenencia al espacio territorial. Efectivamente, los pararinos de la década de 1960 tenían muy arraigado en la memoria la pertenencia territorial de las zonas altoandinas y costera entre los valles de Fortaleza, Maravia y Huarmey desde épocas inmemoriales.
A lo dicho por Joël Candau (2006) y Byron Ospina (2018), añadimos la propuesta de Marté Sánchez (2015), aunque este antropólogo piensa la categoría memoria para analizar las sociedades que experimentaron guerra, específicamente la sociedad ayacuchana que sufrió en carne propia el conflicto entre la guerrilla senderista y el Estado en las dos últimas décadas del siglo XX. No obstante, la reflexión teórica de Marté Sánchez también permite analizar la lucha reivindicativa de tierras comunales de los comuneros pararinos en la década de 1960. A la luz de esa propuesta teórica, sostengo que los pararinos utilizaron la memoria histórica para crear un relato, una identidad y una voluntad de recuperar sus tierras comunales.
Por tanto, los aportes teóricos de los antropólogos mencionados nos permiten plantea que la memoria (la narrativa) utiliza a la historia (el acontecimiento). Históricamente, las comunidades indígenas y campesinas han realizado esta operación con el fin de reivindicar sus tierras perdidas durante la época colonial y una parte de la republicana. Estas comunidades se presentan ante los tribunales estatales con documentos coloniales legitimados por autoridades de la misma época (en tanto referencia histórica) y dichos documentos refrendan sus memorias (los recuerdos) transmitidas por generaciones.
En la memoria de los comuneros pararinos, el territorio comunal tiene una extensión de 234 780.01 hectáreas5 entre sierra y costa, en los valles de Fortaleza y Huarmey. Abarcan parte de la jurisdicción política de las provincias de Barranca, Huarmey, Bolognesi y Recuay (ver figura 1). Sobre estas tierras comunales, se han llevado a cabo distintos acontecimientos históricos protagonizados por los comuneros. Este es el territorio que se encuentra adscrito en la memoria histórica de los comuneros pararinos, y el que se ha transmitido oralmente de generación tras generación. Es una memoria histórica que se escucha frecuentemente en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la comunidad; por ende, el territorio es un marcador de su identidad colectiva.

Mapa 1 Ubicación geográfica de la comunidad campesina de Pararín en la región Áncash Fuente: elaboración propia
Los pararinos desde el presente, al igual que los ayacuchanos analizados por Marté Sanchez, interpelan su pasado con el fin de mantener vigente el dominio territorial de la comunidad. Esta interpelación también es realizada para mantener la unidad comunal y justificar la reivindicación de sus tierras. Es más, la memoria pararina va acompañada de documentos coloniales o escrituras coloniales emitidas por la Corona española. En dichos documentos se sustentan o indican los límites territoriales de la comunidad de Pararín. A esta unidad (memoria e historia) la denomino “memoria histórica”. Para los pararinos es el relato del pasado vivido por sus ancestros hasta el presente, y este relato va acompañado de documentación o escrituras coloniales. En seguida un extracto de la Cedula Real, testifica lo siguiente:
A fojas cuarentisiete vuelta dice: Audiencia Real de corregidores del ordenamiento, presentados los antecedentes en título auténticos y puesto en revisión. Auto Resueltos a fojas 37, 39 y 40 en conformidad con lo que solicita la parte demandante, funda la causa en ejercicio de la demarcación territorial verificada en el año de mil setecientos ocho (…) confirmase en el derecho que favorece al pueblo de Pararín. (…). Resuélvase confirmando el presentado por el pueblo de Pararín, por encontrarse fundada su demarcación territorial, haciendo prevalecer […] hágase constatar y estrechar con linderos fijos y minuciosos los cuatro lados demarcados que dice y menciona: por la altura de la sierra hace el lindero el cerro Llusma, (…) de donde desprende el trazo de la línea por una quebrada de Huanrish, a dar al rio o vertiente de Cotaparaco (…) dando vuelta por la quebrada del pueblo de Hueyllapampa y con este sigue hasta la quebrada de Huanchiu y esta quebrada y el rio Chaucayán, Huaricanga, Fortaleza, recorre hasta sus desembocadura en el mar. […]. Hágase saber a los habitantes de Pararín por el señor Sud Delegado de Huaylas, hágase constatar que el territorio de Pararín, comprendido entre las quebradas de Zorras parte integrante de Jaupac y las Lomas y la cabecera territorial para que en todo tiempo sea valedero, siendo propiedad independiente de la indígena.
Efectivamente, la memoria histórica de los pararinos está sustentada en el título ancestral, denominada así por los comuneros. Son documentos redactados en la época colonial y rubricada por la Corona española; los comuneros los tienen en gran aprecio, debido a que en ellos están señalados los límites del dominio territorial comunal. Según los informantes comuneros, estos documentos fueron recopilados a lo largo del siglo XX por sus dirigentes.6
Con base en el título ancestral recopilado por los pararinos, se emprende una lucha por hacer respetar y recuperar la integridad de su dominio territorial. Las primeras luchas de recuperación de tierras, al menos documentadas, fueron las acaecidas en las dos primeras décadas del siglo XIX. En esa época, los pararinos liderados por sus caciques Julián Verro, Dinicio Hizo, Mariano Dextre, Tito Sarro, José Huaratazo, Tomás Corpus y Tadeo Dolores presentan demandas por usurpación de tierras a los potentados de Pativilca (pueblo costero).7
Otro hecho resaltado en la memoria de los pararinos es lo sucedido en la década de 1930: unos comuneros se aventuraron a recuperar sus tierras costeras, exactamente de la zona de Lupin y Litera. Esa aventura les costó una durísima represión estatal; unos huyeron y otros fueron apresados y conducidos a la cárcel. Sobre el acontecimiento, existen memorias como la siguiente: “El año 1932 nuestros viejos intentaron recuperar esas tierras, a Huantapallac. Ya demandan por invasores. Ahí caen 12 pararinos a la isla San Lorenzo (fueron presos). Había ido el De la Cruz; dos, tres personas habían ido” (comunero Patricio Dextre).
En estos dos acontecimientos (aquellos de las dos primeras décadas del siglo XIX y la década de 1930) puede observarse cómo se unen la memoria y la historia. Una historia sustentada en documentos, y una memoria vivida por sus padres y abuelos que experimentaron la aventura y la cárcel por recuperar sus tierras o dominios ancestrales. Estos episodios fueron y siguen siendo transmitidos de generación en generación por los pararinos y han tenido una vitalidad fundamental para que volvieran a aventurarse en recuperar sus tierras del valle Fortaleza en la década de 1960, con resultados positivos para sus intereses comunitarios.
Organización y movilización comunera en el valle Fortaleza
En las décadas de 1950 y 1960, el sur andino peruano experimenta grandes movilizaciones campesinas, muchas de ellas desembocaron en tomas de tierras. El hecho más notable fue la toma de tierras en los valles de La Convención y Lares, ceja de selva cusqueña, dirigido por Hugo Blanco (Fioravanti 1976). Paralela a estas grandes movilizaciones campesinas, en algún lugar de los Andes de la sierra ancashina, los pararinos se movilizaban para recuperar sus tierras costeras.
Antes de 1963, los pararinos radicaban en la zona altoandina (piso ecológico: quechua y suni), entre sus ayllus y el casquete urbano (capital de la comunidad y la municipalidad distrital del mismo nombre). Se dedicaban a la agricultura de secano y ganadería. En cuanto a la agricultura, cultivaban trigo, cebada y papa principalmente. En cuanto a la ganadería, criaban vacunos y caprinos. Los criadores de animales (vacuno y caprino) se movilizaban con mayor frecuencia en el territorio comunal: una temporada estaban por las lomas de Lupin (piso ecológico: chala), usufructuando los pastizales, y la otra temporada en la zona quechua y suni aprovechando el forraje de pasto en los ayllus. Así lo testifican los comuneros entrevistados para esta investigación:
yo he conocido antes de la reivindicación. El año 1959, por ahí, he conocido por acá (…). Mi abuela, mi abuelo han vivido en Pacllo, y mi abuela con su ganado andaba de allá de Frayle (…), de Frayle iba a Huaricanga, de Huaricanga volvía a Frayle, (…). Por Rinconada (centro poblado pararino en el Valle Fortaleza) se sale a Frayle (entrevista, comunero Matías Benavente)
El vivir en la zona altoandina no implicó que los pararinos se aíslen de las otras localidades adyacentes, sino todo lo contrario: hubo articulación frecuente con los pueblos y ciudades cercanas a la comunidad. El vínculo con esos otros grupos sociales se daba por motivos de amistad, parentales, comercio y migraciones temporales por trabajos. Efectivamente, anterior a la década de 1960, algunos entrevistados informan que migraban temporalmente al valle de Fortaleza en búsqueda de trabajo, principalmente en el rubro agrario.
Algunos pararinos dedicados a la compra y venta de ganados (vacunos) viajaban frecuentemente a Barranca, Huacho y Lima. Otros, por razones de estudio, trabajo y litigio, migraban temporalmente a Huaraz. En ese contacto con sociedades externas, algunos comuneros lograron tener noticias de tomas de tierras en el sur andino y las leyes dadas por el Gobierno central en beneficio de reivindicar tierras comunales. Esto puede observarse en el siguiente testimonio de un comunero, que permite corroborar la conexión e información que tenían los pararinos con el ámbito nacional:
La comercialización era de Barranca, Huacho y Lima (…). En esos viajes don Adrián se tropieza con esa novedad que había invasión y que había reivindicación, y como era hombre preparado él piensa que Pararín no va a cometer invasión, sino va a llegar a una reivindicación. Bueno, vamos a hacer primer informe y primera noticia que trajo a Pararín, y así como estamos nosotros (reunidos en un solo espacio) nos hizo charla, pero no todavía con plan de un propósito de viajar y hacer (entrevista, comunero Matías Benavente).
Esta abundante información motivaba a los pararinos a recuperar sus tierras comunales de la costa, pero este ánimo de reivindicar tierras se incrementa ante los problemas internos que empezaron experimentar los comuneros pararinos. Los entrevistados sostienen que a fines de la década de 1950 y comienzos de la década de 1960, empezó manifestarse dos fenómenos en la comunidad: crecimiento demográfico y escasez de lluvia. El crecimiento demográfico trajo como consecuencia escasez de tierras de cultivos, lo que generaba conflictos. Este problema iba de la mano con la escasez de lluvia8 y de alimentos. Lo dicho es refrendada por el siguiente testimonio:
antes de los 60 (del siglo XX), ya Pararín se estaba tugurizando. (…); El ocio estaba haciéndose generalizado y no había una actividad económica (…), entonces, ya pues, era elemental tener que salir de Pararín y qué mejor oportunidad (…). Pararín tenía tierras por recuperar, tierras listas con agua, con unas chacras estaban en producción y se organizaron la comunidad de Pararín (entrevista, comunero Edwin Villarreal)
Ante estos problemas, las autoridades comunales tenían que tomar decisiones políticas y así lo hicieron. Existía suficientes motivos para emprender la marcha por la recuperación de sus tierras agrarias. Así, los pararinos emprendieron su viaje hacia la zona costera, con la misión de recuperar sus tierras agrarias del valle Fortaleza y del litoral.
Dada las condiciones para el proceso reivindicativo, los pararinos bajo la dirección de sus principales líderes (Adrián Dolores, Jorge Camones y Rafael Marcelo) empezaron a organizarse y planificar las estrategias de recuperación. En una asamblea general acordaron emprender el viaje el 26 de septiembre de 1963. No obstante, a pocos días de cumplirse la fecha, algunos comuneros proponían suspenderlo, arguyendo que era muy peligroso y que se estaban exponiéndose a un enfrentamiento con los posesionarios de las tierras agrarias del valle Fortaleza. Pero esta corriente fue rápidamente desestimada por las autoridades comunales y otros comuneros que sí estaban convencidos de la reivindicación de sus tierras. Coincidentemente con estas discrepancias, ocurre un terremoto un día antes del viaje. A pesar de esos obstáculos, los comuneros decidieron emprender el viaje. El siguiente testimonio relata el inicio de la aventura reivindicativa de los comuneros:
Entonces llegamos a las 5 de la tarde a Cuello de Cacha el día 25, y por ahí retomaron dos decisiones. Ahí si llegamos a Llincar y la gente dijeron que no hay nadie, pero cuando las 40 personas llegaron a Llincar, la gente venía incontablemente. Esperamos en Llincar, ya todos para darse la mano, valor, ánimo y luchar todos. Ahí hicimos una reunión rápida y de ahí nos hemos salido como a las dos de la tarde, siguiendo camino por toda la cumbre, por el cerro de Macchu y todo Cuello de Cacha. Y llegando ahí la gente se dividió en dos. Dijeron “¿Por dónde vamos: por la comunidad de Pacllo o por la Quebrada de Tulmash?”. Entonces dijeron que entrando por Pacllo es una tremenda rodeanza (camino muy largo), pero por Tulmash a Ascuas, de frente, por lo menos una hora ahorramos (entrevista, comunero Delfín Doroteo).

Mapa 2 Ruta de reivindicación y teierras reinvidicadas en el valle Fortaleza Fuente: elaboración propia
En septiembre de 1963, los pararinos hacían su ingreso al valle Fortaleza; el primer paraje fue el caserío de Huaquish. Los pararinos sostienen que no hubo ninguna resistencia de los posesionarios y arrendatarios, aunque cundía el miedo entre ellos de ser atacados en cualquier momento. Sostienen que estratégicamente ingresaron en la madrugada al caserío de Huaquish y de inmediato izaron la bandera nacional. Izar la bandera era estratégico para no ser confundido con otras organizaciones no convencionales que existían en el territorio nacional. Ya posesionados en Huaquish, un grupo de pararinos se queda en ese lugar cuidando lo recuperado y los demás prosiguen avanzando con dirección al litoral marítimo (costa). A medida que avanzaban, recuperaron los caseríos de Malvado, Mandahuas, Huáncar, Rinconada y Quilca Alto (ver mapa 2)
Los posesionarios de las tierras agrarias del valle fortaleza eran los feudatarios de los potentados de la zona, entre ellos la Curia de Huacho, la familia Vesga, etc. De hecho, estos grupos se encontraban en pugna antes de la reivindicación pararina, por lo que terminaron paradójicamente conciliando ante el avance comunero. Los dueños terminaron entregando una parte de sus propiedades a sus feudatarios. Esto hizo que el proceso reivindicativo sea más complejo de lo previsto.
Ante esta situación, algunos pararinos propusieron que los feudatarios se quedaran y conservaran una cierta propiedad agraria. Pero otros comuneros se opusieron a tal propuesta:
De repente algún error cometido por los reivindicadores fue la compasión que habrían tenido por algunos extraños, gente particular o gente que había arrendado las chacras de los dueños y que, por no desalojarlos al instante, en virtud que ellos tenían un producto madurando (“Ya me voy a ir apenas madure mi maíz”), eso causó bastante problema. Ya ellos se les llama los yanacones, a los que no se les pudo desalojar. Ellos pues reaccionaron, se organizaron y se resistieron. Quedaron algunas lagunas (se refiere a las tierras agrarias) por ahí sin ser reconquistadas (entrevista, comunero Delfín Doroteo).
El proceso reivindicativo empezó tener problemas, por un lado, la fuerte resistencia de los feudatarios en los caseríos de Huáncar y Rinconada, y por otra parte la represión policial. Estos obstáculos pusieron cota al proceso de recuperación de tierras comunales. Esa es la razón por la cual la jurisdicción territorial de la comunidad en el valle Fortaleza tan solo abarca hasta el centro poblado de Rinconada.
Consolidación de la reivindicación del territorio comunal en el valle Fortaleza
Ya asentados en el valle Fortaleza, los pararinos se organizaron para producir el campo agrario. Ellos estuvieron acostumbrados a la agricultura de secano y no de regadío, como era común en el valle costeño (zona yunga). Para superar en parte este problema, los comuneros se empezaron organizarse por zonas (caseríos Huaquish, Malvado, Mandahuaz, Huáncar y Rinconada), y en cada una de ellas se agruparon en cuatro cooperativas agrarias9 para producir colectivamente el campo agrario:
Empezando colectivamente, porque obviamente se retomó las tierras y pues al día siguiente no se hizo la parcelación. El usufructo ha sido colectivamente, se han agrupado y desconozco los años que han empezado a parcelar, tomando las dimensiones del caso obviamente. Y después incluso ya cuando ha estado consolidado el proceso reivindicativo, ha habido formación de cooperativas en la Rinconada. Por ejemplo, se fracasó por motivos X. Eso es más o menos la sucesión en la explotación de las tierras conquistadas (entrevista, comunero Romualdo Marcelo)
Con el pasar del tiempo, la cooperativa agraria autogestionadas por los comuneros empezó a tener grietas. Uno de los factores que generaron esto fue que algunos comuneros empezaron a regresar a la zona altoandina en los meses de lluvia para cultivar papa, trigo, cebada, etc., y otros regresaban a ver a sus familiares. Esta movilidad constante entre las tierras reivindicada y las zonas altoandinas terminó explosionando al intento de constituirse en cooperativas agrarias.
Ante las dificultades mencionadas, algunos pararinos proponían que los feudatarios se quedaran y conservaran una cierta extensión de propiedad agraria. Entonces se toleró la presencia de los feudatarios en cada caserío del valle. Esta flexibilidad pararina fue aprovechada por los feudatarios para constituir una asociación de campesinos (Asociación de Campesinos de Anta). Mediante esta asociación, los feudatarios empezaron su lucha en los tribunales de justicia acusando a los comuneros pararinos de usurpadores.
El enfrentamiento jurídico entre reivindicadores pararinos y los feudatarios terminó en la década de 1970, el contexto de la reforma agraria velasquista. Los comuneros sostienen que la justicia resolvió reconociendo la posesión de la tierra de ambos. En otros términos, tanto los pararinos como los feudatarios se quedaban con la porción de tierras que poseían hasta la década de 1970, con la opción de que los feudatarios se asimilaran comuneros.
Conclusión
Joël Candau (2006) sostiene que la memoria y la historia “representan el pasado”. La primera representa los acontecimientos del pasado oralmente y tiende a alterarlo, de allí que la información transmitida del acontecimiento es verosímil. La segunda busca la exactitud de la información, del evento ocurrido en el pasado, explicar el acontecimiento tal cual ocurrió. Entonces es un buen “coctel” la unidad de la memoria y la historia para las sociedades que buscan reivindicar sus territorios. Esta unidad entre memoria e historia ha ocurrido en muchas comunidades campesinas andinas. Ha sido el caso de Tupicocha (provincia de Huarochirí, en Lima), estudiado por Frank Salomón (2001). Así como lo tupicochanos lucharon por la reivindicación de su territorio basándose en documentos coloniales, también lo hicieron los pararinos en la década de 1960.
La comunidad de Pararín es más antigua que el Estado peruano (que surgió con la independencia, en la primera mitad del siglo XIX), e incluso su existencia se remontan a la época prehispánica. Esta afirmación no es fáctica ni mucho menos especulativa, pues existen suficientes evidencias de la existencia prehispánica de los pararinos: en su territorio comunal existen dos yacimientos arqueológicos (Pila Punta y Marca Punta), los pararinos aún practican el control vertical de pisos ecológicos, utilizan vestimenta o atuendo tradicional, practican el quechua como lengua materna, etc. Estas son las evidencias que sirven de fundamento para el relato histórico. Sumado a ello, la memoria de los pararinos se remite a los recuerdos, a los relatos de sus abuelos de los intentos de reivindicación de sus territorios de los valles y la costa en los años de 1805 y 1820, y también en la década de 1930.
Los comuneros pararinos en la década de 1960, al igual que los campesinos contemporáneos de la sierra del centro y sur de los Andes, lograron utilizar la memoria histórica con el fin de recuperar sus territorios del valle Fortaleza, que les fueron arrebatados por los potentados o hacendados en la época colonial y parte de la república. Esta idea de la utilización de la memoria por parte de los comuneros pararinos es un claro indicio de que los campesinos no son el furgón de cola de los movimientos sociales, como argumentaba Eric Hobsbawm (2001), sino son actores con agencia, con capacidad creativa e inventiva para así dar un mayor argumento y fortaleza a sus luchas sociales. Así lo demostraron los comuneros pararinos al reivindicar sus tierras del valle Fortaleza.
La memoria histórica de los pararinos se sustentaba con los relatos orales transmitidos de generación en generación sobre la pertenencia territorial desde épocas inmemoriales, así como en los documentos coloniales del siglo XVII que sustentaban objetivamente la posesión territorial. A estos documentos coloniales los pararinos los denominan “título ancestral”. Son documento o escrituras públicas reconocidas por la Corona española en el proceso de reducción de pueblos o ayllus andinos. Uno de esos pueblos reducidos fue Pararín, así lo acredita la visita de Toribio de Mogrovejo en el siglo XVII, sostiene Luque Alcaide (2009).
La memoria histórica logró la unidad pararina, fortaleció la identidad comunal y orientó a los comuneros pararinos en la década de 1960 al proceso de recuperación de sus tierras agrarias del valle Fortaleza. Este proceso les permitió a los pararinos imponerse frente a los potentados y feudatarios de esas tierras. Así los comuneros pudieron asentarse definitivamente, no sin ciertas resistencias y luchas, en el valle Fortaleza.