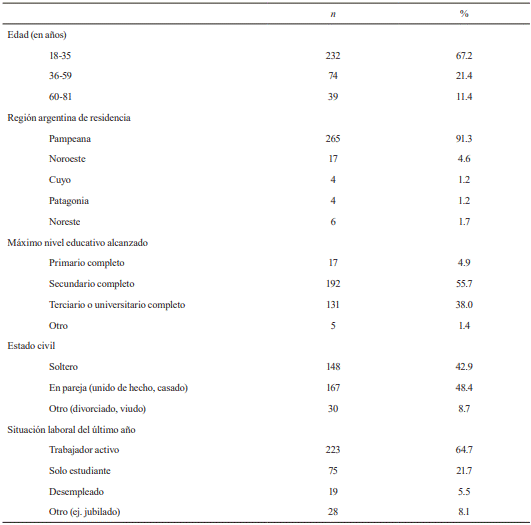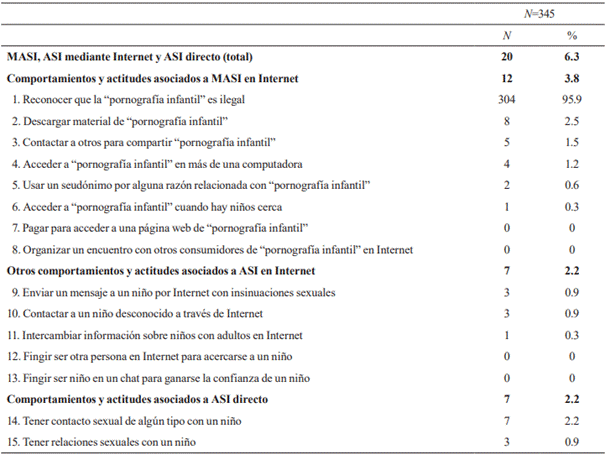INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (2020) estima que una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños ha sufrido violencia sexual durante su infancia, con consecuencias devastadoras en sus vidas (Gewirtz-Meydan et al., 2018; Hailes et al., 2019). En Argentina, cifras oficiales brindadas por el Ministerio Nacional de Justicia y Derechos Humanos indican que el 60 % de las víctimas de violencia sexual atendidas por el programa Las Víctimas contra las Violencias son menores de 18 años (UNICEF, 2021).
Entre los esfuerzos destinados a la lucha contra el Abuso Sexual Infantil (ASI), han prevalecido los abordajes legislativos y las intervenciones orientadas a víctimas (EIU, 2019). En contraposición, los estudios y estrategias de prevención y tratamiento que incluyen a agresores o posibles agresores han sido frecuentemente desatendidos. Es importante notar esto, pues quienes cometen delitos de ASI conforman una población muy heterogénea. Algunos agreden sexualmente a un niño, niña o adolescente (NNA) en forma directa, mientras que otros lo hacen a través de Internet, es decir, en forma indirecta.
Uno de los tipos de ASI mediante Internet que ha cobrado notoriedad es el con sumo de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), previamente llamado pornografía infantil (Negredo & Herrero, 2016). Aún no está clara la relación entre el consumo de MASI y la agresión sexual directa, algunos estudios indican que los consumidores de MASI tendrían más riesgo que alguien que no consume este tipo de material de abusar sexualmente de un menor (Dombert et al., 2015; Eke et al., 2011; Paquette et al., 2020; Ray et al., 2014; Seto et al., 2011). No obstante, el consumo de MASI es en sí mismo un delito y sus usuarios contribuyen a un mercado de explotación infantil globalmente extendido y a la vulneración de los derechos fundamentales de los NNA implicados (Convención Sobre Los Derechos Del Niño, 1989), especialmente si se considera que entre el 30 % y 40 % de los contenidos distribuidos en la red incluye violación o tortura hacia ellos (IWF, 2017; Sotoca Plaza et al., 2019).
La naturaleza de Internet dificulta conocer la magnitud del MASI que circula en la red (Jung et al., 2013). Esto, sumado a la elevada cantidad de delitos no detectados, tanto directos como en línea, ha favorecido el desarrollo de investigaciones con muestras comunitarias (no forenses) que han evidenciado que el ASI es relativamente frecuente en la población general, algo tradicionalmente denominado en Criminología como ‘cifra negra’ (Redondo Illescas & Garrido, 2013). De manera general, estos estudios encontraron prevalencias de consumo de MASI en rangos que oscilan entre el 2 % y el 25 % y que varían en función de aspectos metodológicos y de los comportamientos de abuso analizados (Dombert et al., 2015; Ray et al., 2014; Seigfried et al., 2008; Seigfried-Spellar, 2014; Seigfried-Spellar & Rogers, 2013; Seto, 2010; Seto et al., 2015; Sitarz et al., 2014; Wurtele et al., 2014). Por su parte, aproximadamente entre un 1 % y un 5 % de personas de población general en Norteamérica, Reino Unido y países de Europa septentrional admite haber tenido algún contacto sexual con un niño o una niña menor de 12 años (Baur et al., 2016; Castellini et al., 2018; Dombert et al., 2015; Koops et al., 2017; Savoie et al., 2021; Williams et al., 2009). Además, entre un 4 % y un 34 % de quienes no lo han hecho reconoce que lo haría si tuviera garantías de no ser descubierto (Briere & Runtz, 1989; Freel, 2003; Ray et al., 2014; Seto et al., 2015).
Entre los factores de riesgo de estos comportamientos abusivos, se ha identificado las distorsiones cognitivas. Son entendidas como aquellas creencias y actitudes, específicas o generales, que violan las normas de racionalidad comúnmente aceptadas, y se ha demostrado que se vinculan al delito, ya sea como precipitado ras de su inicio o mantenedoras de su continuidad (Ó Ciardha & Gannon, 2011). Estas creencias se han identificado en hombres condenados por delitos sexuales de contacto contra NNA, aunque aún es limitado su estudio en hombres que cometieron delitos sexuales infantiles a través de Internet (Paquette et al., 2020).
Argentina se encuentra entre los Estados con peor capacidad de respuesta en la prevención de los delitos sexuales contra NNA (puesto 50 de 60 en el ranking global “Out of the shadows”). En cambio, Reino Unido, Francia, Suecia y Canadá son los mejor valorados (Ayuso, 2019; EIU, 2019). La falta de investigaciones locales y de datos fiables sobre las prevalencias de estos delitos puede ser un indicador de esto. De hecho, tras una búsqueda bibliográfica en Google académico y diver sas bases de datos alojadas en el servidor EBSCOhost, no se identificaron estudios empíricos que informen las tasas de conductas de ASI directo o mediante Internet en muestras comunitarias de Argentina.
Por otra parte, la predominancia de un enfoque netamente victimológico sobre el fenómeno ha ido en detrimento de un entendimiento comprensivo de quienes delinquen en este tipo de conductas. En consecuencia, el presente trabajo tuvo por objetivo explorar las tasas de comportamientos de ASI directo y mediante Internet en una muestra comunitaria de varones adultos argentinos y conocer las prevalencias de creencias asociadas a este tipo de conductas.
MÉTODO
DISEÑO
El diseño del estudio fue de tipo ex-post-facto retrospectivo debido a la imposibilidad de manipular las variables en estudio (Montero & León, 2015). Tanto las variables antecedentes (creencias asociadas al consumo de MASI) como las consecuentes (consumo de MASI, ASI directo y ASI mediante Internet) fueron evaluadas en el mismo momento, limitando la posibilidad de garantizar una secuencia temporal entre las mismas.
PARTICIPANTES
La muestra estuvo compuesta inicialmente por 523 varones adultos, de los cuales 12 fueron eliminados por reportar edades no admisibles para el estudio (menores a 18 años y mayores a 100 años) y otros 166 por no completar alguno de los instrumentos de la encuesta. La muestra final quedó compuesta por 345 varones de entre 18 y 81 años (M= 35.01; DT= 15.34), residentes en diferentes provincias de Argentina. Este tamaño muestral permitió cumplir con la cantidad mínima a ser evaluada, estimada en 145 casos mediante el software GPower. Se emplearon como criterios un tamaño del efecto de .30, una potencia estadística de .95 y una significancia estadística de .05. La tabla 1 presenta las características sociodemográficas de los participantes.
PROCEDIMIENTO
Los datos se recogieron mediante un muestreo en cadena, empleando una encues ta online anónima y confidencial que fue difundida y promocionada en diversas redes sociales entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter). La encuesta se diseñó con restricciones de seguridad que im pedían identificar a quienes respondían, incluso si reportaban haber perpetrado o sufrido alguna conducta reprochable legalmente (Dombert et al., 2015). El proto colo de este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Psicológicas el 10 de julio de 2020.
INSTRUMENTOS
Consumo de MASI y otros comportamientos y actitudes asociados a ASI en Internet. Ante la falta de instrumentos específicos para evaluar ASI perpetrado en población general, la presencia de conductas de abuso usando Internet a lo largo de la vida se valoró mediante 13 indicadores de la sección A del Cuestionario de comportamientos y actitudes hacia Internet, IBAQ (O’Brien & Webster, 2007) en su versión traducida, adaptada y validada al castellano (Pérez Ramírez et al., 2017). Este instrumento fue diseñado para muestras forenses. Si bien la sección A posee 47 ítems, en este estudio se emplearon aquellos que eran extrapolables a la población general y que hicieran referencia exclusivamente al consumo de MASI (8 ítems) o a otros comportamientos de ASI mediante Internet (5 ítems). No se incluyeron los ítems que hacían referencia a comportamientos de uso de pornografía adulta, no necesariamente abusivas, o asumían la presencia de conductas de consumo de MASI. La selección y adaptación de los 13 ítems fue asistida por cinco jueces externos con conocimientos en el tema en estudio y con experticia en metodología de la investigación. Las opciones de res puesta fueron no, sí, prefiero no responder.
Abuso sexual directo. Se valoró mediante dos indicadores diseñados ad hoc (“He tenido contacto sexual de algún tipo con niños o niñas [p.ej., caricias, besos o tocamientos]” y “He tenido relaciones sexuales con un niño o niña”) con las mismas opciones de respuesta descritas.
Creencias asociadas al consumo de MASI. Se valoraron mediante 22 (de un total de 34) ítems de la sección B del IBAQ (Pérez Ramírez et al., 2017). Se responden en una escala tipo Likert de 5 puntos desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Los ítems no seleccionados fueron aquellos que hacían referencia a creencias generales sobre Internet y consumo de pornografía adulta, es decir, no relacionadas al consumo de MASI. Los 22 reactivos mostraron una consistencia interna buena (α =.75) en la muestra de este estudio y evidencia de validez de criterio por su correlación positiva con una medida de interés sexual en NNA (rS= .18; p= .001).
Deseabilidad social. Con el fin de controlar posibles sesgos en las respuestas, se administró la versión adaptada de la Escala de Deseabilidad Social de Marlowe Crowne (Pérez et al., 2010) conformada por 21 ítems con respuesta dicotómica (verdadero o falso) que se suman para obtener una puntuación total. El instrumento presentó un índice aceptable de consistencia interna (α = .68) en esta muestra. El instrumento ha demostrado adecuada validez de constructo en población local (Cosentino & Castro Solano, 2008; Pérez et al., 2010).
ANÁLISIS DE DATOS
Los análisis se realizaron con el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) versión 22. Se realizaron análisis de distribución de frecuencias absolutas y relati vas para estimar las prevalencias de conductas de ASI directo y mediante Internet. Estas prevalencias se analizaron a nivel de conductas de abuso sexual total, es decir, indicando el porcentaje de personas que habían cometido al menos una con ducta de ASI a lo largo de su vida, ya sea directo o a través de Internet. También se especificaron las prevalencias en función del tipo de comportamiento: a) con sumo de MASI en Internet, b) otros comportamientos y actitudes asociados a ASI en Internet, c) ASI directo. Finalmente, se indagaron las prevalencias a nivel de ítems, es decir, de los comportamientos específicos reflejados en cada reactivo.
Por otra parte, se calcularon las prevalencias de creencias asociadas al con sumo de MASI, y si estas variaban en función de la presencia (o ausencia) de conductas de abuso hacia NNA. La hipótesis de independencia entre los grupos se contrastó mediante el estadístico Ji-Cuadrado y se calculó el coeficiente Odds Ra tio (OR) para valorar el riesgo asociado a la pertenencia a un grupo u otro. Asimismo, la diferencia entre grupos en la puntuación total de la escala de creencias se analizó mediante la prueba U de Mann Whitney, dado que los datos no cumplían con los supuestos de normalidad (asimetría= 6.51; kurtosis= 60.22).
RESULTADOS
Prevalencias de conductas de ASI directo y mediante Internet
La tabla 2 presenta las frecuencias absolutas y relativas de conductas autoinformadas de ASI. Un 6.3 % de la muestra total reportó haber cometido al menos una conducta abusiva contra NNA a lo largo de su vida, ya sea a través de Internet o de manera directa. Un 3.8 % realizó conductas de consumo de MASI, por ejemplo, descargar o compartir con otras personas este tipo de material, mientras un 2.2 % reveló otros comportamientos de abuso o acoso a través de Internet como enviar mensajes a un NNA con insinuaciones sexuales. Una proporción similar indicó haber tenido al menos una vez contacto sexual directo con un NNA.
El consumo de MASI estuvo asociado a la comisión de otros tipos de ASI. Quienes reportaron comportamientos asociados al consumo de este material tuvieron un riesgo 23 veces superior de cometer conductas de ASI directo o de ASI mediante Internet (χ2(1) =30.02, p<.001). No hubo diferencias significativas en las puntuaciones de la escala de deseabilidad social (t (315) = 0.39; p = .699) entre quienes reportaron alguna conducta de ASI (ya sea directo o mediante Internet, M= 11.5; DT= 3.5) y quienes no lo hicieron (M= 11.8; DT= 3.4).
Prevalencia de las creencias asociadas al consumo de MASI
En relación a las creencias o pensamientos distorsionados presentes en toda la muestra (tabla 3, columnas 2 y 3), la más prevalente fue considerar que las personas que consumen MASI están cometiendo un delito sin víctimas (20.0 %). Además, el 13.6 % de la muestra no considera el consumo de MASI en Internet como un tipo de agresión sexual o se encuentra indeciso ante esa creencia. Por su parte, el 8.7 % de los encuestados respondieron estar “enganchados con la pornografía infantil” en Internet y 8 de cada 100 participantes de la muestra no cree que los NNA que aparecen en el MASI sufren efectos negativos. Aunque menos frecuentemente, también los participantes manifestaron las siguientes creencias: ‘no se hace daño mirando MASI disponible en la web’, ‘mirar imágenes sexuales de NNA en Internet no significa cometer un delito sexual’ y ‘la “pornografía infantil” no es diferente a la adulta’. Solo el 1 % cree que a un niño o niña no le importa que un adulto le haga cosas sexuales.
Tabla 3 Prevalencias de pensamientos distorsionados en relación con el consumo de MASI en la muestra total y diferenciando entre hombres con y sin conductas de ASI
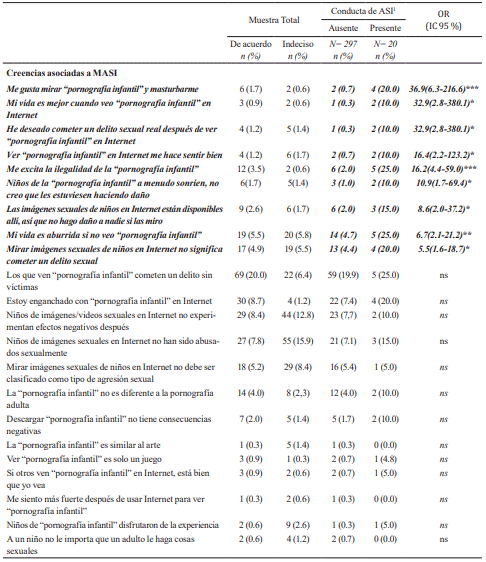
Nota. 1Las frecuencias y los porcentajes corresponden a las personas que indicaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación. En negrita los pensamientos que resultaron significativamente diferentes entre los grupos (con y sin conductas de ASI directo o mediante Internet) a un nivel de *p<.05; **p<.01 y ***p<.001 en las pruebas de independencia entre grupos (χ2).
Finalmente, se compararon las creencias distorsionadas entre quienes habían reportado al menos un comportamiento de ASI, ya sea a través de Internet o por contacto directo, y aquellos que indicaron no cometer ningún comportamiento evaluado. Las personas con conductas de ASI tuvieron puntuaciones totales en la escala de creencias distorsionadas superiores a quienes no reportaban este tipo de conductas (Mdn= 2; Rango= 228.85 vs. Mdn= 0; Rango= 154.30, respectivamente) (U = 1573; p< .001). A nivel de ítems (tabla 3, columnas 4 a 6), las personas que indicaron cometer ASI tuvieron una probabilidad 37 veces incrementada de masturbarse viendo MASI y 33 veces incrementada de manifestar que han desea do cometer una agresión sexual “real” después de ver MASI. También indicaron en mayor medida excitarse con la ilegalidad del MASI, sentirse bien al ver este tipo de material y creer que a los NNA que están en estos contenidos no se les hace daño. Los varones con conductas de ASI contra NNA también tuvieron más probabilidades de manifestar que el consumo de MASI no es un tipo de agresión sexual, que no hacen daño al ver este material porque está disponible en la web y que su vida es aburrida si no consumen este tipo de contenidos.
DISCUSIÓN
Este estudio explora prevalencias de conductas de ASI, tanto directo como mediante Internet, y de creencias asociadas a este tipo de comportamientos en varones adultos de población general de Argentina que respondieron una serie de instrumentos de autoinforme en Internet. Entre 2 y 3 varones cada 100 encuestados indicaron haber realizado comportamientos de ASI mediante Internet como contactar a NNA con insinuaciones sexuales, y el mismo porcentaje reportó conductas de ASI directo como haber tenido contacto sexual con NNA. Esto se corresponde con estudios previos que han indicado que hasta un 5 % de varones de población general informan conductas de ASI directo (Baur et al., 2016; Dombert et al., 2015; Koops et al., 2017; Williams et al., 2009). Las prevalencias encontradas en relación al consumo de MASI también están en concordancia con hallazgos obtenidos por estudios internacionales previos (Dombert et al., 2015; Seto, 2010; Seto & Eke, 2015). No obstante, algunos estudios han reportado tasas más elevadas (Ray et al., 2014; Seigfried et al., 2008; Seigfried-Spellar, 2014; Seigfried-Spellar & Rogers, 2013; Sitarz et al., 2014; Wurtele et al., 2014).
Las discrepancias entre las tasas de conductas de ASI aquí registradas y el amplio rango de las prevalencias reportadas en los antecedentes presentados, algu nas de las cuales son superiores al 20 % (Ray et al., 2014; Sitarz et al., 2014), puede deberse a diversos factores. Uno de ellos es metodológico y obedece a diferencias en el tipo de muestreo y la forma de difusión de los instrumentos. Por ejemplo, en el presente estudio, la encuesta se difundió a través de diferentes redes sociales y medios de comunicación con el objetivo de conseguir una mayor heterogeneidad en las características de las muestras y disminuir el sesgo de no representatividad propio de la estrategia muestral no probabilística (Bologna, 2020). Por el contrario, Ray y colaboradores (2014) dirigieron la difusión específicamente a foros de pe dofilia y de adicción sexual, obteniendo entonces prevalencias significativamente superiores de conductas de MASI (21.1 %). Esa estrategia de difusión puede generar una sobreestimación del fenómeno, dado que la presencia de personas que consumen MASI sería más frecuente en estos espacios que en otros con contenido ‘neutral’.
Otra posible explicación de la variabilidad en las tasas reportadas por diferentes estudios atañe a las diferencias socioculturales entre las muestras. Los ante cedentes provienen, principalmente, de países del hemisferio norte que se presume podrían tener mayor acceso a Internet y a educación para su uso (Fundación Oran ge, 2019) y, por lo tanto, mayor oportunidad de realizar conductas de consumo de pornografía en general u otros contenidos mediante Internet. Esta accesibilidad a los recursos tecnológicos incrementaría las oportunidades en las que se cometen este tipo de comportamientos (Ali et al., 2021). La pandemia y confinamiento por COVID-19 ha evidenciado con bastante claridad este fenómeno (Aponte Mendoza, 2021).
A su vez, los resultados de este trabajo resaltan la relación que existe entre las distintas formas de abuso ejercidas contra NNA: los consumidores de MASI son más capaces de cometer otras formas de ASI directo o mediante Internet. Esto está en consonancia con diversos estudios que han encontrado una asociación entre el consumo de MASI en Internet y el delito sexual de contacto, como así también con la excitación sexual hacia los niños (Paquette et al., 2022; Seto et al., 2011).
En relación a los pensamientos distorsionados, de manera general, las creencias más prevalentes en la muestra total hacen referencia a la no gravedad o a la carencia de las consecuencias negativas de los comportamientos asociados con MASI. Estos pensamientos se relacionan con lo que Ward y Keenan (1999) en tienden como creencias distorsionadas sobre la “naturaleza del daño”, las cuales tienen por objetivo minimizar y subestimar el nivel de daño causado a las víctimas de este tipo de delitos. No obstante, la mayoría de las personas encuestadas en este estudio son conscientes de la ilegalidad de este tipo de conductas. Incluso, la totalidad de quienes manifiestan haberlas llevado a cabo aceptan que no son comportamientos lícitos. Los aspectos motivacionales, entonces, parecen tener mayor injerencia en la comisión de estos comportamientos que los morales o punitivos. Por ejemplo, el grupo de personas que cometen ASI contra NNA presenta más probabilidades de admitir que les excita la ilegalidad del MASI, que se sienten bien al ver este contenido y que su vida es mejor cuando lo hacen. De cualquier manera, el reconocimiento de la reprochabilidad penal es un buen punto de partida para el trabajo con estas personas y un elemento clave en diversos programas de tratamiento (Stinson & Becker, 2018).
Aunque en menor medida, se registró en la muestra total otro grupo de creencias que aluden principalmente a los “niños como objetos sexuales” (Ward & Keenan, 1999) y que conllevan el supuesto de que los NNA disfrutan la experiencia. Estas creencias suponen que los niños comparten con los adultos el placer en las relaciones sexuales, y que presentan deseos y capacidad de consentimiento, negando la existencia de mecanismos de coacción y de abuso de poder o autoridad del adulto sobre el NNA. La distorsión propia de estos pensamientos les permitiría a los agresores reconciliar la discrepancia entre su interés sexual por los niños y las normas sociales (Paquette et al., 2020). Incluso, estudios han documentado que quienes han experimentado situaciones traumáticas en relación a su sexualidad tienen más probabilidades de tener este tipo de creencias distorsionadas, razón por la que es importante considerar las victimizaciones infantiles como factores de riesgo de conductas abusivas futuras (Briggs, 2020; D’Urso et al., 2019).
Otro hallazgo llamativo en relación a los pensamientos distorsionados es que 9 de cada 100 participantes manifiesta estar “enganchado con la pornografía infantil” en Internet. Esta tasa es superior al porcentaje de personas que declararon consumir MASI en Internet cuando se les preguntó por comportamientos específicos (3.8 %). Una posible explicación a esta incongruencia es que ese ítem del instrumento de creencias distorsionadas es más general que los ítems referi dos a conductas y, por ello, permitiría detectar un abanico de comportamientos asociados a MASI que no fueron considerados en el instrumento de conductas; por ejemplo, la visualización de estos contenidos. La falta de un reactivo sobre visualización de MASI en el instrumento de conductas puede haber resultado en una subestimación de esta variable. Esto refuerza la idea de continuar trabajando en la detección de indicadores exhaustivos y precisos para detectar el consumo de MASI. Será un importante aporte solventar la falta de instrumentos específicos para población general, el uso exclusivo de indicadores ad hoc de estos delitos (Dombert et al., 2015; Ray et al., 2014; Seigfried-Spellar, 2014) y el uso en población general de instrumentos construidos para muestras forenses o correccionales (Negredo & Herrero, 2016).
Finalmente, otro hallazgo alarmante en este estudio fue el considerable porcentaje de participantes que no consideran que el consumo de MASI en Internet sea un tipo de agresión sexual o que los NNA en estos contenidos hayan sido abusados. Estos pensamientos no son privativos de personas con comportamientos abusivos, sino que están presentes en personas que no han cometido este tipo de delitos. El nivel de acuerdo con tales pensamientos refleja indiferencia y poca empatía ante el sufrimiento de los NNA que aparecen en el MASI, y una falta de consideración de estos comportamientos como formas de ASI (Negredo & Herre ro, 2016). Esta naturalización de prácticas abusivas discrepa con la abundante evidencia de las consecuencias físicas, psíquicas y emocionales, a corto y largo plazo, que conlleva ser víctima de ASI en cualquiera de sus formas (Gewirtz-Meydan et al., 2018; Hailes et al., 2019).
Aunque los cambios en la legislación en nuestro país que amplían el abanico de conductas de MASI consideradas delictivas han marcado un gran avance sobre esta problemática, aún existe un vacío de políticas, intervenciones y tratamientos orientados hacia aquellas personas que cometen este tipo de delitos o están en riesgo de hacerlo (EIU, 2019). Los estudios de tipo epidemiológico sobre el fenómeno de la violencia sexual contra NNA en Argentina serán fundamentales para la planificación de estrategias de prevención y tratamiento con personas no judicializadas (Levine & Dandamudi, 2016).
Implicancias
Los resultados de este estudio tienen implicancias en diferentes niveles. En el ámbito de la investigación, nuestros hallazgos demuestran la importancia de incluir muestras comunitarias cuando se exploran delitos tradicionalmente asocia dos a una cifra negra elevada. En esta tarea, los instrumentos de autoinformes han demostrado ser un recurso metodológico válido y confiable (Krohn et al., 2010), hecho respaldado en este estudio por la ausencia de diferencias en la escala de deseabilidad social entre agresores y no agresores, lo que permite descartar sesgos en este sentido. Además, la investigación sobre potenciales agresores es un complemento indispensable de los enfoques victimológicos (UNICEF, 2021). Asimismo, nuestros hallazgos sugieren que las creencias distorsionadas son fac tores de riesgo de los delitos de ASI y, específicamente, de consumo de MASI. Esto establece como interrogante empírico el mecanismo por el cual ocurre esta facilitación (Paquette et al., 2020; Soldino et al., 2020), así como los factores de riesgo comunes y diferenciales entre abusadores de contacto y consumidores de MASI (Sotoca Plaza et al., 2019).
Nuestros hallazgos también resultan relevantes a nivel práctico. Por ejemplo, podrían asistir a psicólogos, psicopedagogos y equipos de instituciones educativas en la mejora de los contenidos y prácticas de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (Congreso de la Nación Argentina, 2006). También, estos datos podrían guiar el trabajo de psicólogos clínicos con personas que, sin estar judicializadas o haber cometido delitos, presentan factores de riesgo. Este enfoque de prevención primaria y secundaria está vigente en algunos países que han implementado programas de asistencia en la comunidad para personas que, aun teniendo una preferencia sexual por los NNA, no han tenido contacto sexual con esta población y expresan su deseo de nunca tenerlo (Beier et al., 2009; Cantor & McPhail, 2016; Hudson, 2018; PrevenSi, 2019). Nuestro país mantiene como tarea pendiente recursos públicos para tan importante labor preventiva. A su vez, la relación identificada en este estudio entre el consumo de MASI y los delitos de ASI informa a los profesionales de ámbitos correccionales o forenses sobre la versatilidad de estos delitos y los orienta hacia la prevención de la reincidencia en delitos diferentes a los que motivaron la intervención judicial.
Limitaciones
El presente trabajo adolece de ciertas limitaciones que deberán considerarse en la interpretación de los resultados. En primera instancia, el tipo de muestreo no pro babilístico conlleva la imposibilidad de generalizar los resultados a la población general de Argentina. A pesar de los esfuerzos por incrementar la tasa de respuestas, la naturaleza de la temática explorada, el tiempo requerido para responder la encuesta y el relativo saturamiento de encuestas online durante la pandemia limitaron la posibilidad de alcanzar una muestra más amplia.
Por otra parte, el uso de un instrumento creado para poblaciones judicializa das puede haber afectado la posibilidad de detectar conductas que, aunque abusivas, son propias de la población no judicializada. Por ejemplo, la visualización de MASI sin otros componentes (por ejemplo, excitación o masturbación) o no asociada a otros comportamientos (por ejemplo, descarga, intercambio) no ha sido explorada aquí y puede haber resultado en una subestimación de este delito. El diseño de indicadores específicos de este tipo de delitos en muestras comunitarias es un desafío actual para la investigación.
Las limitaciones expuestas no invalidan el aporte de datos novedosos y sistemáticos sobre el ASI directo y mediante Internet en varones adultos de población general de una región poco representada en la literatura de investigación. Conocer la magnitud del fenómeno, así como sus factores asociados, es el primer paso para generar aportes basados en la evidencia que incrementen la eficacia en la prevención y tratamiento de estos delitos (Levine & Dandamudi, 2016). La privación de libertad en quienes delinquen no es suficiente, sino que deberá ser complementada con programas de tratamiento que hayan demostrado eficacia en la reducción de nuevas victimizaciones (Echeburúa, 2017). También, resulta ineludible poner a disposición de aquellos con intereses sexuales por NNA que aún no han delinquido recursos de detección, atención y seguimiento con profesionales formados específicamente en este tema.