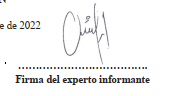1. Introducción
Toda universidad peruana debe formar profesionales que comprendan y busquen solución a las necesidades culturales y lingüísticas de las distintas poblaciones originarias del país. En atención a lo establecido, se muestra lo siguiente: la Ley de Educación N.º 280445 (2020); la Ley N.º 29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú (2011); la Ley Universitaria N.° 30220; el Decreto Supremo N.° 012-2020-MC, que crea el Servicio de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas u Originarias para situaciones de emergencia; los mismos que replican y materializan las recomendaciones que la comunidad internacional expresa a través de normas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948); el Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT, 1989); la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (Comité de seguimiento, 1998), y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007). En conjunto, invocan el derecho al empleo de la lengua y a la práctica de la cultura propias, particularmente, si los individuos o grupos viven amenazados en entornos más amplios, debido a sus precariedades económicas y sociales.
Dentro de este marco, siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley Universitaria N.° 30220, referida ya en el párrafo anterior, el Estatuto de la UNFV y otras normas de la institución disponen la formación de habilidades en idiomas originarios como alternativa al desarrollo clásico de estas en el idioma inglés. Sin embargo, dada la realidad sociolingüística peruana, la especialidad de Lingüística de esta casa de estudios considera que el manejo de la lengua nativa predominante en la zona de acción de un centro de formación superior debe ser obligatorio para sus estudiantes. En tal sentido, como es Lima la región del país con la mayor cantidad de quechuahablantes, se requiere -dentro de los perfiles de sus egresados- el conocimiento ineludible de la lengua quechua, además del inglés y del español. Dada esta oportunidad, la enseñanza del idioma originario exige contar con herramientas pedagógicas importantes como los instrumentos de evaluación. Estos requieren ser elaborados bajo criterios y parámetros que permitan medir la competencia comunicativa e intercultural de los estudiantes de forma que el dominio de la lengua sea un recurso valioso en el desempeño de sus actividades profesionales. La necesidad de disponer de medios pedagógicos se torna más imperiosa aún debido a la importancia que las especialidades de Antropología, Arqueología y las carreras de las ciencias de la educación, jurídicas y médicas atribuyen al manejo de las lenguas originarias en sus egresados.
La información acerca de qué y cómo evaluar las competencias comunicativas en lenguas originarias se encuentra dispersa en documentos elaborados por entidades nacionales e internacionales: 1) el protocolo de evaluación del dominio de lengua indígena u originaria (2021), diseñado por el Ministerio de Educación (MINEDU); 2) el material denominado "Servicios Públicos con Pertinencia Cultural. Guía para la Aplicación del Enfoque Intercultural en la Gestión de los Servicios Públicos", aprobado con la Resolución Ministerial N.° 124-2015-MC por el Ministerio de Cultura (2015), y el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCERL, 2002). Igualmente, valiosos referentes que permiten comprobar la carencia de información teórica y metodológica para la construcción de los instrumentos de medición de competencias comunicativas se muestran en investigaciones desarrolladas en universidades peruanas y latinoamericanas. Quispe (2020) y Banus (2013), por ejemplo, se centran exclusivamente en el dominio lingüístico de los usuarios; sin embargo, desconocen las ventajas de la transversalidad del conocimiento intercultural en la evaluación de la competencia comunicativa.
En el contexto descrito, la necesidad de levantar una propuesta sólida y útil de criterios y parámetros para la evaluación de la competencia comunicativa e intercultural en quechua u otra lengua originaria en estudiantes universitarios peruanos motivó el desarrollo de la presente investigación. Para ello, se realizó la exploración y un análisis de la literatura existente, con base en una experiencia particular que pueda probar el funcionamiento de la propuesta teórica. Precisamente, la interrogante que la pesquisa se propuso responder fue la siguiente: ¿qué criterios y parámetros deben ser considerados para la evaluación de la competencia comunicativa oral e intercultural en los educandos de las universidades peruanas, entre ellos, los alumnos de la UNFV, a fin de categorizarlos según el nivel que logran alcanzar?
2. Marco conceptual
2.1. Competencia comunicativa
Según Tobón (2013), propulsor del enfoque socioformativo de la educación, la competencia es el conjunto de acciones integrales de los individuos en actividades y frente a problemas del contexto. Estas se realizan con propósitos de mejoramiento conjunto en tanto logran vincular el saber ser, saber convivir, saber conocer y saber hacer con el dominio de su entorno externo, de modo que asumen las variaciones y los retos con autonomía y creatividad. Asimismo, en las consideraciones de Mulder et al. (2008), la competencia no solo comprende tópicos de conocimiento, sino también capacidades esenciales como el aprendizaje colectivo, coordinación con diversas habilidades de producción y las habilidades genéricas relacionadas con el manejo de trabajo en equipo, flexibilidad, apertura y proactividad.
Para el MCERL (2002), las competencias están constituidas por un conjunto de saberes, habilidades y rasgos particulares que permiten al individuo llevar a cabo acciones. Por su parte, Hymes (1971) - citado también por el Ministerio de Educación (2010)- sostiene que esta competencia se relaciona con el conocimiento de patrones gramaticales de la lengua y considera el dominio de las normas de naturaleza social, cultural y psicológico que orientan el empleo del lenguaje dentro de un contexto específico.
En sintonía con lo señalado, Hymes et al. (2005) sostienen que el lenguaje oral manifiesta diferencias sustanciales debido a factores geográficos, sociales, grupo generacional con relación a los hablantes, entre otros. Esta diversidad se refleja principalmente en el nivel fonológico y léxico, en rasgos que caracterizan al léxico de los distintos grupos humanos, con incidencia en los jóvenes quienes suelen crear neologismos y formas particulares de hablar.
Con relación a los indicadores que permiten conocer las competencias comunicativas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2002) afirma que la competencia comunicativa incluye las dimensiones lingüística, sociolingüística y pragmática. La institución europea añade que las dimensiones mencionadas conciben los conocimientos, las destrezas y las habilidades particulares. En tal sentido, las competencias lingüísticas consisten en el conocimiento de las diversas dimensiones de las lenguas como sistema, por ejemplo, las habilidades léxicas, fonológicas y sintácticas que permiten construir textos. Por su parte, las competencias sociolingüísticas están relacionadas con el empleo de la lengua según las situaciones socioculturales y, por otra parte, la competencia pragmática da cuenta del uso práctico de los elementos lingüísticos.
Quispe (2020) realiza un estudio comparativo acerca de la competencia comunicativa en estudiantes bilingües de primaria en Huanta, Ayacucho, Perú. Este estudio tuvo como propósito advertir la diferencia entre las competencias comunicativas de estudiantes bilingües tanto en lengua quechua como en español. Para lograr sus objetivos, utilizó como instrumento una ficha de observación ad hoc. La investigación defiende que existen diferencias significativas en las habilidades comunicativas de los alumnos en el idioma quechua y el castellano. Se demostró que el 100 % de los niños muestra un resultado sobresaliente en quechua, mientras que el 55% evidencia un nivel de desempeño previsto en castellano.
También, Cuya et al. (2019) investigaron acerca del efecto positivo de emplear la técnica del diálogo en el desarrollo de capacidades comunicativas en el quechua de Ayacucho. El objetivo de esta pesquisa cualitativo-cuantitativa fue determinar la influencia de la técnica de diálogo en la mejora de la producción oral y escrita de la lengua quechua. El estudio dio como resultado que la modalidad de habla en cuestión influye positivamente en el desenvolvimiento de la habilidad comunicativa en el idioma quechua; es decir, los alumnos producen textos orales de diversos tipos, de manera espontánea o planificada, según sus propósitos comunicativos.
Respecto a las competencias lingüísticas en lenguas originarias, el Ministerio de Cultura (2016), en el Reglamento de la Ley N.° 29735, referente a la certificación de competencias lingüísticas -en coordinación con las entidades competentes en la temática y con la cooperación de los pueblos indígenas, mediante sus asociaciones representativas-, se plantean los niveles de dominio lingüístico (básico, intermedio y avanzado), de manera que los servidores públicos usuarios de los idiomas originarios puedan comprobar sus habilidades tanto a nivel oral como escrito, o en ambas dimensiones, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
El Ministerio de Educación (2004) realizó un informe titulado "Análisis de respuestas de la evaluación de producción de textos en lenguas nativas (quechua y aimara): Evaluación Nacional 2001 Cuarto grado de primaria". Además de describir las competencias y capacidades evaluadas, la metodología utilizada y los objetivos de la medición, presenta las particularidades de las herramientas de evaluación. Este último está conformado por cuatro cuadernillos. Cada uno comprende elementos que conducen a la descripción y al relato. El estímulo para la elaboración de textos tiene como base una imagen referida a su contexto sociocultural; en el caso de la construcción de textos narrativos, el maestro sugiere un tema específico sobre él mismo.
Con relación al componente intercultural de las competencias que muestran los hablantes de lenguas originarias, se cuenta con los siguientes antecedentes:
Esteban y Vilá (2010) llevaron a cabo un estudio sobre identidad en la comunidad de Chiapas, México. Para ello, emplearon un análisis cualitativo de gráficos identitarios con el soporte de un software, con la finalidad de responder a interrogantes como "¿quién eres?, ¿cómo eres?, ¿qué le dirías a alguien como tú?, ¿cómo te definirías a ti mismo/misma?". Los resultados permitieron mostrar diferentes maneras de autoidentificarse y expresarse de forma simbólica, mediante el dibujo o retrato de identidad, de acuerdo con su entorno inmediato y su situación sociodemográfica.
En el contexto de un estudio realizado en Ecuador, Pertegal et al. (2020) se propusieron como objetivo obtener un perfil cualitativo sobre las distintas dimensiones de la nacionalidad waorani. Para cumplir con su propósito, elaboraron un instrumento empleando un software de análisis, el mismo que fue aplicado a tres tipos de poblaciones del país norteño. Esto permitió identificar los diferentes perfiles de los pobladores waorani con relación a sus prácticas culturales: 1) la escala económica, la cual se subclasifica en la producción, la propiedad, el cultivo de la tierra, el intercambio de productos y la elaboración de artesanías; 2) la escala de familia y reproducción que, a su vez, está constituida por las subescalas de religión, creencias, espiritualidad y ritos; 3) la escala de organización que abarca el aspecto político, comunidad, justicia, y 4) la escala social, que se subdivide en música, arte, alimentación, vestido y vivienda. Estos aspectos diferencian a la identidad cultural waorani de los otros grupos originarios.
2.2. Competencia intercultural
Con relación a la competencia intercultural, esta consiste en la capacidad y la habilidad que posee un individuo para desarrollar actividades, tareas y solucionar problemas en contextos multiculturales. Para López (2001), la multiculturalidad es un rasgo de las sociedades en su conjunto, en particular de las latinoamericanas; dada esta situación, se plantea la noción de la interculturalidad como una propuesta de diálogo y complementariedad en busca de la articulación de las diferencias socioculturales con el fin de evitar la desaparición de las mismas. Por su parte, Moreno y Atienza (2016) precisan que se trata de un cambio constante y progresivo dado que las identidades y los valores de los individuos varían permanentemente al entablar contacto con otros grupos. Asimismo, la UNESCO (2017) señala que este tipo de competencias están relacionadas con las destrezas que los individuos tienen para desenvolverse apropiadamente en diversos contextos multiculturales y multilingües.
En México, Tellez (2019) sostiene que la interculturalidad debe ser un medio de cambio continuo a fin de que las personas actúen más asertivamente en distintos escenarios públicos, de modo que mejoran su interacción con sus pares en un marco de mutuo respeto. Por ello, su investigación tuvo como objetivo diseñar un instrumento para la evaluación de la competencia en estudiantes mexicanos con la finalidad de diseñar tareas de fortalecimiento. En tal sentido, las dimensiones cognitiva, emotiva y conductual fueron los criterios considerados como eje fundamental para la elaboración de la herramienta.
Por su parte, Lovón et al. (2020), en un artículo acerca de enseñanza de la lengua indígena y el desarrollo de la interculturalidad en horas de clase de lengua nativa como L1 y L2 en el Perú, sostienen que la interculturalidad facilita la formación de la ciudadanía y el proceso de aprendizaje intercultural. Este último posibilita el desarrollo de la capacidad de pensar y actuar socialmente, proceso en el que las diversas realidades no se reducen a una sola concreción, sino que expresan una variedad de saberes y patrones de interpretación.
Todos los antecedentes mencionados constituyeron la base y los referentes para emprender la presente investigación.
3. Metodología
Esta investigación cualitativa se desarrolló en las aulas de la UNFV durante el año lectivo 2022. La población estuvo conformada por los estudiantes quechuahablantes de las dieciocho facultades de dicho centro de formación profesional; la muestra, por trece estudiantes identificados mediante la aplicación de una ficha diagnóstica en las facultades de Ciencias Sociales, Humanidades, Educación, Derecho y Ciencia Política (ver anexo 1)
El material analizado se agrupa en cuatro partes según las fuentes de donde proceden. Una primera parte fue extraída de publicaciones realizadas en el campo de la lingüística teórica (fonología, morfología, sintaxis y semántica) y la lingüística aplicada (sociolingüística, psicolingüística, pragmática, etnografía de la comunicación y la enseñanza de L1 y L2). Una segunda parte provino de investigaciones, informes y documentos acerca de la construcción y de la aplicación de instrumentos evaluativos de competencias comunicativas, culturales e interculturales, en los contextos nacional o internacional. Una tercera parte fue seleccionada de los currículos que guían la formación profesional de los colaboradores y guarda relación con sus perfiles de ingreso y egreso de las carreras de estudio. La información obtenida se organizó mediante fichas bibliográficas, de resumen y mixtas. Finalmente, la cuarta parte estuvo constituida por datos primigenios que arrojó la aplicación del instrumento diseñado para la evaluación de las competencias comunicativa e intercultural en la población objeto de estudio. Es preciso señalar que, para la redacción de las preguntas del instrumento, se ha tomado como referencia la propuesta del Ministerio de Educación establecido en el Manual de escritura quechua sureño del 2021.
Los criterios y parámetros que guiaron la medición de las competencias comunicativas e interculturales de los colaboradores seleccionados fueron presentados de manera transversal en todas las preguntas del instrumento. Las interrogantes fueron dosificadas de acuerdo con los niveles de dominio de la lengua quechua por alcanzar los niveles básico (A1, A2), intermedio (B1, B2) y avanzado (C1, C2), según las pautas establecidas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. A continuación, se presenta la matriz de criterios y parámetros de las competencias comunicativas e interculturales. (Tabla 1)
Tabla 1 Matriz de criterios y parámetros para la medición de las competencias comunicativas e interculturales en las competencias comunicativa e intercultural
| Competencias | Criterios | Parámetros | Características del instrumento de evaluación |
|---|---|---|---|
| Comunicativa | Lingüístico | Dominios léxico, fonológico, morfológico, sintáctico y semántico de la lengua quechua en discursos orales. | Los criterios y parámetros establecidos para las competencias comunicativa e intercultural se presentan de manera transversal en todas las preguntas planteadas en el instrumento dosificado de acuerdo al nivel básico, intermedio y avanzado. |
| A. Nivel básico A1, A2 (Ítems 1 - 10). Las preguntas de este nivel abordan temas sobre saludos, despedidas, información personal (nombre, edad, ocupación, lugar de procedencia…), familia, color, características, cantidad, precios. | |||
| B. Nivel intermedio B1, B2 (Ítems 11 - 20). Las preguntas de este nivel están relacionadas con manifestaciones culturales como las fiestas patronales, actividades laborales y gastronomía. | |||
| C. Nivel Avanzado C1, C2 (Ítems 21 - 33). Las preguntas de este nivel dan cuenta sobre la flora-fauna de los pueblos; por ejemplo, plantas medicinales, especies de aves y su valor simbólico, mamíferos para consumo interno o actividades cotidianas-comerciales y temas de acontecer nacional e internacional como la corrupción, la migración y conflictos político-sociales. | |||
| Sociolingüístico | Práctica de manifestaciones culturales según edad, género, procedencia, manejo de idiomas, nivel de instrucción y residencia en interacciones comunicativas. | ||
| Pragmático | Uso social de la lengua en contextos de habla real según el propósito del hablante. Elaboración de discursos coherentes y cohesivos relacionados con aspectos culturales e interculturales. | ||
| Intercultural | Cognitivo | Conocimiento y comprensión del hablante sobre saberes de su cultura y de otras mediante el empleo oral del quechua. | |
| Afectivo | Motivación, sentimientos y emociones que el hablante transmite oralmente mientras socializa sobre temas de su cultura en su lengua. | ||
| Conductual | Actitud que muestra el hablante en términos de valores y empatía respecto a las manifestaciones culturales de su comunidad y la de otros en discursos orales. |
El instrumento utilizado para medir la competencia comunicativa oral e intercultural en quechua consta de tres secciones: a) la primera contiene diez preguntas y tiene como propósito evaluar la competencia básica en lengua y cultura quechuas de los estudiantes, a partir de la información que brindan sobre sí mismos, su entorno social y temas cotidianos, como en ¿Maymantataq qam kanki, tayta Mario? ‘¿De dónde es usted, señor Mario?’ (ítem 3) y Pablocha, ¿ima niraq pachakunawantaq karqanki chisi? ‘Pablito, ¿con qué color de ropas estuviste ayer?’ (ítem 8). b) La segunda contiene diez preguntas que buscan medir la destreza comunicativa e intercultural del hablante sobre temas relacionados con la agricultura, tradiciones, gastronomía, entre otros, tales como Llaqtaykipi, ¿imakunatatataq watyaman winankichik? ¿papatachu? ¿chita aychatachu?... ‘En tu pueblo, ¿qué ingredientes ponen en la pachamanca? ¿papa? ¿carne de oveja?...’ (ítem 11) y ¿Imakunantataq llaqtaykipa aniversarionpaq alcalde, mayordomokuna ruranqaku? ‘¿Qué actividades realizarán el alcalde y los mayordomos para el aniversario de tu pueblo?’ (ítem 15). c) Finalmente, la tercera comprende trece preguntas destinadas a medir el conocimiento de la lengua y cultura sobre temas referentes a la cosmovisión, creencias, flora, fauna y otros asuntos del acontecer nacional e internacional, por ejemplo ¿Mayqin yura-sachakunataq unquykunata hampinku? ¿wiksa nanayta, chullita, uma nanayta?… ‘¿Qué plantas medicinales curan enfermedades como dolor de barriga, gripe, dolor de cabeza?’ (ítem 22), ¿Imaynataq Rusiawan Ucrania suyukunapa chiqninakuyninkusipinakuyninku/guerra ñuqanchikman chayamuwarqachik? ‘¿Cómo nos afectó la guerra entre Rusia y Ucrania?’ (ítem 33) (Ver anexo 2).
El propósito del instrumento es contribuir a modo de examen de ubicación tipo para determinar el dominio de la competencia oral en el idioma quechua. Este tipo de examen es de uso frecuente en los centros de enseñanza de idiomas y universidades a fin de categorizar al evaluado en el nivel de su competencia real y evitar que estos estudien una lengua desde el nivel A1, cuando ya tienen conocimientos previos por arriba de este.
Para la evaluación de los resultados, posterior a la aplicación del instrumento, se ha empleado una rúbrica sobre el dominio de la competencia comunicativa oral e intercultural.
4. Resultados
La investigación tuvo como objetivos proponer parámetros y criterios que se deben tomar en consideración para el diseño de instrumentos de medición de las competencias comunicativa e intercultural (con énfasis en el ejercicio de las habilidades orales) en estudiantes quechuahablantes de la UNFV. Los resultados concretos son los siguientes (Tabla 2):
Tabla 2 Criterios y parámetros para la medición de la competencia comunicativa
| Competencia | Criterios | Parámetros |
|---|---|---|
| Comunicativa | Lingüístico | Dominios léxico, fonológico, morfológico, sintáctico y semántico de la lengua quechua en discursos orales. |
| Sociolingüístico | Práctica de manifestaciones culturales según edad, género, procedencia, manejo de idiomas, nivel de instrucción y residencia en interacciones comunicativas. | |
| Pragmático | Uso social de la lengua en contextos de habla real según el propósito del hablante. | |
| Elaboración de discursos coherentes y cohesivos relacionados con aspectos culturales e interculturales. |
En el resultado 1, con relación a los criterios y parámetros para medir la competencia comunicativa oral en estudiantes quechuahablantes no alfabetizados, se tiene lo siguiente:
4.1. La competencia comunicativa
La consideración de esta competencia encuentra su fundamento en las propuestas de Hymes (1971), Canale (1995) y en las reflexiones de Fernández (2003), García (1999) y MCERL (2002), pues permite observar la interacción apropiada del quechuahablante dentro y fuera de su comunidad. Dicho desenvolvimiento no solo implica que el individuo ponga en juego la totalidad de sus habilidades lingüísticas, sino también requiere que este ponga en práctica sus destrezas sociolingüísticas y pragmáticas. A continuación, se presenta el desarrollo de los criterios y parámetros de la competencia comunicativa.
4.1.1. Criterio lingüístico
Como parte de este criterio, se propone evaluar los dominios fonológico, morfológico, léxico, semántico y sintáctico del quechuahablante, teniendo en cuenta que esta lengua originaria se caracteriza por su marcada dialectalización; no obstante, las variedades son agrupadas en Quechua I y II, según las propuestas de Torero (1974) y Cerrón-Palomino (1987), con base en determinados rasgos lingüísticos semejantes y/o diferentes. Se propone así mismo, que esta evaluación considere los niveles básicos, intermedio y avanzado establecidos en el MCERL e incluya los indicadores que la situación de la lengua y el carácter multicultural del país demandan.
Con relación al saber fonológico, se propone evaluar al estudiante según la variedad dialectal que habla; es decir, toma en cuenta la secuencia acentual, la entonación, la secuencia del patrón silábico de las palabras, la distinción de fonemas quechua y la realización de estos en contextos distintos. A continuación, se muestran los ejemplos respectivos.
En el Quechua I, se debe considerar las diversas realizaciones de los fonemas:
Oclusivo posvelar sordo /q/: atoq, Ancash; atoq[χ], Huánuco; ato, Huancayo. (‘zorro’)
Fricativo alveolar sordo /s/: wasi, Junín; wahi, Conchucos Ancash; wayi, Dos de Mayo, Huánuco. (‘casa’)
Africado palatal sordo /č/: čaki, Ancash; tsaki, Dos de Mayo, Huánuco; saki, Junín. (‘seco’)
Lateral palatal sonoro /ʎ/: aʎqu, Junín, Ancash; alqu, Dos de Mayo, Huánuco. (‘perro’)
Ahora, en el Quechua II, se debe considerar las realizaciones de los fonemas
Fricativo alveopalatal sordo /š/ kaškanki Ayacucho, kačkanki Cusco. (‘estas’)
Africada palatal sordo /č/: kanču Cusco, kantsu Ayacucho. (‘hay de haber’)
Oclusiva postvelar sorda /q/: qipa Ayacucho, qhipa Cusco. (‘atrás’)
Oclusiva bilabial sorda /p/: pacha Ayacucho, p’acha Cusco. (‘ropa, tiempo, universo’)
En el aspecto morfológico, se debe evaluar el conocimiento implícito acerca de la formación de palabras, el uso de las alternancias morfológicas, la segmentación de las raíces y los afijos, el manejo de las flexiones nominales y verbales, entre otras categorías. Es decir, se deben considerar los mismos saberes para las variedades comprendidas en el Quechua I como en el Quechua II, pero sin perder de vista las variaciones dialectales.
En el Quechua I, por ejemplo, sufijos que expresan los siguientes significados: Quechua Conchucos Norte-Ancash
Tiempo: pasado remoto {-rqa}: mikurqaa ‘comí’
Pasado reciente {-rqu}: mikurquu ‘acabo de comer’
Aspecto perfectivo {-shqa}: mikushqa ‘ha comido’
Presente progresivo {-yka-} mikuykan ‘está comiendo’
Futuro de tercera persona{-nqa} mikunqa ‘comerá’ Quechua del Alto Marañon-Huánuco
Pasado perfectivo {-šqa} mikušqa ‘ha comido’
Pasado inmediato {-š} mikuš ‘comió recientemente’
Presente progresivo {-yka-} mikuykan ‘está comiendo’
Futuro de tercera persona{-nqa} mikunqa ‘comerá’
En el Quechua II, por ejemplo, sufijos que expresan los siguientes significados:
Quechua Ayacucho
Pasado remoto de primera persona {-rqa}: mikurqa ‘comí’
Pasado reciente de primera persona: {-rqu}: mikurquni ‘acabo de comer’
Presente progresivo de tercera persona {-chka-} mikuchkan ‘está comiendo’
Futuro de tercera persona{-nqa} mikunqa ‘comerá’
Quechua Cusco Collao
Presente progresivo de nosotros inclusivo {-yku-} rurachkayku ‘estamos haciendo’
Futuro de tercera persona{-nqa} mikunqa ‘comerá’
Finalmente, en el léxico se debe evaluar los siguientes aspectos:
Relaciones semánticas entre las palabras; por ejemplo, la homonimia en el quechua ayacuchano el término yana refiere a los significados ‘negro’ o ‘pareja de hombre o mujer’; pisqu, a las voces ‘ave’ o ‘pene’. En el caso del Quechua I, el primer vocablo remite a los significados ‘color negro’ o ‘compañía’; el segundo, a los mismos valores semánticos, y, finalmente, rapi asume los sentidos de ‘ala’, ‘rama’ e ‘ingle’.
Modismos (metáforas lexicalizadas)
Por ejemplo, en el Quechua I, las siguientes frases son locuciones metafóricas:
wayra uma (lit. ‘cabeza de viento’) ‘cabeza loca’
pachampa rayku (lit. ‘por causa de su barriga’) ‘solo vive para comer’
chawa manka (lit. ‘olla cruda’) ‘persona que se irrita fácilmente’
Por otro lado, para la variedad chanca, integrante de grupo Quechua II:
4.1.2. Criterio sociolingüístico
En lo sociocultural, se propone evaluar la destreza del hablante para comunicar mediante la lengua quechua información relacionada con su cultura y tradición a través de interacciones comunicativas en contextos de habla real, tomando en cuenta variables como género, procedencia, manejo de idiomas, nivel de instrucción y residencia. Por ejemplo: saludos, despedidas, diálogos relacionados a sus costumbres, folclore, actividades económicas, flora-fauna, gastronomía y política; así como temas relacionados con los sucesos de interés nacional e internacional teniendo en cuenta los diferentes registros lingüísticos, de acuerdo con los diversos contextos comunicativos en el que interactúan. Así, en el instrumento, se proponen interrogantes como ¿Mayqin yurasachakunataq unquykunata hampinku? ¿wiksa nanayta?, ¿chullita?, ¿uma nanayta?… ‘¿Qué plantas medicinales curan enfermedades?’ (ítem 22). Ejemplo: dolor de barriga, gripe, dolor de cabeza.
¿Imata ruraspataq runakuna llaqtaykipa aniversarionpi raymichakunku? ¿tususpachu? ¿llaqta usuta pachakuspachu? ¿llaqta mikunata yanuspachu? ¿llaqta aqata ruraspachu? ‘¿De qué forma celebran los habitantes el aniversario de tu pueblo? ¿bailando? ¿vistiendo ropa típica? ¿cocinando comidas tradicionales? ¿preparando bebidas típicas?’ (ítem 16).
4.1.3. Criterio pragmático
Con relación al saber pragmático, se propone evaluar la capacidad que tiene el hablante para elaborar discursos orales coherentes en quechua acerca de temas relacionados con los componentes comunicativos e intercultural; también se pone a prueba el manejo de unidades lingüísticas que reportan datos contextuales o extralingüísticos, como los elementos que en la lengua quechua remiten a fuentes de información o a formas de tratamiento interpersonal. A continuación, los ejemplos que corresponden:
Fuentes de información
Para caso del quechua I:
-mi/-m ‘información de primera mano’: paymi shamurqan ‘(me consta que) él vino’
-shi/-sh ‘información de fuente desconocida’: payshi shamunaq ‘(dicen que) él vino’ Para caso del quechua II:
-mi/-m ‘información de primera mano’: paymi hamurqan ‘(me consta que) él vino’
- si ‘información de fuente desconocida’: paysi hamusqan ‘(dicen que) él vino’
Cortesía verbal
Para caso del quechua I:
-yka‘expresión de cortesía’: yaykaykamuy ‘entre, pase’
-lla‘expresión de suma cortesía’: yaykallaamuy ‘entre, pase por favor’
Para el caso del quechua II:
-yka‘expresión de cortesía’: yaykuykamuy ‘entre, pase’
-lla‘expresión de suma cortesía’: yaykuykamullay ‘entre, pase por favor’
Como se evidencia en los ejemplos, el morfema asertivo -mi y el reportativo -shi/si cumplen una función pragmática en el discurso quechua, dado que el primero da certeza de que la información proporcionada por el emisor es fuente de primera mano. A través de su uso, se evidencia que él ha sido testigo presencial de dicho evento, mientras que el reportativo proporciona información de segunda mano, puesto que el emisor no tiene certeza de la realización del evento por no ser testigo presencial. Por otra parte, los morfemas -yka-, -llacumplen funciones pragmáticas fundamentales en la interacción comunicativa de los quechua hablantes, debido a que expresan grados de cortesía verbal de acuerdo con la cercanía o no de los interlocutores.
4.2. Categorización de los participantes quechuahablantes según su competencia comunicativa oral
Habiendo determinado los criterios y parámetros para la medición de la competencia comunicativa a nivel oral, se diseñó un instrumento descrito en la metodología y una rúbrica de evaluación cuyos rangos miden la competencia oral de menor a mayor complejidad, donde (0) no usa la lengua objeto de estudio y el rango (5) usa la lengua con fluidez y pertinencia (Ver anexo 3). La rúbrica permitió categorizar a los participantes de la muestra según su nivel de competencia A1, A2, B1, B2, C1, C2; dichos niveles fueron tomados con base en la propuesta del MCERL.
A continuación, la descripción de la experiencia fue desarrollada con los colaboradores del estudio, teniendo en cuenta los parámetros e instrumentos de evaluación referidos. Los trece estudiantes de la muestra fueron clasificados en tres grupos de quechuahablantes:
4.2.1. Usuario básico
El usuario de este nivel se caracteriza por emplear expresiones sencillas de uso cotidiano. Según el MCERL, se organiza en los niveles A1 y A2. Dentro de este contexto, la aplicación del instrumento permitió clasificar a cuatro estudiantes como usuarios básicos. Tres fueron ubicados en el primer nivel (A1), debido a que tienen mayor dominio del español por ser esta su L1 y, asimismo, más funcional en los ámbitos donde interactúan. En tal sentido, evidencian un repertorio básico de palabras y frases sencillas y un dominio limitado de estructuras gramaticales y sintácticas del quechua. Por ejemplo, comprenden y responden a preguntas sencillas de uso cotidiano como saludos, despedidas, descripciones, colores, así como información personal, tal como se observa en Taytáy/mamáy, ¿imataq sutiyki? ‘Señor(a), ¿cuál es su nombre?’ (ítem 1) y ¿Hayka watayuqtaq kanki, Rosacha? ‘¿Cuántos años tienes, Rosita?’ (ítem 2).
Una estudiante fue clasificada en el segundo nivel (A2), debido a que participa en diálogos breves acerca de temas referidos a su familia, trabajo, lugares y expresa necesidades básicas. Por ejemplo, se responden a preguntas como ¿Maymantataq qam kanki, tayta Mario? ‘¿De dónde es usted, señor Mario?’ (ítem 3), María, ¿maymantataq taytay-mamayki? ‘María, ¿de dónde son tus padres?’ (ítem 6). Asimismo, utiliza algunas estructuras gramaticales sencillas correctamente, pero comete errores básicos de concordancia.
En conjunto, los alumnos de los dos grupos tienen escasa competencia comunicativa oral e intercultural en quechua.
4.2.2. Usuario intermedio
Este nivel se caracteriza por un mayor dominio de la lengua. El MCERL lo divide en dos fases: B1 y B2. Las preguntas planteadas en el instrumento están relacionadas con la gastronomía (comidas y bebidas), las costumbres y folclore (danzas, música); actividades económicas (agricultura, ganadería, artesanía, comercio y otras). En conjunto, seis hablantes fueron considerados en esta categoría. Dos de estos, en el nivel B1 porque intervienen con cierta fluidez en diálogos sencillos que abordan temas referidos a su comunidad; por ejemplo, responde a preguntas tipo ¿Ima killapitaq llaqtaykipa aniversarion kanqa? ‘¿En qué mes será el aniversario de tu pueblo?’ (ítem 14).
Los cuatro restantes, en el nivel B2, disponen de un vocabulario especializado amplio y se expresan con cierta fluidez y espontaneidad en su interacción comunicativa con otros hablantes. Asimismo, manifiestan su opinión crítica de manera coherente y detallada acerca de temas relacionados con las actividades económicas y sociales de su localidad. Comprenden y responden a interrogantes tipo ¿Imata ruraspataq runakuna llaqtaykipa aniversarionpi raymichakunku? ¿tususpachu? ¿llaqta usuta pachakuspachu? ¿llaqta mikunata yanuspachu? ¿llaqta aqata ruraspachu? ‘¿De qué forma celebran los habitantes el aniversario de tu pueblo? ¿bailando? ¿vistiendo ropa típica? ¿cocinando comidas tradicionales? ¿preparando bebidas típicas?’ (ítem 16).
4.2.3. Usuario avanzado
De acuerdo con los lineamientos del MCERF, los hablantes clasificados en este grupo son jerarquizados en los niveles C1 y C2, y las preguntas hacen referencia a la flora y la fauna (plantas medicinales, flores, arbustos, aves silvestres, especies de mamíferos silvestres) y temas coyunturales actuales. En la experiencia que se reporta, tres estudiantes pertenecen a este grupo. Dos fueron considerados en el nivel C1 por demostrar su competencia comunicativa oral e intercultural en quechua, dado que expresan y describen con naturalidad y detalladamente las características de la biodiversidad de su comunidad, como ¿Kanchu "allin siñapaq qawana, uyarina" pisqukuna? ¿Imaynataq chay pisqukuna kanku?, ¿yuraqkunachu?, ¿hatunkunachu?, ¿kutu chupakunachu?… ‘¿Existen aves que, con sus apariciones o cantos, dan buen augurio? ¿Cómo son esas aves?, ¿blancas?, ¿grandes?, ¿de colas cortas?…’ (ítem 30).
El otro estudiante fue ubicado en el nivel C2, debido a que participa en conversaciones y debates relacionados con aspectos políticos y económicos en lengua quechua. Además, produce discursos orales en quechua en los cuales argumenta su opinión respecto a temas del acontecer nacional e internacional como la migración, la corrupción, los conflictos bélicos, entre otros. Al respecto, se muestra ¿Ima ninkimantaq suyunchikpi, huk suyukunapi maki pakiymanta/corrupciónmanta? ‘¿Qué opinas sobre la corrupción en nuestro país y otros países del mundo?’ (ítem 31).
En suma, en el resultado 1, se propusieron determinados criterios y parámetros para la evaluación de la competencia comunicativa oral en estudiantes universitarios quechuahablantes del país, quienes en su mayoría hablan y entienden la lengua, pero no necesariamente la leen y la escriben. Por ello, es preciso garantizar el uso oral del quechua en los estudiantes, debido a que, muchos de ellos -como los de las especialidades de Lingüística, Antropología, Derecho, Servicio Social-, requieren comunicarse oralmente en los distintos escenarios donde interactúan como estudiantes o como profesionales. En tal sentido, nuestra propuesta fundamentalmente busca medir la competencia comunicativa mediante la comprensión y producción de textos orales en quechua, procesos que implican activar también las destrezas sociolingüísticas y pragmáticas. En esto se diferencia de la investigación que desarrolla García (2018), quien, en su estudio acerca del empleo oral del quechua en alumnos de primero de secundaria de Huancavelica, propone apreciar la competencia comunicativa y competencia lingüística de estos; sin embargo, se limita a medir el aspecto gramatical en la oralidad. También se diferencia del estudio de Banus (2013), quien mide la competencia lingüística en quechua a un grupo de estudiantes universitarios bolivianos, únicamente en sus habilidades comprensivas y expresivas: escuchar, entender, hablar y escribir, como tales. No aborda las dimensiones sociolingüística y pragmática como aspectos indesligables de la competencia comunicativa oral de estos.
En el resultado 2, con relación a los criterios y parámetros que permiten medir la competencia intercultural, se tiene lo siguiente (Tabla 3):
Tabla 3 Criterios y parámetros empleados para la medición de la categoría intercultural
| Competencia | Criterios | Parámetros |
|---|---|---|
| Intercultural | Cognitivo | Conocimiento y comprensión del hablante sobre saberes de su cultura y de otras, mediante el empleo oral del quechua. |
| Afectivo | Motivación, sentimientos y emociones que el hablante transmite oralmente mientras socializa sobre temas de la cultura en su lengua. | |
| Conductual | Actitud que muestra el hablante en términos de valores y empatía respecto a las manifestaciones culturales de su comunidad y la de otros en discursos orales. |
4.3. Competencia intercultural
Esta competencia no solo comprende el conocimiento de su realidad y la posibilidad de transmitirla mediante la lengua quechua, sino también el conocimiento de otras realidades con las que toma contacto -entre ellas, la de la sociedad occidental- y la posibilidad de describir, transmitir e incorporar los saberes que necesita a través de la lengua nativa. En tal sentido, se propone medir los criterios cognitivo, afectivo y conductual de esta competencia.
4.3.1. Criterio cognitivo
En esta dimensión, se propone evaluar el conocimiento y la comprensión que posee el hablante respecto de los saberes de su cultura y de otras, sean estas similares o distintas a la suya. Se debe estimular la reflexión acerca de las implicancias del intercambio de saberes entre las comunidades locales y regionales del país mediante preguntas relacionadas con las prácticas culturales y sociales como las festividades por aniversario del pueblo, preparación de comidas típicas y bebidas, trabajo de agricultura y ganadería, flora-fauna, entre otros. Por ejemplo, se tiene Llaqtaykipi, ¿kanchu "wañunapaq-unqunapaq qawana, uyarina" pisqukuna? ‘En tu comunidad, ¿existen aves que, con sus apariciones o cantos, anuncian la muerte o las enfermedades?’ (ítem 28), Llaqtaykipi, ¿mayqin yura-sachakunataq sinchi riqsisqa? ‘En tu pueblo ¿qué plantas y arbustos son las más conocidas?’ (ítem 21).
4.3.2. Criterio afectivo
Con relación a esta dimensión, se propone conocer las motivaciones y deducir los sentimientos y emociones que el hablante transmite mientras expresa información relacionada con su propia cultura y con la de otros pueblos que forman parte de su contexto sociocultural. Por ejemplo, se incluyen las creencias mágico-religiosas, el origen de ciertos sucesos positivos o nefastos, el folclor (danzas costumbristas y música tradicional), gastronomía (preparación de comidas, dulces y bebidas típicas), flora y fauna de su hábitat (aves, plantas medicinales, animales domésticos y silvestres).
La producción de textos orales acerca de los temas referidos puede ser de utilidad para lograr el conocimiento de la dimensión afectiva. Por ejemplo, se presentan los casos: Llaqtaykipi, ¿kanchu "wañunapaq-unqunapaq qawana, uyarina" pisqukuna? ‘En tu comunidad, ¿existen aves que, con sus apariciones o cantos, anuncian la muerte o las enfermedades?’ (ítem 28), ¿Imaynataq chay "wañunapaqunqunapaq qawana" pisqukuna kanku? ¿yanakunachu?, ¿puka chakikunachu?, ¿ñawisapakunachu?… ‘¿Cómo son esas aves que, con sus apariciones o cantos, anuncian la muerte o las enfermedades? ¿negras?, ¿patas rojas?, ¿ojos grandes?…’ (ítem 29).
4.3.3. Criterio conductual
Con relación a esta dimensión, se propone evaluar la actitud del hablante, en términos de valores y empatía (respeto a las manifestaciones culturales de su comunidad, así como la de otros). Esto a medida que se responden preguntas planteadas sobre sus actividades económicas, folclore, florafauna, gastronomía, entre otros. Estos aspectos han sido considerados en los ítems del instrumento de evaluación en sintonía con los ítems propuestos para las otras dos dimensiones (cognitiva y afectiva) de su competencia intercultural; por ejemplo, se tienen los casos: Juan, ¿Imapitaq taytamamayki llamkanku? ‘Juan, ¿en qué trabajan tus padres?’ (ítem 7), ¿Ima ninkimantaq suyunchikpi, huk suyukunapi maki pakiymanta/corrupciónmanta? ‘¿Qué opinas sobre la corrupción en nuestro país y otros países del mundo?’ (ítem 31).
Cabe precisar que, para la evaluación y categorización de las competencias interculturales, se ha usado el mismo instrumento y la misma rúbrica empleada para medición de la competencia comunicativa oral. Esto debido a que la competencia comunicativa oral e intercultural están concatenadas entre sí; es decir, no se manifiestan cada una de manera aislada.
En suma, el resultado 2 enfatiza la competencia intercultural como eje transversal en la evaluación de la competencia comunicativa oral. En ese sentido, este resultado no coincide con la propuesta que formulan Pertegal-Felices et al. (2010), pues pretendieron únicamente medir la identidad cultural de tres pueblos waorani de la amazonía peruano-ecuatoriana y lograron formular preguntas bajo determinadas categorías para reunir información acerca de los saberes del pueblo indígena objeto de estudio. Sin embargo, no dan cuenta de los ítems destinados a la valoración de las identidades socioculturales de sus miembros ni de la competencia comunicativa e intercultural que tienen los mismos. En tal sentido, este estudio resalta considerar que las competencias intercultural y comunicativa están mutuamente interrelacionadas entre sí. Asimismo, este resultado recalca la necesidad de considerar fundamentalmente los componentes afectivo y actitudinal como dimensiones de la competencia intercultural. Este hecho tiene semejanza con lo planteado por Marrero (2013), quien afirma que la competencia cultural, entendida como la interacción adecuada del individuo en su ámbito laboral, cumple un rol fundamental en la práctica de profesionales del área de la salud debido a que estos se desenvuelven en contextos multiculturales. Tal como afirma la autora, una actitud de tolerancia y de empatía por las prácticas culturales del otro u otros permitirá a los profesionales de la salud y de las diferentes especialidades que egresan de las universidades de nuestro país incorporar los saberes tradicionales de las comunidades en el ejercicio de sus profesiones. Así mismo, les posibilita transferir las ventajas de la ciencia y de la tecnología occidentales respetando los saberes y creencias de estos pueblos.
5. Conclusiones
En la investigación, se ha enfatizado la evaluación de las destrezas de comprensión y de expresión oral en la lengua quechua debido a que un gran porcentaje de los usuarios de esta lengua a nivel nacional e internacional no son alfabetizados. Por ello, en el resultado 1, se ha demostrado que, para medir las competencias comunicativas orales en quechua, es preciso establecer criterios y parámetros lingüísticos que permitan medir el dominio de las estructuras gramaticales y el léxico. Para ello, se consideran las distintas realizaciones geográficas y sociales de la lengua, así como los parámetros sociolingüísticos y pragmáticos que permiten medir el dominio de las prácticas culturales mediante la elaboración de discursos orales coherentes y cohesivos en los diversos contextos multiculturales de habla real. En consecuencia, para materializar la evaluación de la competencia en mención, se ha elaborado un instrumento y una rúbrica de evaluación considerando los criterios y parámetros establecidos con el fin de categorizar a los participantes según el nivel de dominio que demuestran.
En el resultado 2, se ha determinado que la competencia intercultural debe ser considerada como eje transversal para la evaluación de las competencias comunicativas orales en quechua dado que ambas competencias están estrechamente interrelacionadas entre sí. Por ello, para la evaluación también de esta competencia se han establecido criterios y parámetros cognitivos que dan cuenta del conocimiento y comprensión del hablante respecto a los saberes de su cultura. Asimismo, se considera el parámetro afectivo porque se busca conocer las motivaciones, emociones y sentimientos que los hablantes expresan en interacciones comunicativas orales sobre su identidad cultural. Finalmente, el parámetro conductual refleja la actitud positiva o negativa del quechuahablante frente a las interacciones comunicativas-culturales diversas en las que participa.