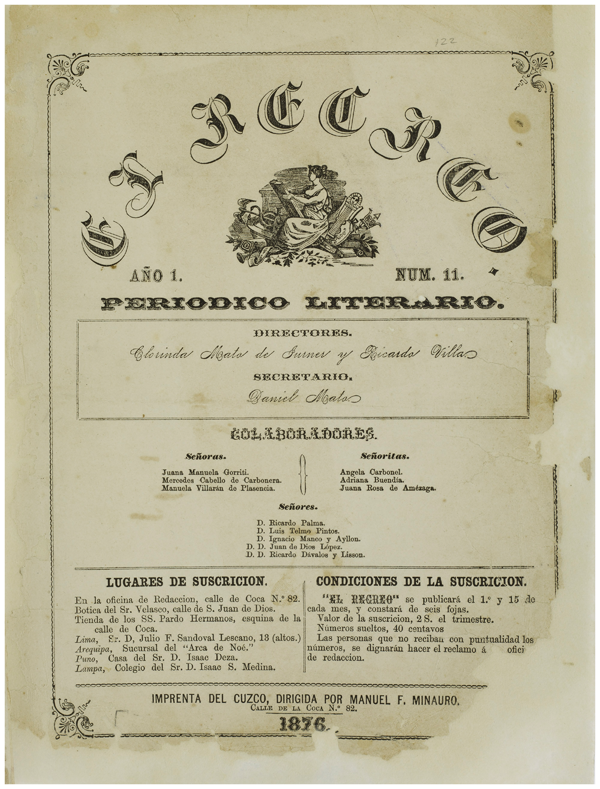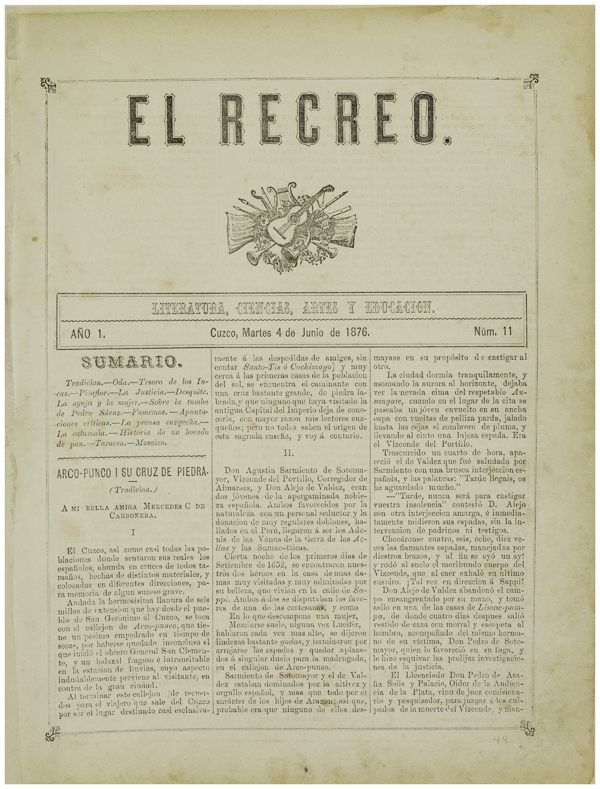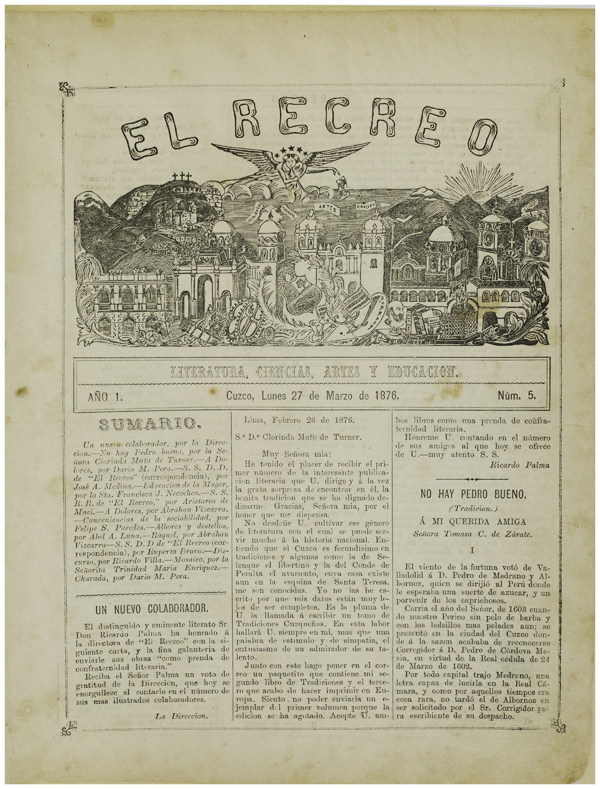Introducción
Uno de los temas poco abordados en el Perú es el devenir histórico de las representaciones femeninas de la viudez, a pesar de que este grupo femenino ha sido constante y numeroso desde la Colonia hasta la actualidad, y ha sido objeto de representación en la literatura y en la prensa peruana3. Los estudios decimonónicos se han concentrado en el rol crucial de la esposa y la madre; no obstante, ¿qué sucedió con las mujeres que no cumplieron con estos mandatos sociales?, ¿cuál fue el «destino social» de las viudas?, ¿cuáles fueron sus representaciones? Para comprender el lugar que se les asignó a las viudas en el siglo XIX peruano, es necesario detenernos en la posición social de las mujeres de esa centuria. A decir de la historiadora Isabel Bermúdez (2008), en el siglo XIX, el Perú, al igual que los países andinos, intenta seguir el modelo occidental sobre el imaginario femenino. La autora explica que el proyecto modernizador de las nuevas repúblicas, basado en argumentos antropológicos y científicos, promovió un nuevo modelo de mujer para que desplace y corrija las falencias del modelo femenino de los siglos XVII y XVIII, que había popularizado la imagen de la mujer como transgresora y pecadora fiel hija de Eva. En cambio, en el siglo XIX, debido a que el Estado incluyó al sujeto femenino como una pieza clave para modernizar la nación, la mujer pasó a ser el «ángel del hogar»4 y la república. Esta nueva mujer se caracterizó por una intachable moralidad y gran virtud que contrastaba con el honor y castidad femenina cuestionada en la Colonia; además, ella tenía la misión nacional de fomentar en sus hijos amor a la patria, identidad nacional y deber republicano para reemplazar los lazos comunitarios y las identidades locales propias de la Colonia.
Bermúdez también afirma que se promovió la familia nuclear porque proyectaba el microcosmos del Estado moderno, donde la pieza conectora de estos dos órdenes, familia y nación, era la mujer. La ama de casa cumplía la función domesticadora al formar, conducir, educar e instruir a sus hijos que se convertirían en los futuros ciudadanos. Es decir, su rol educador y cultural consistía en criar, cuidar y proteger a los hijos física y moralmente para poder entregar a la nación buenos ciudadanos. No obstante, este ansiado modelo de mujer, motor de la modernidad, encontró algunas resistencias en los grupos femeninos de los sectores populares y de la élite que «descuidaban» sus casas, hijos y esposos, «las primeras por su trabajo extra doméstico en las fábricas y las plazas de mercado, las segundas por dejar a su familia al cuidado de niñeras y dedicarse a la vida social y al ocio» (Bermúdez, 2008, p. 2). En consecuencia, se produjo gran preocupación en la escena pública y, en muchas ocasiones, censura social. La situación se agrava por la existencia de un grupo femenino que no podía cumplir con el rol educador y cultural establecido, porque no se encontraba inserta en un núcleo familiar ni como esposas ni como madres: las mujeres «solter(on)as» y las viudas. Sobre estas «mujeres solas», se retomaron discursos de imaginarios tradicionales negativos que las consideran seductoras, habladoras y mentirosas, pero también se registran discursos que proponían educarlas para que odien los vicios y sean ejemplos de «virtud, nobleza y dignidad», así como buenas administradoras de dinero (Bermúdez, 2008, p. 6).
Es en esta dicotomía donde se sitúa el presente estudio que propone un trabajo de revisión de archivo a través de la recuperación de una pieza textual aparecida en el periódico cusqueño El Recreo: «La viuda» de Ramón Matto. Se pretende demostrar que el artículo de Matto -a través de la ironía y de la recuperación de la tradición judeocristiana, grecolatina y española- perpetúa una visión estereotípica de las viudas, cuyas figuras fluctúan entre la idealización y el rechazo. Para sustentar nuestra interpretación, este ensayo se divide en dos partes. La primera se concentra en las características formales, el plan editorial y los elementos iconográficos de El Recreo con la finalidad de demostrar la importancia de este periódico cusqueño. Luego, se analizará el texto «La viuda» (1876) de Ramón Mato, con la finalidad de desentrañar su entramado ideológico.
El Recreo (1876-1877): primera publicación del Cusco fundada por una mujer
El periódico El Recreo fue fundado por Clorinda Matto. Vio la luz el 8 de febrero de 1876 y se publicó de forma recurrente hasta el número 24, el 15 enero de 1877. La dirección de los 9 primeros números estuvo a cargo de Clorinda Matto y Abraham Vizcarra. Luego, la escritora compartió la gestión con Ricardo Villas. Contó con la colaboración de figuras importantes como Ricardo Palma, Juana Manuela Gorriti, Trinidad Enríquez, Mercedes Cabello, Carolina Freyre de Jaimes, Juana Rosa de Amézaga, Francisca J. Necochea, Ramón Matto, Mariano Matto, entre otros. Desde la primera publicación, se invitó la participación de otros escritores:
Consecuentes con el fin que nos proponemos, ofrecemos las columnas de nuestro periódico á todos los que quieran honrarnos con su trabajo; contando también con la cooperación de las personas amantes del progreso del país que quieran favorecernos como colaboradores (p. 1).
El primer número anunció una publicación de tres veces al mes, el valor de la suscripción costaba 2 soles por trimestre y los números sueltos, 20 centavos. Ya en el número 10, se anuncia una publicación el 1 y 15 de cada mes, además de la reducción del número de páginas de 16 a 12. El precio de la suscripción se mantiene a 2 soles el trimestre, pero los números sueltos suben a 40 centavos. Además, se ampliaron las fronteras de circulación del periódico y del público lector, ya que la suscripción ya no se limitaba solo al Cusco, sino que se extiende también a Lima, Arequipa, Puno y Lampa.
El periódico tenía una sección publicitaria donde se consignaba una diversidad de avisos. En un ejemplar, casi la mitad de una carilla fue ocupada por un anuncio de servicios profesionales de fotografía y pintura realizado por el artista Tomás Gonzales, quien afirmaba contar con máquinas modernas traídas de Europa y Estados Unidos. También se destaca el aviso de la Imprenta del Cusco que ofrecía su trabajo de tipografía e impresiones, y enfatiza la posesión de selectos catálogos estadounidenses, así como lujosas impresiones. Luego, se aprecia una sección de avisos más reducida, donde se encuentran novenas para devotas; almanaques y cartas; materiales para las escuelas como silabarios, tablas de multiplicar; baños tibios; servicio de escribanos. Asimismo, se publicitan establecimientos de cambios de billetes, de venta de artículos traídos de Europa como telas, botines y pianos. Además de todo lo anterior, se anuncia la venta al por mayor y menor de azúcar, la compra de lana de alpaca, venta de casas y realización de giros.
Si bien podría cuestionarse la presencia de publicidad en los periódicos que asumen la batuta de referentes culturales5, Charles Walker (2001) -en su estudio sobre la prensa cusqueña en las primeras décadas de la República- alude a los constantes problemas financieros que afrontaron los periódicos para autofinanciarse. Los avisos publicitarios y la constante invitación a los lectores para suscribirse fue una estrategia para sobrellevar los gastos de edición. Sobre este aspecto, es sintomático que, en el número 22, se solicite el pago de las suscripciones; luego, en el número 23 de El Recreo, penúltima publicación, se encuentre el siguiente aviso:
Por última vez rogamos a nuestros abonados, que se dignen cancelar sus recibos, pues si no lo hacen en los primeros quince días del presente mes, nos veremos en la precisión de borrarlos de nuestra lista de suscriptores, y publicaremos ademas [sic] sus nombres (1877, p. 227).
Parece ser que a los mínimos ingresos obtenidos por avisos publicitarios se sumó la falta de pago de los suscriptores. En «Mosaico» del número 24, la lista de deudores consignaba 37 nombres.
Por otro lado, las secciones del periódico cusqueño nos permitirán aproximarnos a su ideología. En la cabecera, se consigna como subtítulo «Periódico literario», lo cual nos informa que la materia de atención primordial es la creación literaria6. Luego, se presentan las cuatro secciones que serán objeto de representación: «Literatura, ciencias, artes y educación». Si bien el título del periódico nos remite al esparcimiento, «recreo», se propone que este sea sano y fructífero. En este sentido, El Recreo podría considerarse como un sucesor de El Álbum y La Alborada, publicaciones limeñas que estaban dirigidas por mujeres y apuntaban a un público lector femenino. El Álbum: Revista Semanal para el Bello Sexo. Literatura, bellas artes, educación, teatros, modas, anuncios (1874-1875) fue fundado por Carolina Freyre de Jaimes y Juana Manuela Gorriti; La Alborada: Semanario de las Familias. Literatura, artes, educación, teatros y modas (1874-1875) fue fundado por Rosa Mercedes Riglos, Juana Manuela Lazo y Juana Manuela Gorriti. En las secciones de las tres publicaciones, se encuentra la literatura, las artes y la educación; pero mientras que en las publicaciones limeñas se considera el teatro y la moda, El Recreo apuesta por las ciencias.
También se aprecian referentes icónicos que configuran El Recreo como un mensajero cultural para el Cusco. En la portada, debajo del título, resalta la figura de una mujer leyendo unas tablillas, una clara alusión a Calíope, la musa de la poesía épica. Alrededor de ella se aprecian pergaminos, que representan a la musa de la historia, Clío; una lira, que recupera la figura de la musa de la poesía lírica amorosa, Erato; libros, una trompeta y el caduceo. Este último objeto simboliza a Hermes, el mensajero de los dioses.
A lo largo de los 24 números de El Recreo, se emplearon dos ilustraciones en la primera página del periódico. Desde el número 1 al 3 y desde el 7 al 24 se aprecia la figura de una guitarra sobre una lira, una quena, una flauta, una trompeta y un libro abierto. Solo en los números 4, 5 y 6 se colocó una imagen panorámica de la ciudad cusqueña donde destacan las edificaciones religiosas. Sobre el centro de la ciudad, aparece la figura de un ángel tocando una trompeta, que proclama «civilización», «artes» y «ciencias»; al margen izquierdo, el sol emergente aparece detrás de los cerros y, al pie de la ciudad, se encuentra el escudo de armas del Perú acompañado de unos libros.
En cuanto al contenido, la primera página del periódico consignaba un sumario para que los lectores conocieran qué temas se abordan en cada número. El empleo de esta convención lo asemejaba a las publicaciones modernas. El «Prospecto» precisó la finalidad del periódico: «contribuir de algún modo al fomento de la literatura cuzqueña». Los directores, Clorinda Matto y Abraham Vizcarra, consideran que la variedad de publicaciones evidencia la cultura y el adelanto de la civilización. De esta forma, El Recreo se distancia de la prensa que solo se concentra en temas políticos7 y apuesta por la recuperación de la literatura nacional y regional. Aunque no se especifica que el periódico está destinado a las familias o a las mujeres, es sintomático que se inaugure la publicación con un apunte histórico sobre Francisca Zubiaga de Gamarra dedicado «al bello sexo del Cuzco» y a «Juana Manuela Gorriti». La figura histórica de Francisca Zubiaga sobresalió, como señala Carolina Ortiz (2018), por la ruptura de los estereotipos femeninos, ya que las cualidades de fuerza, coraje y valentía, el manejo de armas de fuego y el montar a caballo eran propios de los varones. Entonces, el modelo femenino que los directores de El Recreo muestran a las lectoras no es, precisamente, el del ángel del hogar. Desde el primer número el propósito del El Recreo fue:
ofrecer una prensa alternativa abierta a toda creación literaria, principalmente cuzqueña, pero también de otros lugares del país; ofrecer una tribuna a las mujeres que escriben; defender y fomentar la educación de las mujeres y de toda la población, teniendo como norte el obrar individualmente en una relación conjunta que conduzca al progreso (Ortiz, 2018, p. 107).
No obstante, como señala la autora, no todos los colaboradores tenían la misma línea de pensamiento; por ello, se aprecian textos que reproducen estereotipos femeninos, entre los que se encuentra «La viuda» (1876) de Ramón Matto.
«La viuda» (1876) de Ramón Matto: críticas a las segundas nupcias de las viudas
Ramón Matto fue un poeta cusqueño de vasta formación intelectual, fundador de El cóndor de los Andes, colaborador de El Sol del Cusco y El Instructor Popular (EPI, 1887; Ortiz, 2007; 2018). Redactó artículos para El Recreo de forma intermitente hasta el número 13. Los títulos de su autoría son «Abuso de la imprenta» (número 1), «Errores tipográficos» (número 2), «La viuda» (número 3), «La moda» (número 4), «Asuntos varios o Taracea» (número 6), «Asuntos varios o Taracea» y «Mosaico» (número 7), «Taracea» (número 11 y 13) y «El dinero» (número 12). El artículo en que centraré el análisis, «La viuda», fue publicado en el tercer número de El Recreo, el lunes 28 de febrero de 1876. Desde el título, observamos una diferencia marcada por género, ya que se alude solo a las mujeres viudas y se excluye a los hombres viudos. El tópico que se recupera es el rechazo al matrimonio de las viudas, porque se considera que estas nupcias son una afrenta contra la memoria del esposo difunto.
El recelo por los nuevos matrimonios de las viudas que se manifiesta en el texto de Ramón Matto forma parte de una tradición histórica. En toda Europa se registran protestas sociales contra estas uniones8 como una medida de autoprotección de costumbres, disciplinamiento y educación para la juventud. Tanto los jóvenes como los adultos participaban de estos eventos como organizadores, actores, protestantes callejero o espectadores que apoyaron con su silencio y complacencia (Usuñaris, p. 244)9. Estos rituales se valían del ruido de cencerros, campanas, flautas, matracas y otros instrumentos que provocaban gran alboroto afuera de la casa de los novios, afuera de la Iglesia y camino de la Iglesia hasta la casa de los novios. Se suspendía el ruido para proferir insultos, cantos o coplas que aludían a la vida privada de los novios. También se apelaba a las escenificaciones a manera de pregón y teatro callejero, se utilizaban disfraces y un libreto que era repartido a toda la población; en el diálogo se imitaba la voz de la viuda y se repetían las palabras con las que ella despidiera al esposo muerto (Usuñaris 2005; Alonso 1982; González, 2004).
José Alonso (1982), siguiendo a Caro Baroja, señala que el pueblo reprueba estos matrimonios, porque los considera una traición al esposo o esposa difuntos. Así, las viudas y los viudos son considerados «culpables de traición» y, por ello, deben expiar su culpa con castigos que rememoran los aplicados anteriormente por la Inquisición. Por ello, se expone a los novios viudos a la vergüenza pública, se leen sus faltas y se quema sus efigies. Si bien no hemos encontrado registros de estos rituales de protesta callejera a finales del siglo XIX en Lima, consideramos una variante de ellos a las publicaciones en la prensa periódica donde aflora el rechazo y la censura a las segundas nupcias. No obstante, a diferencia de la tradición europea, en la Lima moderna decimonónica, solo se consideró un agravio los matrimonios de las viudas.
El artículo costumbrista «La viuda» (1876) recupera la tradición judeocristiana, grecolatina y española para desplegar semas negativos sobre las viudas y desautorizar sus matrimonios. Este artículo fue publicado en el tercer número de El Recreo el lunes 28 de febrero de 1876. Desde el título resalta la diferencia marcada por género, puesto que se alude solo a las mujeres viudas, mas no a los hombres viudos. El texto inicia con una comparación de dos ejes temporales:
He leido, i á ello me atengo, que cuando la Primitiva Iglesia Cristiana no permitia el matrimonio sino por una sola vez en la vida; el pesar de la que habia pedido á su marido era mas intenso, mas duradero i sobre todo mas sincero i cordial.
Desde que las nuevas instituciones de la moderna Iglesia consienten que se casen cuantas veces les preste ocasion su vida en el tránsito por este Globo, el pesar es más tenue, el consuelo mas fácil i el olvido por consiguiente mas inmediato (Matto, 1876, p. 19).
Se crea un campo semántico donde entran en juego la intensidad, el tiempo, la sinceridad y el tipo del dolor que sufren las mujeres al morir el esposo, según la época de la Primitiva Iglesia Cristiana o la de la moderna Iglesia. En la primera «no estaban permitidas las segundas nupcias de las viudas y ello garantizaba un dolor «verdadero», «duradero» y «cordial»; en cambio, en el tiempo de la moderna Iglesia, al ser lícitos los recasamientos, las viudas sienten un dolor «falso», «fugaz» y «hosco». La desaprobación de las segundas nupcias por parte de la Primitiva Iglesia Cristiana, a la que alude Ramón Matto, se evidencia en la denominación de estas uniones como honestam fornicationem y speciosum adulterium (González, 2004). Es decir, para la Iglesia primitiva la unión matrimonial, en el caso de la mujer, no era solo «hasta que la muerte los separe»; sino que se extendía más allá de la muerte. Por ello, se consideró que, a pesar de la muerte del esposo, las segundas nupcias de las viudas eran un acto de adulterio.
El tiempo de la enunciación del discurso corresponde a finales del siglo XIX, es decir, al de la moderna Iglesia; por ello, implícitamente, se está afirmando que las viudas peruanas del siglo XIX sienten un dolor «falso», «fugaz» y «hosco». No obstante, ¿cómo medir la intensidad, la sinceridad y el tiempo del dolor que debe sufrir una viuda? Las dos primeras categorías son más subjetivas para la medición, aunque se podría tener una noción debido a que la condición de viudez implica un estado de duelo por parte de la esposa. "Sobre el uso del traje luctuoso y la socialización de las viudas, el manual de Urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño (1854)10 estipula que la duración del luto por el cónyuge es de un año que se divide en seis meses de luto riguroso y, luego, medio luto. En el primero, se usa el traje totalmente negro; y, en el segundo, el color negro se mezcla con blanco o con otro color oscuro. En cambio, sobre el tiempo de espera para un nuevo matrimonio, Hunefeldt afirma que no existía consenso ni civil ni religioso y este podía durar desde algunos meses hasta décadas.
Para Matto, la evidencia del dolor «falso», «fugaz» y «hosco» que sienten las viudas del siglo XIX al perder a su esposo es el nuevo enlace que contraen. El autor enumera las «causas forzosas» que declaran las viudas que volvían a casarse como la carencia o abundancia de dinero, ya que la viuda pobre argüía que se casaba porque necesitaba estabilidad económica, mientras que la viuda rica sostenía que requería de un nuevo esposo que cuide y administre su fortuna. Otras explicaban que se casaban por asuntos secretamente familiares y algunas por recomendación del doctor. A juicio del autor, todas estas razones eran solo excusas y enfatiza la hipocresía de las viudas, ya que mientras contemplaban o preparaban nuevas nupcias «lloraban por el medio lecho vacío» (Matto, 1876, p. 19). El autor se muestra incrédulo ante la posibilidad de que estos matrimonios tengan como móvil el amor; por ello, recuerda al lector que la avaricia, la ambición y la especulación también están motivadas por el amor al dinero, a la gloria y a las comodidades. El autor retoma las figuras mitológicas romanas para representar los dos tipos de amor que existen. El primero lo encarna el hijo de Venus, Anteros, quien personifica al amor correspondido; y el segundo tipo es el amor interesado que se relaciona con Caco, recordado en la mitología por robar los ganados de Hércules, y Mercurio, relacionado con el comercio. Este segundo tipo de amor solo estaría marcado por el interés y el beneficio personal, sin importar que se perjudique a otros. Es decir, para Ramón Matto, las viudas, al contraer nuevos matrimonios, priorizan sus intereses personales a nivel económico, social, familiar o de salubridad, sin tener consideración por la memoria y honra del esposo difunto.
Para enfatizar el carácter moral negativo de los recasamientos de las viudas, Ramón Matto plantea que este accionar responde a la irracionalidad. El autor retoma las figuras mitológicas de Antero y Cupido, deidades que se asocian al amor, pero en diferentes facetas. Matto enfatiza a Cupido para recordar que este niño lanza sus dardos en el «corazón de una joven de 75 abriles» o a un «imberbe púber». Para comprender la representación del amor y su relación con el matrimonio de las viudas que nos propone Matto, es necesario tener presente que, para el mundo antiguo, los dos hijos de Ares y Venus -Antero y Cupido- representaban distintas fases del amor. Mientras que Antero encarna el amor correspondido, a Cupido «se le representa como un niño [...] que se divierte llevando el desasosiego a los corazones» (Grimal, 1965, p. 171). Se masifica la figura de Cupido como el dios travieso que juega con la voluntad de los seres humanos a causa de la inflamación de la pasión en sus corazones. El ensayo de Matto propone a nivel discursivo la figura de Cupido como el niño travieso, ya que los recasamientos de las viudas están marcadas por las «niñerías» y «ridiculeces», y los protagonistas son «víctimas» de la pasión; por ello, muchas veces, se observan cambios inesperados como las devotas que dejan los rosarios o matronas que pierden la cordura. No obstante, implícitamente, el ensayo sugiere el vínculo entre las segundas nupcias y la lujuria, la pasión carnal y la autocomplacencia, asociaciones que se masificaron durante la Edad Media por la influencia de fuentes latinas, el mito y la iconografía de esta deidad (Luppi, 2018, p. 2-5).
Debido a que los matrimonios de las viudas responden a la irracionalidad, Matto sostiene que encajan en las acciones producto de la «imperfección humana» y, por lo tanto, las viudas son «tipos sociales» y los matrimonios de las viudas son «prácticas sociales» que deben criticarse y cambiarse. El autor se identifica con los postulados del costumbrismo:
Desearía que mis pobres artículos no diesen lugar á aplicaciones personales ni locales; pues, mas de una vez he dicho: «que no pretendo ofender á nadie ó como dijo otro: yo pinto pero no retrato.» Así escribiré con más placer i soltura. Una vez aceptada esta regla continuaré sin señalar a alguien con el dedo (Matto, 1876, p. 20).
Ramón Matto recupera las palabras de Felipe Pardo y Aliaga sobre los avatares que debe superar el escritor costumbrista en una ciudad como la peruana. En el prólogo de El Espejo de mi Tierra, Pardo menciona que la mayoría de los lectores limeños no generaliza, sino que tratan de identificar a quién se menciona en los artículos costumbristas. Esta práctica recurrente trastoca la lógica del costumbrismo, que, lejos de señalar a un individuo, critica tipos y prácticas sociales enquistadas con la finalidad de cambiarlas (2007, p. 676-679)11.
El objetivo del costumbrismo por mejorar la sociedad explica que Ramón Matto aluda a la existencia de diversos refranes, poemas y composiciones que ridiculizan los motivos de las segundas nupcias y critican ácidamente el olvido del primer esposo. El autor reescribe coplas de origen español que datan de la Edad Media (Núñez, 1621, p. 212), donde queda explícito que las viudas no guardan un tiempo de luto donde realmente sufren la pérdida del esposo:
La viuda rica
con un ojo llora
con el otro repica.
-
La pobre viuda lloraba
la muerte de su marido
i en la alcoba tenía
a otro ya escondido.
(Matto, 1876, p. 20)
El primer terceto es un proverbio12 que, a partir de la antítesis y la sinécdoque, propone la hipocresía de las viudas. Se las presenta como mujeres que, ante la muerte del esposo, realizan acciones opuestas: «lloran» y «repican». El llanto se considera la expresión del dolor y el «repicar» alude al sonido alegre y de fiesta que emiten las campanas. En este caso, el llanto de las viudas es una obligación social, pues, sienta o no dolor, ella debe cumplir un deber: llorar a su difunto. El «repicar» es el anuncio de la soltería de la viuda y la búsqueda de un nuevo esposo. De forma análoga, en el cuarteto, los dos primeros versos también señalan el llanto de la viuda, pero los dos últimos aclaran que ella ya tiene un «reemplazo» de alcoba. La conclusión es la misma: las viudas no sienten dolor «verdadero», «duradero» ni «cordial» ante la muerte de su consorte, sino todo lo contrario. He ahí la imperfección de la viuda y la razón por la que son un «tipo social» criticable.
Ramón Matto se autoconfigura como una autoridad que merece formar parte de la tradición literaria popular que critica a las viudas. Por ello, nos presenta una copla13 conformada por cinco estrofas, donde, a través de diálogos, retoma los motivos de los versos anteriores:
-¿Qué hizo usted del retrato
de su finado fiel esposo,
de ese hombre fino, amoroso
i que le dió tan buen trato?
-Un hijo de este matrimonio
Contrariando mi voluntad sola
hizo blanco de pistola………
¡Sí es el mismo demonio!
-I esa pasión tan decantada
El amor que usted juró
¿Qué se hizo, en que paró?
-En tierra, polvo i nada.
De rabia los labios muerdo,
¿I a eso llaman consecuencia?
-Si hasta es una imprudencia
ya nada de eso me acuerdo.
--
Finado cuya viuda
tal memoria de él hace
nada tiene en la tierra,
pues bien; Requiescat in pace
(Matto, 1876, p. 20)
La desacreditación de las viudas se propone a partir de la creación de campos semánticos relacionados con el «amor conyugal» en el caso del esposo difunto, pero con alusión a la «muerte y finitud» para la viuda. Al esposo difunto se le asocia con los términos «fiel», «hombre fino», «amoroso» y «buen trato»; en cambio, a la viuda se la signa con «tierra, polvo i nada», «imprudencia» y «ya nada de eso me acuerdo». Es decir, al esposo se le atribuyen características positivas que merecen una gratitud de parte de su viuda. No obstante, a la viuda le corresponden frases que dan cuenta de su poca constancia en guardar el recuerdo del hombre al que «juró amar». La viuda actúa de forma opuesta a como la trató el esposo en vida, es decir, ella posee características opuestas al del esposo: es una viuda «infiel», «mujer vulgar», «fría» y de «mal trato». En síntesis, el yo lírico rememora la fidelidad y la consideración que el finado le tuvo a su esposa para enfatizar la ingratitud de la viuda. Resulta sintomático que Ramón Matto enviudó en 1862, cuando su hija mayor tenía tan solo siete años, y no volvió a casarse. Catorce años después escribe este artículo donde parece que él se erige como un ejemplo de fidelidad al consorte fallecido.
El yo lírico también desacredita a las viudas al preguntar por el difunto esposo a través de un recurso metonímico: el retrato. Giovanna Pinna, en su artículo «El retrato como huella de la memoria» (2011), resalta que en el retrato subyace la «capacidad de «presencia» de un sujeto» (p. 31), por lo que permite que el recuerdo de la persona ausente esté presente. Además, añade: «se configura así como imagen sustitutiva del sujeto y está ligada en primer lugar a la esfera privada del sentimiento, [...] sirve para la evocación de una relación intersubjetiva y para el mantenimiento de la memoria afectiva» (Pinna, 2011, p. 32). Así, la presencia o ausencia del retrato proyecta la permanencia del recuerdo de la persona ausente. En la copla, la voz lírica cuestiona a la viuda por la ausencia del retrato y le atribuye responsabilidad por dicha desaparición («¿Qué hizo usted del retrato?»). El sentido implícito es criticarla por no «atesorar» el recuerdo del esposo difunto, por permitir que «muera otra vez» en manos del hijo que la viuda ha tenido en su segundo matrimonio.
Se presenta una sustitución simbólica de la memoria del primer esposo, concentrado en el retrato, por el presente, el hijo del nuevo matrimonio. En el contrapunto «retrato» e «hijo», se condensa la fugacidad y fragilidad del recuerdo del primer esposo en oposición a la descendencia del segundo esposo. El nuevo matrimonio de la viuda se circunscribe al campo semántico del Tánatos, la destrucción y la muerte, a través de los términos «pistola» y «demonio». Se reafirma así la segunda muerte y la desaparición definitiva del esposo difunto. Además, este segundo deceso no es nada honorífico, sino todo lo contrario, ya que el retrato es destruido en medio de los juegos de un niño.
La crítica al olvido del esposo difunto se resalta por el contraste en la configuración del yo poético y de la viuda. Mientras que el primero evidencia su indignación a través de sus preguntas, comentarios y el lenguaje corporal («De rabia los labios muerdo»), la viuda muestra una total tranquilidad y no se inmuta, porque ha naturalizado que las viudas puedan volver a casarse y olvidar al primer esposo. El yo lírico encarna la voz social que se indigna ante este suceso que considera un vicio de la sociedad peruana: el olvido de la memoria del esposo difunto debido a las segundas nupcias de la viuda.
En el último cuarteto, la voz lírica impone una sentencia: la memoria de los difuntos debe ser preservada por la viuda; pero si ellas contraen nuevas nupcias, ya no cumplen esa tarea y el recuerdo del difunto esposo desaparecerá para siempre. Por ello, el cuarteto finaliza con el epitafio latino Requiescat in pace, que es una expresión utilizada en las liturgias, en las lápidas o esquemas mortuorias para despedir a los fallecidos. Ramón Matto despide al difunto, no porque haya fallecido, sino porque la viuda no está cumpliendo con el rol de preservar y honrar la memoria del esposo fallecido.
Conclusiones
El periódico El Recreo circuló con éxito en la escena cultural peruana durante un año y se autoproclamó como un ente difusor de la literatura, las ciencias, las artes y la educación. Aunque Ortiz (2018) lo considera como una «tribuna pública de mujeres» y fue dirigido por una mujer (Clorinda Matto), en sus páginas se refractan tensiones en la forma de representación de la mujer, en general, y de la viuda, en particular.
El análisis del texto de Ramón Matto permite desentrañar la intrínseca relación entre la configuración de las viudas y la fidelidad, ya que la construcción de la viudez se entronca con el binario femenino de fiel/infiel. Por un lado, se exalta a la «viuda ideal» que siente un dolor «verdadero», «duradero» y «cordial» cuando pierde a su esposo y no contempla la posibilidad de unas segundas nupcias. Lo anterior desencadena que la viuda atesore el recuerdo de su esposo difunto. Por otro lado, se critica a la viuda «real», la viuda peruana del siglo XIX, que siente un dolor «falso», «fugaz» y «hosco» por el esposo difunto; por ello, no contempla la posibilidad de vivir rindiendo culto a la memoria del esposo difunto, sino que contrae o espera contraer nuevas nupcias.
En función de lo anterior, el recasamiento de las viudas es considerado un acto de deslealtad. Así, se instituye como modelo la viudez cristiana de la Iglesia primitiva, donde no eran permitidos los matrimonios de las viudas y ellas se dedicaban al servicio divino para, de esa forma, honrar la memoria del difunto. En cambio, la viudez criolla se instaura como un antimodelo, ya que las viudas sí contemplan nuevos matrimonios con lo que deshonran y sepultan la memoria de «su» difunto.