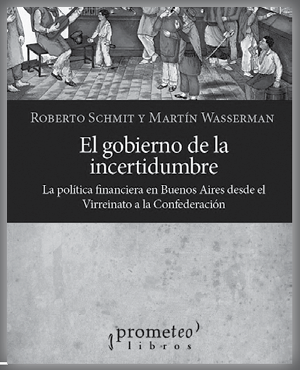La aparición del libro elaborado por Roberto Schmit y Martín Wasserman, dos representativos investigadores sobre la historia económica en Argentina, nos brinda la oportunidad de adentrarnos en la relación existente entre la historiografía económica y política durante un contexto de transición surgida en el marco de las guerras de independencia. La obra resalta la importancia de la política fiscal para el sostenimiento de cualquier sistema de gobierno, dígase un gobierno indirecto representado por una administración virreinal o un régimen autónomo que desarrollase sus propios lineamientos.
Al centrarse en la transición de las políticas fiscales, los autores indagaron en los matices entre una fiscalidad de Antiguo Régimen, vinculada con las corporaciones, privilegios, negociación y lealtad al rey; y su tránsito a una republicana, que buscó ser más equitativa, planteando romper con las diferencias sociales y económicas impulsados durante la colonia. En este marco, la política fiscal tuvo que aplicar estrategias innovadoras. Adicionalmente, mostraron cómo la evolución fiscal tuvo repercusiones sociales y económicas, además de impacto en las trayectorias institucionales de los nacientes Estados americanos, al exponer la capacidad que tenían de agenciarse de recursos para solventar el aparato gubernamental.
El libro se concentró en estudiar a Buenos Aires en su etapa de transición. La importancia de estudiar a esta ciudad radica en su papel para la revolución continental, debido a que fue el foco de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, órgano que impulsó la independencia en el continente y una de las principales capitales en conflicto. Para su análisis, los historiadores nos ofrecen un importante trabajo documental, tomando como base fuentes primarias y secundarias con el fin de brindarnos un panorama pormenorizado de la política fiscal porteña.
La publicación está estructurada en dos secciones, cada una con tres capítulos y su epílogo, en donde los autores sintetizan sus principales ideas y planteamientos. En la primera parte, Martín Wasserman analizó los últimos años del dominio español en el Río de la Plata y los primeros años independientes, y se centró en la importancia de la Caja de Buenos Aires, el Situado y los primeros intentos para conformar un banco. En la segunda parte, Roberto Schmit indagó en la etapa de la Confederación, con especial interés en el papel fiscal de la Provincia de Buenos Aires durante la administración de Bernardino Rivadavia hasta el fin del régimen de Juan Manuel de Rosas.
En la introducción del libro ambos autores otorgan al lector un estado del arte, donde indagan en las múltiples políticas financieras, los precios, las instituciones crediticias y los procesos de negociación. Todo esto con el fin de mostrar la interacción entre la dimensión fiscal, financiera y mercantil en Buenos Aires, lo que permite observar la estructuración de una economía regional latinoamericana en el largo plazo. Así, el objetivo de la obra es demostrar cómo los retos económicos, fiscales y financieros de una ciudad en un contexto inestable fueron asumidos por el poder político.
La primera parte, como se indicó inicialmente, fue elaborada por Martín Wasserman. En el primer capítulo, se concentró en analizar el funcionamiento del Real Situado, y destacó su importancia para las finanzas bonaerenses y su función dentro del sostenimiento del poder virreinal en Hispanoamérica. La finalidad de este numerario era cubrir los gastos militares y administrativos en Buenos Aires, debido a la dificultad que tenía el erario rioplatense para recaudar grandes recursos. El autor sostiene que estos caudales demoraban en llegar, por lo que las oligarquías locales jugaron un rol clave adelantando dinero a la hacienda en forma de crédito. Este sector se caracterizó por ser un grupo de personajes que disponían de importantes capitales, por lo que tenían la capacidad de ser acreedores y proveedores de la Real Hacienda, y esto posibilitó que monopolizaran los recursos del Erario. El autor resalta la importancia del Real Situado, que se convirtió en el principal ingreso de la tesorería porteña. Finalmente, Wasserman busca dejar en claro que se desplegó una negociación financiera con las oligarquías locales, que tenía como eje central al Situado debido a que era la garantía para acceder a estos créditos y poder sostener la administración virreinal.
En el segundo capítulo, se muestra el endeudamiento desarrollado en el Río de la Plata. El autor muestra cómo se desarrolló una eclosión de papeles y recibos librados contra la Caja porteña, que no podía asumir todos esos compromisos, lo que generó una crisis financiera. En ese sentido, la defensa del imperio se apoyaba en una deuda diluida, además de un desorden administrativo en la Caja de Buenos Aires, lo que brindaba a los oficiales reales un amplio margen de maniobra para administrar los recursos y el crédito de la hacienda bonaerense. Esta situación se materializó en el fraude de algunos funcionarios, que el autor determinó como una expresión local de crisis a nivel imperial. En síntesis, el autor postula que este aparato administrativo no era funcional para una tesorería porteña que buscaba uniformizarse y centralizarse.
En el tercer y último capítulo, se pone atención a analizar la negociación financiera en Buenos Aires después de la Revolución de Mayo. Este suceso marcó un punto de inflexión, por lo que se tuvieron que impulsar innovaciones financieras entre el erario y sus acreedores. Además, los recursos del Real Situado dejaron de llegar, por lo que el numerario de la Aduana pasó a ser el principal sustento de la revolución, aunque no necesariamente llegó a ser suficiente para las demandas de la guerra. Ante esta situación, empezó a monetizarse títulos de deuda. Esto no fue beneficioso para la nueva autoridad política, dado que se depreciaron estos títulos y, además, fueron utilizados para saldar derechos arancelarios por parte de las oligarquías locales. En la búsqueda de evitar esto, se realizaron innovaciones financieras. En ese sentido, se creó en 1818 la Caja Nacional de Fondos de Sud América, y después surgieron el Banco de Descuento y el Banco de Buenos Aires. A través de estas instituciones se trató de estabilizar las bases financieras de la nueva administración política; fin que no se cumplió, pero que sí sirvieron para resarcir a los grupos de acreedores.
En el epílogo de la primera sección se postula que la negociación financiera fue una de las múltiples aristas que explican la consolidación del dominio de la monarquía sobre el territorio rioplatense. Se plantea que los compromisos financieros tuvieron como base estructuras legales que se vieron trastocadas con la revolución de 1810. En ese sentido, la aparición de bancos no alcanzó para determinar la estructura fiscal de la nueva soberanía, pero fue un primer avance en el proceso de negociación de la deuda.
La segunda parte del libro estuvo a cargo de Roberto Schmit. Esta sección inicia con el cuarto capítulo, donde el autor nos acerca al papel del tesoro público, la deuda y los recursos financieros bonaerenses, que tuvieron como base una matriz fiscal porteña renovada que contó con ingresos asentados en el cobro de aranceles, el comercio ultramarino y la circulación de bienes. Así, la matriz fiscal porteña dejó atrás la etapa virreinal para consolidar un erario propio que no gravaba a la propiedad ni los ingresos de capital, sino que tenía como asiento los recursos ordinarios de las actividades mercantiles. Este sistema se vio minado debido a los conflictos políticos internos desarrollados de 1820 a 1840, lo que ocasionó el déficit del tesoro, sobre todo por el incremento del gasto durante las coyunturas bélicas. Buscando afrontar la crisis, Schmit señaló que se recurrió al endeudamiento y la emisión de moneda fiduciaria. Este panorama empezó a afectar la dinámica fiscal porteña, debido a que disminuyó el valor de la moneda, además de la quiebra de bancos.
El desequilibrio fiscal prosiguió pese al incremento de la capacidad exportadora y los intercambios regionales. Ante esta situación, el gobernador Juan Manuel de Rosas aplicó un cambio parcial en el ingreso del erario, a través de reformas específicas con la modificación de la contribución directa, además de la venta de activos extraordinarios y la venta de tierras públicas.
En el siguiente capítulo Schmit muestra la existencia de un amplio sistema monetario en Buenos Aires, en el cual circularon diferentes tipos de moneda, y donde se buscó acaparar aquellas de mayor valor. La situación eclosionó después de la independencia, ya que debió dejar la moneda metálica de plata y reemplazarla con la moneda papel fiduciaria. El cambio trajo crecientes tensiones por las diversas ofertas y precios de estos en el mercado, relacionados con su poco valor intrínseco. A la par, el autor examinó la estrategia de los gobiernos bonaerenses para sostener este nuevo sistema. Así, la circulación, la escasa existencia de moneda metálica y la emisión de papel ocasionaron la poca confianza en el dinero emitido por el gobierno. Todo esto conllevó a que no se pudo construir y sostener el tesoro público y el mercado de crédito, que según el autor serían las bases para impulsar el financiamiento de los negocios y las inversiones en la economía bonaerense.
En el sexto capítulo, el autor analiza los precios de los bienes y la inflación entre 1824 y 1850. Schmit se concentra en estudiar los precios de los productos importados, locales y de exportación. Estos tres tuvieron trayectorias disímiles: la primera tuvo un alza sostenida; el segundo se mantuvo estable gracias a políticas institucionales; y el tercero se incrementó a causa de la devaluación monetaria. Ante esta situación, el autor plantea que la inflación no necesariamente produjo un encarecimiento en los productos, es decir, el impacto inflacionario afectó más el valor de la moneda que los precios de los bienes. El panorama consolidó el crecimiento de la incertidumbre en Buenos Aires, lo que incentivó a los inversores hacia actividades más baratas y seguras, pese a ser menos rentables. Así, el autor señala que este contexto puede explicar por qué la ganadería tuvo mayores incentivos para adaptarse mucho mejor a la situación, en contra de otros sectores donde no existían muchos estímulos ni estabilidad en los precios.
En el epílogo de esta segunda sección, Roberto Schmit resalta que, luego de la independencia, Buenos Aires logró acentuar una vinculación mercantil con el mundo atlántico a través del libre comercio, la baja en los costos de comercialización y la merma en los aranceles locales. Esto se sumó a contar con una gran dotación de factores naturales y el acceso barato a la tierra, con el fin de producir bienes ganaderos y extraer materia prima para exportar a los países industrializados. A la par, surgió un contexto de inestabilidad financiera, política y monetaria que repercutió en los negocios mercantiles. La situación imposibilitó la consolidación de un tesoro monetario y conllevó al cierre de diversos bancos, además de la dificultad que se tenía para sostener una oferta regular del crédito que pudiera dar acceso de capitales. Entonces, pese a las múltiples políticas creadas para regular los precios y sostener la moneda, estas no consiguieron tener éxito.
Tanto Roberto Schmit como Martín Wasserman ofrecen estudios desde diferentes temporalidades, por lo cual cada uno se encarga de redactar una sección de la obra. Aun así, debemos resaltar que la línea de investigación que siguen es una sola, buscando analizar la política fiscal, con lo cual rescataron las dinámicas de negociación entre el gobierno y los distintos actores económicos, cada uno con diferentes intereses y objetivos. Por ende, nos encontramos ante una obra compacta y no una compilación de investigaciones, donde normalmente encontramos múltiples miradas y perspectivas.
Analizar una obra que se concentra en la transición entre el virreinato y la Confederación en Buenos Aires permite formular una serie de interrogantes. Uno de ellos tiene relación con las diversas etapas de negociación que se debieron seguir para tratar de consolidar una política fiscal. Otra se vincula con la política financiera desarrollada en la ciudad porteña en el marco de las invasiones inglesas y la ocupación napoleónica de España. Esto nos permitiría conocer los antecedentes de las políticas seguidas después de la Revolución de Mayo. Además, no debemos olvidar que durante las guerras de independencia se siguieron aplicando prácticas y dispositivos fiscales coloniales, aunque buscando impulsar innovaciones como las desarrolladas en otros reinos europeos. Consideramos necesario desentrañar el impacto que tuvieron las múltiples medidas aplicadas por las autoridades sobre la sociedad. Con esto podremos observar la efectividad del poder estatal, además del proceso de negociación que se tuvo que llevar, donde el Estado no siempre pudo salir beneficiado, por lo que debió ceder ante algunos grandes acreedores.
Finalmente, el libro no solo brinda la oportunidad de reflexionar sobre la situación de Buenos Aires; también podemos considerarlo una invitación para analizar las políticas financieras en otras ciudades del continente. Así, creemos que estudiar la transición entre virreinato y república en Lima, las políticas económicas, financieras y monetarias seguidas para sostener el esfuerzo bélico y la situación del erario durante las primeras décadas republicanas sería una tarea que debe seguir desarrollándose dentro de la historiografía peruana.