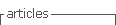Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Derecho PUCP
Print version ISSN 0251-3420
Derecho no.82 Lima 2019
http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201901.003
HISTORIA DE DERECHO
Tradiciones jurídicas y pervivencias oeconomicas en la genealogía constitucional. El caso de Tucumán en 1820*
Juridical Traditions and Oeconomic Survival in a Constitutional Genealogy. The Case of Tucumán in 1820
Romina Zamora **
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)
* Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto PICT 2014/3408. Agradezco a José María Portillo Valdés, Gabriela Tío Vallejo y Rosario Polotto la lectura de los borradores y su generosidad para la discusión en distintas etapas de este trabajo.
** Doctora en Historia. Investigadora adjunta de CONICET. Docente de Historia de América (periodo hispánico) de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina). Código ORCID: 0000-0003-0142-6997. Correo electrónico: romina.zamora@conicet.gov.ar.
RESUMEN
El constitucionalismo hispanoamericano del siglo XIX estuvo relacionado inextricablemente con el proceso emancipatorio. Los textos constitucionales que buscaron establecer límites a unos poderes públicos que se estaban formando en los territorios independientes tuvieron trayectorias minadas de encrucijadas. En relación con estos textos, los más nuevos estudios históricos y jurídicos están dilucidando motivaciones y objetivos. A partir de allí, se está descubriendo que los proyectos constitucionales no hicieron tabla rasa sobre un orden público cuatro veces centenario, sino que incorporaron elementos, sujetos y, sobre todo, finalidades: ¿cuál es el objetivo de poner funciones y límites a un poder público separado de la esfera doméstica? O, dicho a la inversa, ¿se puede rastrear la pervivencia de un antiguo orden doméstico —oeconomico— en las cartas magnas, orden social y político que no debe ser confundido con lo colonial? Para eso es importante periodizar el trayecto constitucional, ya que, si bien en los productos finales —las constituciones que entraron en vigencia en los nacientes Estados latinoamericanos— los rastros de una mentalidad antigua no son fácilmente discernibles, en los proyectos más tempranos no solo estuvieron a la vista, sino que fueron determinantes en la definición del sujeto de derecho y en los valores —católicos, oeconomicos— que se debían resguardar. Sobre el constitucionalismo hispanoamericano del siglo XIX ha pesado, como una espada de Damocles para la determinación de principios jurídicos, la capacidad preceptiva de la oeconomia católica.
Para arrojar luz sobre esta hipótesis, es necesario realizar un rastreo casi arqueológico de conceptos y temas en los primeros debates sobre la ley fundamental y en los textos resultantes. Para ello, hemos elegido una constitución provincial, la de la provincia de Tucumán, escrita en 1820. Ubicada a mitad de camino entre el espacio altoperuano y el rioplatense, Tucumán quiso insertarse en el debate sobre la formación del Estado dictando su propia constitución, como carta de presentación para un juego de poderes que estaba aún por definirse.
Palabras clave: oeconomia, economía política, sujeto de derecho, padre de familia, vecino-ciudadano.
ABSTRACT
The nineteenth-century Spanish-American constitutionalism was inextricably related to the emancipatory process. The constitutional texts sought to establish limits to public powers that were forming in the independent territories, in mined paths of crossroads on which the newest historical and legal studies are elucidating motivations and objectives. From there, it is being discovered that constitutional projects did not ignored a four-hundred-yearold public order, but incorporated elements, subjects and above all, purposes: what is the objective of putting functions and limits to a public power separate from the domestic sphere? Can we trace the survival of an old domestic order —oeconomic— in the constitution, social and political order that should not be confused with the colonial fact? Therefore, it is important to periodize the constitutional journey, since although in the final products, the constitutions that came into force in the nascent Latin American States, the traces of an old mentality are not easily discernible, in the earliest projects they were not only the view but they were determinants in the definition of the subject of law and in the values —catholic, oeconomic— that had to be protected. The nineteenth-century Spanish-American constitutionalism was inextricably related to the preeminent place of the Spanish householder, catholic and land owner. On nineteenth-century Spanish-American constitutionalism, the prescriptive capacity of the catholic economy has weighed, like a sword of Damocles, for the determination of juridical principles.
To highlight this hypothesis, it is necessary to perform an almost archaeological tracking of concepts and themes in the first debates on the fundamental law and the resulting texts. For this, we have chosen a provincial constitution, that of the province of Tucumán, written in 1820. Located halfway between the Peruvian space and the River Plate, Tucumán wanted to insert itself in the debate on the formation of the State by dictating its own constitution, as cover letter for a game of powers that was yet to be defined.
Key words: oeconomy, political economy, subject of law, householder, neighbor-citizen.
I. INTRODUCCIÓN
Pensando en el recorrido del constitucionalismo hispano, José María Portillo Valdés planteaba, en el año 2010, una tesis muy sugerente acerca de su génesis. En efecto, consideraba que esta no estaba solo relacionada con los debates sobre derecho público sino también con los de economía política (2010, p. 27). Esa «cultura del constitucionalismo» debía ser, necesariamente, una condición previa que diera el marco de posibilidades a la redacción de las cartas magnas, porque, para plasmar unos derechos y no otros —y unas obligaciones y no otras— en una carta magna era imprescindible «sentir» la necesidad de una constitución y poder «pensar» en términos de constitución. En tanto se trataba de un sistema que empoderaba al vecino-ciudadano a través de la representación y defendía sus derechos a la propiedad, a la seguridad y a la libertad, que propendía a la construcción de un individuo como sujeto de derecho y, sobre todo, a la delimitación de su repertorio de derechos en los orígenes de la cultura del constitucionalismo, se montaba sobre los temas que habían sido desarrollados como propios por la naciente economía política de manera concomitante con la igualmente nueva ciencia de la policía (2010).
La economía política, como superación de la economía doméstica, estaba dando lugar a que algunos temas considerados tradicionalmente como privados —como el fomento a la producción— fueran asumidos como de relevancia pública, en tanto (por ejemplo) no era suficiente la preocupación de un productor en particular, sino que se necesitaba de una acción conjunta para garantizar el suministro de mano de obra y la organización de unos canales de circulación y distribución que excedían el alcance del padre de familia. Complementariamente, de la mano de la naciente ciencia de la policía, la economía política asoció la «felicidad del público» a la consecución de determinados bienes —del cuerpo, del alma y de la fortuna— y a la certidumbre de que ni la persona del vecino-ciudadano ni sus bienes habían de quedar a merced del capricho de un magistrado (2010, p. 34). La paradoja residía en que los vecinos-ciudadanos necesitaban, por parte del poder público, la garantía de unas condiciones de producción y de distribución, así como una protección a su propiedad, libertad y seguridad. Al mismo tiempo, sin embargo, requerían de una garantía que los protegiese de la arbitrariedad del propio poder público, en la medida en que este ya no estaba conformado por ellos mismos como cuerpo, sino que se trataba cada vez más de un organismo —el Estado— distinto de la sociedad civil. Para brindar esa garantía a la propiedad, en ese contexto de formación de una esfera pública como esfera separada de la esfera privada, es que era necesario una constitución y una división de poderes (Clavero, 2007).
Por otra parte, la materia tradicional del ramo de hacienda, la fiscalidad, también comenzó a requerir límites constitucionales que permitieran alguna protección a los vecinos-ciudadanos, no tanto en el contexto ordinario de los tributos, sino en el contexto extraordinario de las contribuciones y los empréstitos forzosos como fuente de financiación, tanto para la monarquía como para los primeros gobiernos patrios. León de Arroyal escribía en 1789 —nos sigue explicando Portillo Valdés— sobre la necesidad de una constitución capaz de quebrar esa relación entre fiscalidad y despotismo patrimonial (2010, p. 36).
En la diáspora política de 1820, cuando las recientemente emancipadas Provincias Unidas del Río de la Plata se separaron para proclamarse provincias soberanas, muchas de ellas se dieron a sí mismas constituciones. Ese fue el caso de la República de Tucumán de 1820. No fue una búsqueda original ni novedosa, ya que en todos los antiguos dominios españoles devenidos en naciones americanas se repetiría esta confrontación entre territorios de desigual dimensión y composición, en el proceso de construcción de un sujeto depositario de la soberanía. Luego de que los espacios «nacionales» se delimitaran arbitrariamente y dictaran sus propias constituciones, se sucedieron los reclamos de las entidades políticas anteriores —las viejas repúblicas identificadas con las ciudades o con las provincias—, que reivindicaban su potestad para dictar sus constituciones (Portillo Valdés, 2016, p. 16). Estas constituciones manifestaban, en primer lugar, una comprensión territorial del orden, en términos de jurisdicción provincial y no de nación. Por ello, su capítulo más brillante era, sin duda, el de la soberanía como capacidad privativa de la provincia —la república—, seguido por el principio de representación. Al estudiarlas en su conjunto, la historiografía política resaltó, en primer lugar, la provisionalidad de los textos constitucionales provinciales en un marco de inestabilidad política y de crisis de la gobernabilidad. Al mismo tiempo, se resaltó su casi unívoca vocación federal (Bidart Campos, 1976; Halperín Donghi, 1979; Goldman, 2007; Chiaramonte, 2016). En este concierto de voces constituyentes se ha destacado la Constitución de Córdoba de 1821 (Goldman, 2007; Segreti, 1995; Ayrolo, 2007; Ferrer, 2018). Desde las instrucciones dadas a sus diputados en 1816, así como en las cartas y proclamas de Bustos y en el propio texto del Reglamento Provisorio —que tendría vigencia por más de veinticinco años—, la cultura política y la cultura constitucional de Córdoba destacaban por sobre el resto de las propuestas por la claridad y la modernidad de sus conceptos federales. Sin embargo, algunos de los mismos autores que destacan la Constitución de Córdoba ni siquiera reparan en la existencia de la de Tucumán, promulgada un año antes.
La Constitución de Tucumán aportó lo suyo para esta indiferencia. A fines de la década de 1920, Ernesto Celesia se topó por primera vez con ella en los archivos de Monseñor Pablo Cabrera. Hasta entonces, los historiadores que habían escrito sobre la República de Tucumán insistían en que no tenían ni siquiera referencias para saber de qué se trataba la primera carta magna dictada para la provincia —la cual, además, fue la segunda, después de la de Santa Fe, dirigida exclusivamente para un territorio provincial—. Paul Groussac (1882) y Ricardo Jaimes Freyre (1911) escribieron sobre la República de Tucumán, experimento fugaz que duró poco más de un año, y se centraron especialmente en la figura de su Supremo Presidente, el general Bernabé Aráoz. Denigrándolo uno, ensalzándolo el otro, ambos escritores resaltaban el ascendiente de Aráoz sobre la plebe, especialmente la campesina, lo que hacía inclinar la báscula para el lado que el general decidiera (López, 2010). Es decir, resaltaban su potestad oeconomica en el sentido más tradicional.
Los estudios constitucionales de la década de 1940, como el de Ismael Sosa (1945) y el de Humberto Mandelli (1948), poco pudieron agregar al riquísimo estudio con que Celesia (1930) había acompañado a la publicación facsimilar de la Constitución de 1820, salvo insistir en que el texto tucumano, en sus 121 artículos, había tomado como modelo al Estatuto de 1815, al Reglamento de 1817 y, especialmente, en que había copiado el modelo de seis secciones más un apéndice y había transcrito el contenido casi al pie de la letra de la Constitución de 1819. Después de estar más de cien años perdida, una vez encontrada apenas mostró diferencias con la Constitución Nacional de 1819, texto denostado por su vocación centralista, por lo que por mucho tiempo la carta tucumana fue cubierta con un piadoso manto de olvido.
Los nuevos estudios constitucionales cambiaron el centro de las investigaciones. Ya no se trata de encontrar la filiación entre constitución y liberalismo o entre constitución y sistema federal o confederal, sino de identificar los elementos con los que estaban construidos los primeros experimentos constitucionales. A eso, Portillo Valdés lo llama «cultura del constitucionalismo» en el espacio atlántico (2010, 2016). Bartolomé Clavero fue afinando la búsqueda hacia la comprensión del sujeto de derecho y de los horizontes de los proyectos constitucionales y quitando el énfasis en España para ponerlo en los conflictos entre una mentalidad colonial, un ciudadano europeo, nuevos estados criollos y muchos pueblos indígenas (2005, 2016a 2016b). La ocasión del bicentenario de la Constitución de Cádiz ha dado lugar a estudios renovadores, que dieron nuevos aires, nuevos objetos de estudio y nuevos métodos a los estudios constitucionales (Annino & Ternavasio, 2006; Annino, 2008; Lorente, 2010; Garriga, 2010; Colomer Viadel, 2011; Portillo Valdés, 2016, entre muchísimos otros).
La historiografía americana en general y la rioplatense en particular han tenido sus propias efemérides, las cuales fueron la ocasión para una importante andanada de publicaciones. Sin embargo, en ese contexto el motivo no fue la constitución, sino el proceso de emancipación. Ello dio lugar a estudios más preocupados en temas políticos y del campo de las ideas, los cuales no estuvieron relacionados exclusivamente con la redacción de nuevos textos constitucionales, ni siquiera completamente con las instituciones, pero que permitieron la revisión de una historiografía tradicional y la propuesta de nuevas formas de aproximación al fenómeno del gobierno y la representación (Ternavasio, 2007; Chiaramonte, 2016; Botana, 2016; entre otros).
Para el ámbito tucumano, Gabriela Tío Vallejo analiza algunos elementos de la constitución sancionada el 24 de setiembre de 1820 para el territorio proclamado soberano a fines de 1819. De ella, muestra tópicos insoslayables como, por ejemplo, que la constitución no deja de indicar su carácter provisorio ni su voluntad de integración a una entidad política mayor, ya que, si bien pudo ser la expresión de una autonomía provincial, no cerraba las puertas a la construcción de un diseño confederal de país (2011, p. 39). En segundo lugar, Tío Vallejo señala las semejanzas entre el texto provincial de 1820 y el nacional de 1819, para mostrar que no se trataba solo de una copia displicente, sino que, de esa manera, aquella se adueñaba de los atributos de un Estado nacional diseñado por esta (p. 39). En el ámbito más estrictamente político-institucional, la constitución propuso el primer intento de eliminar el Cabildo, al reemplazarlo por una Corte Primera de Justicia, la cual heredaba todas las funciones de aquel, aunque no llegó a desplazarlo en el imaginario político (p. 40). Tío Vallejo llama la atención sobre la situación de «excepcionalidad permanente» de un poder fuertemente militar que encontró su punto de apoyo en el recurso sostenido a lo extraordinario.
En este trabajo, queremos acercarnos a la Constitución de la República de Tucumán de 1820 como texto normativo, más allá de la excepcionalidad de su contexto —la República soberana— y la brevedad de su vigencia —menos de un año—. Las definiciones, explícitas o implícitas, que contiene sobre el sentido de la constitución y la presencia de algunos temas tradicionales, en apariencia contradictorios con las nuevas ideas, ponen en duda si constitucionalismo y creación de un sujeto individual de derecho fueron dos elementos del mismo camino o dos caminos paralelos que podían no cruzarse más que en algún trayecto. Sincrónicamente, nos centraremos en su relación con la Constitución Nacional de 1819, pero no en sus similitudes, sino en sus diferencias, en su particularidad como texto provincial, buscando comprenderla en su singular contexto espacial y temporal de significación. Las particularidades de la Constitución tucumana de 1820 no se entendían tanto como parte del proceso emancipatorio y liberal, sino que cobraban sentido dentro una mentalidad oeconomica, jurisdiccional, territorial, católica y refractariamente corporativa.
El texto tucumano, al igual que todas las constituciones hispanoamericanas, garantizaba la libertad, la seguridad, la honra y la propiedad de los ciudadanos. Pero, por debajo de las formulaciones constitucionales, no se articularon los mecanismos normativos para llevar adelante la protección de esos derechos, quedando más cercana a la órbita de los deseos que de los hechos. Incluso se incorporaron artículos operativos sobre temas puntuales que contradecían y, por eso, invalidaban esos principios generales, sobre todo en una materia tan sensible como la propiedad.
El último elemento que queremos destacar es su carácter jurisdiccional. Por una parte, esta constitución no se relacionaba con la necesidad de un código, lo que sostiene la vigencia de las múltiples fuentes del derecho, el cual seguía comprendiéndose como orden declarativo a partir de principios religiosamente indisponibles (Garriga, 2010, p. 14), librado al arbitrio del «buen juez». Pero, por otra parte, y sobre todo, el texto tucumano mantenía la capacidad de «decir derecho» distribuida en el cuerpo social.
Hasta aquí, algunas de las particularidades de la Constitución de la República de Tucumán de 1820. Su materia no estaba hecha con los cristales precipitados de la economía política y del derecho público, sino con el barro de la oeconomia católica. Se trataba de una constitución oeconomica, tal vez la única con estas características entre todos los intentos constitucionales provinciales y nacionales del Río de la Plata. Contenía tantos sedimentos de un orden tradicional que, más que residuos, componían la argamasa de una forma tradicional de comprender y de moldear la realidad política y jurídica de su territorio propio. Derogada por Abraham González —quien derrocó a Bernabé Aráoz a fines de agosto de 1821—, probablemente destruidas sus copias por sus contrarios y pudorosamente olvidada por el progresismo de sus propios, rápidamente fue reemplazada por la vigencia de la Constitución Nacional de 1819 (Mandelli, 1948, p. 18). Más allá de los avatares políticos, podemos preguntarnos si el constitucionalismo iba a tener, legítimamente, la capacidad de incorporar los localismos, como la tenía la sensibilidad jurídica hasta entonces vigente.
Complementaremos el estudio del texto constitucional tucumano de 1820 con las disposiciones sobre contribuciones y reglamentos de aduana.
II. LA OECONOMIA CATÓLICA COMO TRASFONDO CONSUETUDINARIO
Economía o república son significantes que modificaron sus significados a lo largo del tiempo y se convirtieron en algo muy diferente a lo que fueron en sus orígenes. Si hoy identificamos «república» con división de poderes, y solamente con eso, nos resulta difícil de aprehender el antiguo concepto de república cristiana de los siglos modernos, como el cuerpo político de los padres de familia de la ciudad (Bodin, 1576). Más difícil nos resulta asumir a priori la polisemia del término, el cual podía hacer referencia a la ciudad, a la provincia o al reino, dependiendo el contexto de enunciación.
Algo parecido sucede con el término economía. Su formulación aristotélica originaria nada tiene que ver con lo que conocemos como economía, hoy inseparable del mercado y de la mundialización. La antigua economía tenía diferencias que no estaban referidas a sus dimensiones, sino a su materia: no tenía que ver con el mercado y ni siquiera con el dinero.
Siguiendo la tradición alemana, los historiadores acuerdan llamar oeconomia a la significación precontemporánea del concepto (Ökonomik), para diferenciarla de la economía nacional o política (Wirtschaft), especialmente asociada a un significado después de los desarrollos de los mercantilistas y, más aún, de las teorías liberales. El tránsito bajomedieval fue cargando a la oeconomia de contenido escolástico providencial y trascendente, en tanto los hombres no debían renegar de la decisión divina de dar a unos nobleza y a otros pobreza. Por ello, los nobles debían asumir esa condición para llevar el buen orden de su casa de la manera más brillante posible. La reunión de los padres de familia era la primera corporación con la que la corona tenía que negociar el alcance material de su potestad, al mismo tiempo que la potestad, entendida como jurisdiccional, estaba basada en una compresión oeconomica, doméstica, de las relaciones sociales (Vallejo, 2012; Clavero 1990, Imízcoz Beunza & Olveri Korta, 2010).
La antigua economía consistía en el gobierno de la casa y la administración de sus relaciones y bienes, a cargo del padre de familia. El concepto de padre de familia era eminentemente jurídico, ya que hacía referencia no tanto al vínculo biológico como al vínculo señorial, de autoridad, de dominio sobre todo el grupo doméstico que le estaba subordinado dentro de la casa grande, incluyendo esposa, hijos, criados, esclavos, parientes y allegados. Se trataba de un poder que se extendía sobre lo político y lo social, vertebrando una estructura cultural definida, la cual se proyectaba a la sociedad a través de instituciones como la familia, el matrimonio y la servidumbre. El buen gobierno de la casa consistía en la esmerada formación de virtuosos padres de familia, los cuales administraban con prudencia, daban a los pobres la caridad y el ejemplo inalcanzable de virtud, regalaban con liberalidad a los amigos y mandaban con amor a los hijos, a la esposa, a los esclavos y a los criados. (Clavero; 2016b; Vallejo, 2012; Zamora, 2017). Esta concepción de la autoridad y del orden social familiar significó un principio jurídico capaz de crear identidades y estatus a partir del vínculo doméstico.
Por otra parte, la potestad oeconomica tuvo su reflejo directo en la construcción de los poderes locales, encarnados especialmente por el cabildo e integrados por esos mismos padres de familia, quienes, de esta manera, sumaban la potestad jurisdiccional a su potestad económica. No significó una forma arbitraria de gobierno, sino que tuvo todo un repertorio de instituciones, leyes y fuentes de derecho que limitaban el dominio paternal. La antigua economía era, entre otras cosas, una forma de relación política que daba sentido a una cultura jurisdiccional orientada a sostener y ordenar las repúblicas católicas entendidas como el conjunto de los padres de familia. Todas estas responsabilidades y deberes de los padres de familia se mantuvieron como pilares del conjunto de valores que constituía la parte central de la sociedad católica —entre otras cosas, porque el ámbito doméstico y matrimonial era sobre todo un área de incumbencia de la religión—. Eso puso a su servicio a la más grande estructura pedagógica de la modernidad, garantizándole a este sistema de preceptos y de códigos de gobierno la ubicuidad y la estabilidad a lo largo de toda la cristiandad.
El modelo de la «casa grande» cobraba espesura en una compresión oeconomica que explicaba el funcionamiento de buena parte del sistema político, social y productivo de los siglos modernos. La casa grande implicaba una forma de producción, un uso singular del espacio, un tipo de tecnología disciplinaria, un tipo de familia que determinaba los diferentes estatus en su interior. Acercando la lupa, la casa grande y la oeconomia católica ayudan a explicar las relaciones de obediencia, de sexualidad, de cuidado de la salud, de educación religiosa y de transmisión de valores en el seno de la comunidad doméstica. Tomando distancia, vemos en funcionamiento un sistema de poder en el que la autoridad doméstica era la base de legitimidad de la función pública y la figura del padre de familia actuaba como eje central de las diferentes formas de potestad, desde las más parentales a las más señoriales, y de subordinación.
La oeconomia era, entre otras cosas, una forma de relación política fundada sobre el poder doméstico, en el que la casa y la familia eran la base social necesaria para poder acceder a la función pública. Ella daba sentido a una cultura jurisdiccional, orientada a sostener y ordenar las repúblicas católicas entendidas como la reunión de los padres de familia, representados a través del cabildo como su órgano político y estructurados en torno a una noción doméstica de gobierno.
La Constitución tucumana de 1820 buscó resguardar su orden político-jurídico jurisdiccional y oeconomico, puesto en duda por los avatares de la disputa en la construcción de la soberanía, desgastado materialmente por las guerras y jaqueado jurídicamente por los textos constitucionales, especialmente por la Constitución de 1819. El texto tucumano usaba al mismo tiempo significantes y significados tradicionales y novedosos, dando lugar a algo nuevo, pero que de todas maneras significaba la defensa de un ordenamiento sociojurídico tradicional y propio.
III. LOS REDACTORES DE LA CONSTITUCIÓN
La provincia de Tucumán, creada en 1814, estaba compuesta por las ciudades de San Miguel de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero y sus jurisdicciones. El primer gobernador-intendente fue el coronel tucumano Bernabé Aráoz, quien en 1817 sería reemplazado por Feliciano de la Mota Botello. En noviembre de 1819, Mota Botello fue derrocado por los capitanes del ejército auxiliar del Perú, en tanto el cabildo nombraba en su lugar, con carácter de interino, al coronel Aráoz. Pero la formulación de este reemplazo no se haría en términos administrativos, sino todavía superiores a los órganos de gobierno, ya que no había sido una institución la que nombraba a un sucesor de facto de un gobernador derrocado, sino «el pueblo» el que lo había elevado «por aclamación» (Groussac, 1882, p. 173). Su legitimidad no estaba dada por términos políticos sino teológicos: la aclamación popular lo ponía por sobre cualquier disputa pedestre o de simple designación política, ya sea por la autoridad nacional o por los galimatías de una elección institucionalmente pautada. La aclamación del pueblo le otorgaba un manto bíblico —«el pueblo aclamó a Joseph por segunda vez como su salvador» (Vulgata latina, 1807, p. 258)— que le otorgaba no solo la legitimidad indiscutida, sino también la gloria.
Tras proclamar a Tucumán como provincia independiente y soberana, el aclamado «Ministro principal de la provincia de esta capital», Bernabé Aráoz, invitó a los tres cabildos —Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero— a enviar sus diputados para dictar una constitución. Pero solo se reunieron Catamarca y Tucumán, ya que, impulsado por la misma fuerza centrífuga que multiplicaba las soberanías de las Provincias Unidas de Sudamérica, Felipe Ibarra había proclamado la independencia de Santiago del Estero en marzo de 1820. Pero, sin duda, la necesidad de una constitución era sentida como una urgencia por todos los territorios autonomizados, por lo que Ibarra, nombrado Gobernador de Santiago, ordenó también, como su primera medida, «formar una constitución provisoria y organizar la economía interior de nuestro territorio según el sistema provincial de los Estados Unidos de la América del Norte» (Celesia, 1930, p. 28).
La propuesta autonomista también había pasado por los debates del Cabildo de Catamarca, pero había sido desechada, en tanto el valle de Catamarca no era lo suficientemente sustentable como para sostenerse a sí mismo. El catamarqueño Zisneros había consultado al recientemente proclamado Gobernador de Córdoba, el general Juan Bautista Bustos, sobre qué hacer ante la convocatoria de Aráoz. El cordobés respondió llamando la atención sobre dos aspectos, el institucional y el económico:
Un territorio, para considerarse libre, debe tener todo lo necesario para constituirse civil, eclesiástica y militarmente, de lo contrario debe depender de otro en cualquiera de esos ramos y entonces ya no es libre. Si se pretende tener personería de Estado, de las exigencias económicas que ello comporta […] sus producciones, por dondequiera que toquen fuera de sus territorios, se llenarán de pechos y desmembraciones, y he ahí el producto de su libertad. En este supuesto, la libertad de los pequeños distritos me parece una farsa (Celesia, 1930, pp. 31-32).
Así fue como Catamarca envió como diputados para la formación de una Constitución de Tucumán a don José Antonino Olmos de Aguilera y al padre Pedro Acuña. Olmos de Aguilera era un importante comerciante que había tenido notable participación política desde 1810 como miembro de la Junta Grande, como síndico procurador y posteriormente como teniente gobernador de Mota Botello. El doctor Acuña, primer Doctor en Leyes de Catamarca, era cura rector de la Iglesia Matriz, Gran Fiscal Celador de los Asuntos Públicos de la curia eclesiástica de Córdoba y ex profesor de la cátedra de Instituta de la Universidad de Córdoba.
Por su parte, los diputados por Tucumán fueron Pedro Miguel Aráoz y Serapión Arteaga. El doctor Pedro Miguel Aráoz era cura rector de la Iglesia Matriz de San Miguel de Tucumán. Había estudiado en el Colegio San Carlos en Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba. Profesor de Filosofía y ex rector del colegio San Carlos, fue diputado elegido para el Congreso de 1816. Participó en la redacción del Reglamento de 1817, pero no así en la de la Constitución de 1819, ya que, en 1818, había retornado a la ciudad por razones de salud. El doctor Serapión Arteaga, el segundo diputado por Tucumán, se había recibido en la Universidad de Charcas y vivió en Potosí, donde ocupó cargos en el cabildo y, a partir de 1811, en la Junta de Gobierno. Ocupó cargos en el Cabildo de Salta, fue representante del gobernador Aráoz en Salta y lo mismo ocurrió cuando se instaló en San Miguel de Tucumán.
Los diputados no eran ni legos ni improvisados. Los sacerdotes difícilmente se hayan identificado a sí mismos como «curas de aldea», como los llamaría Nicolás Avellaneda (1928, p. 177). Sin embargo, tampoco eran, como se empeñaba Sarmiento en llamarlos, obispos1. Formados en diferentes centros universitarios de la región surandina —por lo que no puede, en este caso, atribuírsele influencia a solo uno de ellos—, los diputados compartían un saber performativo sobre el buen orden de la república, de base católica y oeconomica, corporativa y jurisdiccional, que quedaría plasmada en la primera Constitución de Tucumán.
La Constitución de Tucumán, como la nacional de 1819, comenzaba su exposición no por materia de derecho del ciudadano sino por materia de religión. La religión católica se volvía la religión del Estado, distinguiendo, como señala Natalio Botana, una dimensión pública y otra subordinada de carácter privado (2016, p. 169). Las opiniones privadas podían existir, pero solo podían respetar la religión, elevada a ley fundamental del país.
Por su parte, la Constitución tucumana declaraba que esta misma religión «es la única de la república» (Constitución de la República de Tucumán, 1820, p. 1; en adelante Constitución, 1920), sin marcar distinción alguna entre espacios públicos y privados, en tanto su protección era una obligación moral de las autoridades —su celo— y no una cuestión de función administrativa. Los habitantes de la provincia no solo le debían respeto, sino también veneración, en tanto la posibilidad de tener una opinión privada había sido obliterada. Las diferencias no eran solo de grado sino de conceptos, porque, aunque pareciera que la Constitución nacional planteaba una defensa más tenaz de la religión, la provincial lo hacía sin salirse del discurso teológico y sin vislumbrar siquiera la posibilidad de considerar opiniones privadas. El Estado nacional «tenía» una religión oficial, pero la República provincial «era», en ciencia y esencia, de religión.
Esto no había sido así en el antecedente local más inmediato de las constituciones, esto es, el Reglamento de 1817. Allí se comenzaba por los derechos «Del hombre en sociedad». El capítulo I trataba «De los derechos que competen a todos los habitantes del Estado» y recién el capítulo II se refería a la religión católica como religión de Estado. Antes que la religión estaba el hombre, pero, antes que ambos, el Estado. El hombre no tenía derechos per se sino por su participación en el cuerpo social. Pero, al mismo tiempo, se otorgaba a la religión un lugar «constitucional», lo que la volvía inamovible e incuestionable, como el derecho a la vida.
Sin embargo, la relación de los textos constitucionales con la trascendencia no se acababa ahí. Tanto el Director del Estado nacional del texto de 1819 (artículo 89) como el Presidente provincial de 1820 (artículo 3.3.1.14) tenían contenidos de gracia. Relacionados con virtudes teológicas inherentes a su posición rectora, paternal, ambos estaban investidos, como tradicionalmente lo estuvieron, con la gracia de indultar. «Cuando poderosos motivos y de equidad lo sugieran ó algún grande acontecimiento feliz haga plausible la gracia» (Constitución, 1820, artículo 3.3.14), tanto el presidente nacional como el provincial podían actuar con la misericordia propia de su posición de supremos jueces. El indulto no era por razón de ley, sino por motivos más elevados de justicia, cercano a sus orígenes de piedad. Un «feliz acontecimiento» era parte de la gracia de Dios, que se desparramaba sobre sus criaturas y debía alcanzar a los más necesitados —que en este caso no eran los pobres, ya que para ellos era el reino de los cielos—; y los más necesitados eran los condenados. Se trata de una tradición medieval, de origen litúrgico, que mantuvo su vigencia política hasta avanzado el siglo XIX.
En términos de ceremonias, solo el Presidente provincial contaba con la aclamación como fuente de investidura. Bernabé Aráoz había notado, y había utilizado, el valor de la liturgia y el esplendor de las fiestas cívicas, ya que las ceremonias tuvieron la función de exaltar los valores referentes al gobierno patrio y, especialmente, a sus figuras (Wilde, 2011, p. 93). Los triunfos de la revolución fueron el manantial de la gloria para Aráoz, sostenida, por supuesto, por una densa trama de lealtades políticas y familiares.
Si las celebraciones patrióticas habían sido parte importante de su ritualidad ya desde su primera gobernación (2011, p. 94), desde 1820 serían todavía más patentes —no solo en los festejos callejeros de las fechas significativas, como el 25 de mayo (de 1810), día de la rebelión del cabildo porteño y puntapié inicial para el proceso de emancipación, o el 24 de setiembre (de 1812), día de la Batalla de Tucumán—. El contenido litúrgico con el que se cargaba a esas fechas servía, así, para validar acontecimientos nuevos. El coronel mayor Aráoz había sido erigido como Presidente Supremo por aclamación popular, y ello había sido refrendado por una constitución promulgada el 24 de setiembre, la fecha de la tucumanidad por excelencia. El 25 de mayo había sido la fecha pensada como fecha de nacimiento de esa otra ley fundamental de la República, el Reglamento de Aduana, «renta casi única del naciente estado», pero por esos avatares de la discusión recién pudo ser sancionada el 29 (Jaimes Freyre, 1911, p. 47).
En 1814, cuando había sido nombrado Gobernador Intendente al frente de la recientemente fundada Provincia de Tucumán, Aráoz ya había apelado al recurso de la aclamación popular al año siguiente para reafirmarse en su cargo y exhibir una demostración de fuerza frente al cabildo. Había convocado a una multitud, ya no en una fecha simbólica, sino en un lugar investido de grandeza patriótica: el lugar de la Batalla de Tucumán. Tres años después de la gesta gloriosa, el Campo de las Carreras sería escenario de la aclamación popular que otorgaría legitimidad litúrgica a la figura de Bernabé Aráoz en el rol de Gobernador (Tío Vallejo, 2011, p. 29). De hecho, hasta 1820, la figura del Gobernador apenas fue otra que él mismo, pero era la persona y no el cargo la que contaba con la investidura popular.
La Constitución tucumana habilitaba la reelección del Presidente de la República por única vez, no con las dos terceras partes de los votos más uno —como el Reglamento de 1817 y la Constitución de 1819—, sino con la totalidad de los votos (artículo 3.2.4). Esa totalidad no tenía tanto que ver con la legitimidad de la elección entendida como acto de voluntad individual como con un viejo ideal corporativo que valoraba la unanimidad (Grossi, 1958). Así, para la reelección, los diseñadores de la Constitución provincial siguieron recurriendo a principios teológicos y no solo políticos, pero no como si fuera un «diseño incompleto», sino como una estrategia en sí misma. La presidencia de Aráoz en la República de Tucumán iba a estar en condiciones de continuar —con el Presidente reelecto— si contaba con las mismas condiciones de aclamación y gloria que dieron lugar a su primera investidura, elementos sagrados que tácitamente formaban parte del imaginario y que excedían al hecho político para validar a la persona, desplazando sutilmente el sentido desde un acto eleccionario hasta convertirlo casi en un acto providencial: el gobernador Aráoz iba a mantener su cargo no por obtener la mayoría de los votos, sino por ser, unánimemente, el elegido. Su trayectoria revolucionaria no debía dejar lugar a dudas con respecto a su destino ineludible. En el mismo sentido que señala Giorgio Agamben, la reelección del Presidente de la República de Tucumán por unanimidad no era un concepto político en sí mismo, sino que se trataba de la secularización de un principio teológico —la aclamación—, una signatura, un desplazamiento conceptual sin redefinición semántica (Agamben, 2017, p. 20). La aclamación del pueblo en 1820 ponía otra vez al gobernador en una posición inalcanzable para cualquier otro jefe político, por un principio incuestionable: vox populi, vox dei.
En un plano propiamente terrenal, los máximos representantes —el Presidente provincial y el Director nacional— debían ser ciudadanos, con la diferencia de que el Director de las Provincias Unidas debía ser «ciudadano nacional» (Constitución de las Provincias Unidas en Sud América, 1819, artículo 57), en tanto el Presidente de la República de Tucumán debía ser «ciudadano natural» (Constitución, 1820, artículo 3.1.2). La diferencia en el uso de los términos remitía a dos formas de comprender la representación, ya que mientras la carta magna de las Provincias Unidas de Sudamérica hallaba la legitimidad de su máxima autoridad en una representación nacional, la Constitución de la República de Tucumán se estaba refiriendo a una representación territorial. Esta estaba ligada directamente a los intereses corporativos del vecindario, quienes buscaban resguardar su espectro de privilegios locales.
La representación territorial que investía a la máxima autoridad, en este caso el presidente Aráoz, encarnaba la defensa de la república local como espacio políticamente equipado y autosuficiente, con una inercia tan antigua como presente en el arranque constituyente (Lorente, 2010, pp. 16-17). Las modificaciones que la Constitución de 1820 introducía sobre el texto nacional de 1819, mínimas en apariencia, eran suficientes para garantizar, en el plano normativo, tanto la potestad jurisdiccional devenida en derecho constitucional como la potestad oeconomica, en tanto omisión de derechos. Las mujeres, la servidumbre, los indios, los negros, todos ellos seguían bajo la potestad del padre de familia, el único ciudadano. El supremo representante y su constitución venían así a garantizar el orden tradicional
IV. EL SUJETO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y SU RAIGAMBRE TRADICIONAL
Los miembros del poder legislativo y del poder judicial debían ser elegidos, pero la calidad que los electores estaban obligados a detentar no era la misma que la necesaria para ser elegido como miembro del poder ejecutivo, ni tampoco era la misma para cada poder. Vamos a detenernos en este punto, pero no para reparar en el grado o en la magnitud de la representación, sino en la forma de nombrar a quienes podían fungir como representantes.
Empecemos por los legisladores. Los principios formales casi no variaban entre un poder y otro, entre una constitución y la otra, ya que los diputados en una y los diputados y los senadores en otra —unicameral en la provincia, bicameral en la nación— debían tener un mínimo de edad, un mínimo de años de ciudadanía y un mínimo patrimonio. La diferencia era de sujeto.
Bartolomé Clavero (2005, 2016a, 2016b) nos ha enseñado ya la diferencia entre nombrar al sujeto de derecho como «hombre», como «persona» o como «individuo». Para empezar, estos términos no eran sinónimos, como podríamos considerarlos ahora, sino que cada termino remitía a un significado diferente: «persona», por ejemplo, era alguien «en estado», alguien que era reconocido como participante de alguno de los múltiples estatus de los que estaba compuesto el orden social. El texto constitucional de 1820 hablaba de «la calificación de las personas que han merecido la soberana confianza de sus pueblos» (Constitución, 1820, artículo 2.2.1). Era atribución del Congreso «calificar las actas electorales» pero «sin mezclarse en la calificación de las personas», es decir, no tomarlas por menos de los que las había calificado soberanamente el pueblo. Esto equivalía a decir que, si el pueblo había calificado personas al punto de permitirles estar a cargo de la representación popular en calidad de diputados, el cuerpo de diputados no podía descalificar a la persona, considerándola menos de lo que era para negarle la dignidad de la representación. Esto podía suceder solamente por un motivo: «si por algún hecho sobreviniente de los que degradan o infaman al hombre decayese el concepto público» (Constitución, 1820, artículo 2.2.2). Parecería, a primera vista, que el «hombre» incluyera a la persona, que los «hechos que degradan al hombre» eran genéricos en relación con la persona integrante de un estatus. Pero, en realidad, era al revés, porque «persona», en definitiva, podía ser cualquiera que integrase un estatus. Si pensamos en los estatus domésticos, persona era la mujer-esposa, persona era el hijo, persona era el criado o la criada, aunque en estatus degradados, porque cada estatus tenía capacidades jurídicas diferentes. Pero «hombre» era solamente el padre. El padre era el único que podía ser hombre, no solo por sujeto masculino —un esclavo no era «hombre»— sino por ser dueño absoluto de su voluntad (Clavero, 2016a, p. 58). Solamente personas-hombres podían integrar las actas electorales, es decir, solamente esas personas en las que confluían las calidades de vecino, padre de familia, propietario, católico, esposo, patrón de servidumbre y dueño de esclavos (2016b, p. 98). Fue ese sujeto político del orden, el vecino, el que iría a devenir en ciudadano como sujeto constitucional, mutación que se comprobaría en todo el orbe hispano (Lorente, 2010), rioplatense (Cansanello, 2003) y tucumano (Tío Vallejo, 2001; 2011).
El contenido del concepto de hombre se vuelve todavía más claro si lo comparamos con su utilización en el Reglamento de 1817. Este Reglamento no solo ponía al hombre en primer lugar, incluso antes que la religión, sino que enumeraba los deberes del «hombre de Estado» (capítulo 6), entre los que se hallaban el «contribuir al sostén y a la conservación de los derechos de los ciudadanos». El capítulo sobre los derechos de los ciudadanos como miembros de la Soberanía de la Nación (capítulo 4) no era el mismo que el de los deberes del hombre de Estado. «Ciudadano de la Nación» y «hombre del Estado» no eran sinónimos, porque se trataba de cosas distintas. Mientras uno era una entidad —el hombre—, el otro era una función —el ciudadano—.
El Reglamento definía qué era un hombre de Estado, quien, además de ser respetuoso de la ley, obediente de los magistrados, capaz de sobrellevar los sacrificios y de contribuir al sostén de los derechos de los ciudadanos y la felicidad del Estado, debía «merecer el grato y honroso título de hombre de bien». La forma de ser considerado hombre de bien era «siendo buen padre de familia, buen hijo, buen hermano y buen amigo». El hombre, y sobre todo el hombre sublimado, el hombre de bien, era un padre de familia inserto en una red lealtades (Clavero, 1990; Zamora, 2013). Aquí bien cabe traer a colación las observaciones que hace Clavero al concepto de hombre tal como estaba expresado en la declaración de Virginia de 1776:
Man significaba lo que significaba precisamente en virtud de un constitucionalismo atenido a oeconomia. Y de la misma manera, en virtud de la misma imposición constitucional, man continuó siendo lo que era, ahora con el apoderamiento del derecho de libertad: del orden jurídico del europeo, varón, propietario, cabeza de familia, señor y superior de mujeres y trabajadores, esclavos e indios. ¿Qué resultaba ser así el derecho y la justicia? Era la oeconomia, estúpido. Era una forma jurídica de determinación oeconomica (2016a, pp. 66 y ss.)
«Individuo» como tal todavía no existía. Probablemente, el individuo no haya preexistido a esta cultura del constitucionalismo y ni siquiera haya sido una precondición para su existencia, como quizás tampoco lo haya sido el liberalismo. Cuando el término aparecía, lo hacía remitiendo al integrante de un cuerpo, en especial cuando se trataba de un miembro de la principal corporación política tradicional, la corporación de vecinos que componía la República. El individuo, señala también Clavero, cuando nace en sociedad, no es cualquier persona, sino que lo hace como «forma cualificada de persona» (2016b, p. 98). Se trata, asimismo, de una forma cualificada en términos tradicionales, porque, en este incipiente constitucionalismo rioplatense y tucumano, la novedad del individuo constitucional coincidía con el «vecino» tradicional. En términos de representación, el término individuo aparecía, tanto en la Constitución de 1819 como en la provincial de 1820, en un lugar muy preciso: en el poder judicial. La figura de los jueces es la única que preexistía a la división de poderes, y el gobierno tradicional de los vecinos tenía como función principal impartir justicia, esto es, la potestad «de decir derecho» distribuida en el cuerpo social (Garriga, 2004, p. 11) Por ello, no es extraño que se haga referencia tácitamente al cuerpo de vecinos-ciudadanos, quienes tradicionalmente componían el espectro de gobierno cuando gobernar equivalía a administrar las relaciones de la ciudad —el regimiento— y administrar justicia. Especialmente, la Constitución tucumana reforzaba el carácter jurisdiccional del tribunal ordinario de justicia, ya que no estaba concentrada en pocos jueces una potestad —como en la Corte Suprema, en la que se nombraba a los jueces para que duren en sus cargos mientras durase su buena conducta—. Más bien, las judicaturas eran anuales y los jueces salientes no podían integrar las listas de electores por los próximos tres años. De esta manera, la constitución respetaba el derecho de todos los vecinos —y la carga pública— de «declarar justicia» (Constitución, 1820, artículo 4.2.9).
En la Constitución de 1820, los diputados eran personas y los jueces eran individuos. Por más que el poder legislativo aparecía en primer término en el diseño institucional trazado por la constitución y el Judicial en el último, los sujetos aptos para integrarlos debían tener una jerarquía social que quedaba registrada de manera constitucional: los legisladores podían ser personas que hayan merecido la confianza de los pueblos, esto es, su voto; pero los jueces eran personas cualificadas.
En las dos cortes que creaba la Constitución de 1820, la Corte Suprema debía estar compuesta por individuos. Solo así se refiere a sus miembros, quienes además debían ser abogados recibidos. Más sutilmente, el Tribunal Ordinario, el tribunal inferior que reemplazaba al cabildo, debía estar compuesto por individuos, elegidos por ser «los más aptos» entre las «personas principales». La jerarquización era mínima, pero existía. Natalio Botana observa la misma jerarquización al estudiar la Constitución de 1819, estructurando los poderes sociales sobre el poder moral de la clase letrada antes que —o encima de— el poder material de los vecinos (2016, p. 159). Por encima de ellos, Botana coloca al poder espiritual de la Iglesia católica y sus representantes, en parte confundidos con los letrados. Si, como ejercicio, situamos por encima del poder judicial al poder constituyente, bastaría con recordar la calidad de los diputados constitucionales tucumanos para corroborar esa jerarquía: dos curas rectores doctores en teología, un doctor en leyes y un vecino, el más apto entre las personas principales.
Los redactores de la Constitución nacional de 1819 —nueve curas, cuatro letrados y ocho vecinos— lograron usar perífrasis para no nombrar qué cosa eran —individuos, hombres o personas— los senadores. En cambio, lo definieron por la vía negativa: «ninguno» que no reuniera determinadas calidades podía ser elegido representante (Constitución de las Provincias Unidas en Sud América, 1819, artículo 2.1.5). El problema conceptual y sus soluciones diversas se hacían más patentes en el capítulo sobre los derechos particulares, en el que había que definir, necesariamente, un sujeto. La Constitución nacional resuelve este asunto con el recurso al Estado, declarando los derechos para los «miembros del Estado» como entidad corporativa o los «habitantes del Estado» como delimitación de espacio territorial. En cambio, la Constitución provincial no logró sintetizar una forma de nombrar a su sujeto de derecho, por lo que utilizó todos los recursos disponibles para hacerlo: «miembros de la Provincia», «habitantes de la Provincia», «todos», «hombres libres», «individuos», «ciudadanos». Solamente evitó utilizar el término «persona».
En el capítulo sobre derechos particulares, vemos un recurso gramatical de la Constitución provincial con respecto a la nacional, el cual termina siendo un recurso jurídico. Para hablar de la igualdad ante la ley, la Constitución nacional de 1819 declara que «Los hombres son de tal manera iguales ante la ley, que esta, bien sea penal, perceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos, y favorecer igualmente al poderoso que al miserable para la conservación de sus derechos» (Constitución de las Provincias Unidas en Sud América, 1819, artículo 110). Pero la Constitución provincial lo pone al revés y declara lo siguiente: «Cualquiera Ley, sea penal, preceptiva o tuitiva es una misma para todos y favorece igualmente al poderoso que al miserable, para conservar sus derechos, porque ante la ley todos son iguales» (Constitución, 1820, artículo 4.2.2). Primero la «ley» y, después, «todos». No es solo una inversión de términos sino, una vez más, una jerarquización de conceptos. Y «todos» no es sinónimo de hombres, ni de individuos, ni de personas. Especialmente —si no perdemos de vista que, junto con las Constituciones, cualquiera de ellas, seguían en observancia las leyes, los estatutos y los reglamentos «que hasta ahora han regido»—, en la indeterminación del sujeto del texto tucumano está implícita una indeterminación de derechos que, si en «hombres» generaba resquemores, en «todos» podía volverse lo suficientemente laxa hasta parecerse a «ninguno». Las antiguas leyes, reglamentos y estatutos no eran iguales para ninguno, porque eran diferentes para todos. En eso se basaba una de las mayores diferencias entre el orden antiguo, casuístico, y la codificación. La constitución, sin codificación, seguía siendo oeconomica y jurisdiccional.
El cuadro tucumano se completaba con omisiones. La Constitución de 1819 había tenido dos elementos muy novedosos, los cuales hubiesen tenido enorme trascendencia jurídica y social. Por una parte, declaraba a los indios iguales en dignidad y en derechos a los demás «ciudadanos», gozando de las mismas preeminencias y regidos por las mismas leyes (artículo 128). Completaba la formulación diciendo lo siguiente: «El Cuerpo Legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado». Esto era revolucionario, la primera constitución de toda América Latina en declararlo, incluso anterior al Plan de Iguala en México. Los indios eran constitucionalmente sustraídos de la órbita doméstica para ser incorporados a la órbita del Estado, quien debía velar por su bienestar y elevarlos en su condición hasta emparejarlos con «las demás clases».
Sobre la libertad de los indios, hubo consenso en el arranque del proceso de emancipación, siendo un tema que estaba directamente involucrado con el constitucionalismo. Algunos miembros de los primeros gobiernos «patrios» se declararon abiertamente a favor del fin de la opresión de los indios y su consideración como hombres libres. Los más conocidos son, sin duda, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Moreno había obtenido el grado de Doctor en la Universidad Mayor Real y Pontificia de Chuquisaca con la «Disertación jurídica. Sobre el servicio personal de los indios en general y sobre el particular de Yanaconas y Mitarios», en 1802. Cuando llegó al Alto Perú junto al ejército del Norte, en febrero de 1811, Castelli, también formado en Chuquisaca, había pronunciado la famosa «Proclama de Tiahuanaco» en contra de la servidumbre de los indios, y a favor de su libertad civil. Cuarenta días antes, Manuel Belgrano había firmado, camino a Paraguay, el «Reglamento para el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los 30 pueblos de las Misiones», en el campamento de Tacuarí (en adelante, citado como Reglamento, 1810). Todos estos documentos deploraban la iniquidad ejercida contra los indios y asociaban directamente la emancipación política de los territorios —en este caso, rioplatenses— con la emancipación de los indios, ya que atribuían la sujeción y humillación de los indios, solamente a «las rapiñas de los que han gobernado» políticamente (Reglamento, 1810, p. 6).
En setiembre de 1811, la Junta Provisional Gubernativa había decretado la extinción del tributo, lo que fue sancionado por la Asamblea el 12 de marzo de 1813 «y además derogada la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y el servicio personal de los indios bajo todo respecto y sin exceptuar aun el que prestan a las iglesias y sus párrocos o ministros» (Archivo General de la Nación, Sala X 3-8-9). Esa intención había quedado plasmada en el primer texto constitucional de las Provincias Unidas, pero no así en los posteriores. El impulso igualador de los indios quedaba, así, trunco, probablemente porque no se había definido con claridad el problema: por una parte, no se trataba de una cuestión de emancipación política, sino de emancipación oeconomica. Pero, principalmente, desde una construcción filosófica de la ciudad porteña, se otorgaba la igualdad en ciudadanía a seres «del país» —en términos de Halperín Donghi— que ya con dificultad habían logrado ser considerados «personas» y que, en el estado de las relaciones sociales de su propio contexto, bajo ningún pretexto podrían convertirse por decreto en «personas cualificadas».
La constitución había equiparado a los indios a las «demás clases del Estado». La categoría de «clases», usada en 1819, hacía referencia a las «calidades» y las calidades, a los estatus. Que existiese una noción de ciudadano no invalidaba que existiesen clases o calidades diferentes en el seno del naciente Estado. La verdadera novedad era asumir la posibilidad de que los indios fuesen miembros del Estado y que tuviesen el derecho de ser considerados ciudadanos. Ello cambiaría sustancialmente en la Constitución de 1853, en la que los indios ya no se considerarían miembros del Estado sino una alteridad indefinida —claramente no ciudadanos—, al reservarse el Congreso la atribución de conservar el trato pacífico con los indios, al igual que con las naciones extranjeras, y promover su conversión al catolicismo (Constitución de la Confederación Argentina, 1853, artículo 64, inciso 15). La servidumbre siguió existiendo, pero ya no asociada a los indios como una alteridad, sino a la plebe como una inferioridad destinada a servir (Zamora, 2017).
El otro punto controversial de la Constitución de 1819, omitido en la tucumana de 1820, se refiere al tráfico de esclavos. La carta magna nacional declaraba abolido el tráfico de esclavos y su introducción en el territorio del Estado (artículo 129). Se trataba de la primera vez que la esclavitud era considerada en el nivel de los derechos primordiales, aunque sea de forma indirecta, prohibiendo su tráfico, es decir, desde el punto de vista de la «circulación de bienes» más que como reconocimiento de ciudadanía. El primer antecedente en esa línea se había propuesto en 1812. Cabe señalar que el uso de este tipo de instrumentos jurídicos para poner freno al tráfico de esclavos fue parte de un proceso más profundo —y más creativo, como señala Magdalena Candioti (2015, p. 150)— que el desplegado en el mismo trayecto constitucional precisamente hispánico y latamente europeo.
Luego de la prohibición por parte del Triunvirato, en 1812, la Asamblea del año XIII propuso avances sustanciales en este aspecto, al decretar la libertad de vientres y la educación de los libertos, quienes estaban obligados a permanecer veinte años con quienes hubiesen sido sus dueños y se convertían solamente en sus patrones, pudiendo beneficiarse de su trabajo, pero no de su venta (Reglamento para la Educación y Ejercicio de los Libertos, 1813). Esos dueños de esclavos, en su rol de padres de familia, tenían la obligación de declarar a los libertos en cuanto naciesen y, en caso de venta de su madre, los niños debían permanecer con ella hasta la edad de dos años. Sobrepasado ese tiempo, el patrón podía decidir si entregar a los niños o no al nuevo dueño de su madre.
La Constitución de 1826 incorporó ambos elementos, al «ratificar la ley de libertad de vientres y las que prohíben el tráfico de esclavos y su introducción al país, bajo cualquier pretexto» (artículo 181). La Constitución de la Confederación Argentina de 1853 declarará extinguida la esclavitud y considerará la compra o venta de personas como un crimen (artículo 15). Es decir, una cuestión de derecho penal, no de derecho civil.
Sin embargo, en las décadas iniciales del siglo XIX, la formulación de un sujeto constitucional de derecho seguía ligada a la supremacía del padre de familia-vecino-ciudadano. Para definirlo, la Constitución de Tucumán de 1820 no se nutría de la economía política con consecuencias jurídicas, sino del viejo criterio oeconomico. La Constitución de la Nación Argentina de 1826 haría lo mismo al suspender los derechos de ciudadanía a «criado a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado» (Constitución, 1826, sección II, artículo 6). Así, el ciudadano solo podía ser el padre de familia.
V. FINANZAS PÚBLICAS Y CONSTITUCIÓN
En mayo de 1820, meses antes de ser sancionada y puesta en vigencia la constitución, se había sancionado la única ley dirigida a ordenar y dar impulso al erario: el Reglamento de Aduana. Guardado en el Archivo Histórico de Tucumán y trascrito por Ramón Leoni Pinto et al. (1986), determinaba, en primer lugar, que la aduana de Buenos Aires no tenía jurisdicción para cobrar el derecho de alcabala por los productos que entrasen a Tucumán, lo que había sido justo y legítimo cuando «aquella heroica capital, ciudad de la libertad, presidía las provincias centrales de la Unión» (Leoni Pinto et al., 1986, p. 1). Sin embargo, como ya ni era capital ni existía la Unión, la aduana de esta provincia tenía la justa y legítima prerrogativa de practicar por sí misma el aforo «de los efectos extranjeros y del país, que se internen a estas plazas, sobre cuyo valor pecharán los traficantes» (p. 1).
Ahora bien, una precisión de términos: un «pecho» era una carga que no devengaba en ningún tipo de contraprestación (López Platero & Gutiérrez Duarte, 2001, p. 8). Los pechos eran derechos sobre la circulación y el intercambio, los cuales se cobraban a los comerciantes que introdujesen a esta plaza efectos extranjeros o del país. No es que se tratara de una forma de tributación sobre la que había acuerdos, ya que desde finales del siglo XVIII se habían alzado voces en contra de la tributación que estorbaba o hacía dificultosa la circulación de bienes y personas. Así, se había cuestionado un sistema tributario basado en el cobro de tasas al comercio y abogado a favor de contribuciones personales sin privilegios (Portillo Valdés, 2010, p. 33). Los tributos cobrados por la Aduana de Tucumán eran tributos ordinarios antiquísimos, como la alcabala o la sisa, así como un derecho extraordinario de Guerra, el cual se cobraba por efectos igualmente introducidos a la jurisdicción, como la yerba mate, el azúcar y el vino. Se trataba de impuestos indirectos que representaban casi el único ingreso a las cuentas públicas. Otro derecho cobrado por el erario era al alquiler de casas o cuartos en la ciudad, cobro del que solamente los bienes eclesiásticos quedaban exceptuados. Así, todas las habitaciones o viviendas de vecinos o moradores que se alquilasen debían tributar en caso de que la operación excediese un monto determinado.
Especial atención merece el pecho al vino, el aguardiente, los licores de gusto y las bebidas procedentes de «países» extranjeros. Estos caldos no pagaban un 4% o un 6% sobre su valor —los montos habituales—, sino que debían «pechar en beneficio del Estado» un 25% de alcabala. El motivo no era de índole comercial sino moral, ya que se trataba de objetos de lujo que solían introducirse de contrabando bajo el pretexto de obsequios: «en oposición con la economía civil, tan recomendada en todos los países del mundo, paralizan en el nuestro los progresos de las producciones de la tierra con grave daño a sus habitantes» (Leoni Pinto et al., 1986, p. 2). Lo que en realidad se buscaba era evitar su introducción clandestina por los comerciantes y pulperos, para promover la producción local, especialmente en el rubro de aguardiente, importante para los productores catamarqueños (Iramain, 2011). Si bien era un principio fundamental de «economía civil», esto es, de interés público, también era un principio de «economía doméstica», es decir, de buen gobierno. En la oposición entre el comercio de importación y la producción local, la balanza de Bernabé Aráoz no dejaba de inclinarse hacia este último. En materia de economía política, no dejaba de asentarse sobre principios de oeconomia doméstica.
En las antípodas de no taxation without representation, los vecinos-ciudadanos no pagaban impuestos directos. Esto era considerado un privilegio de vecinos y una forma de velar, desde el gobierno, por la integridad de su patrimonio. Pero todos los vecinos-ciudadanos debían favorecer de manera extraordinaria al mantenimiento y grandeza del Estado. Eso equivalía a la obligación de aportar «voluntariamente» lo que el gobierno considerara útil en caso de necesidad, aunque cada uno podía hacerlo en la medida de sus posibilidades. Esa obligación moral podía volverse especialmente costosa en época de guerra —una situación tan generalizada a fines del siglo XVIII que se volvió uno de los principales tópicos de la economía política—: la garantía a la seguridad de la propiedad de los ciudadanos empezó a sentirse como una necesidad que debía ser resguardada por un texto constitucional. Esta era la raíz de economía política de la cultura del constitucionalismo, como lo propone Portillo Valdés (2010): si se aceptaba que el progreso y la felicidad pública estaban asociados al interés individual, la acción política —el gobierno— debía encargarse, en primer lugar, de proteger a ese interés individual, representado esencialmente por el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad y a la seguridad (p. 34). Esos eran los principios que debía plasmarse —y se plasmaban— en una constitución que pusiera límites al poder público, esto es, que pusiera los derechos de los ciudadanos a resguardo del propio Estado. La Constitución de 1819 fue la primera en declararlo así: «Ninguno será obligado á prestar auxilios de cualquiera clase para los ejércitos, ni á franquear su casa para alojamiento de un cuerpo o individuo militar, sino de orden del magistrado civil según la ley. El perjuicio que en este caso se infiera al propietario, será indemnizado completamente por el Estado» (artículo 125).
En el mismo rubro, en la Constitución tucumana de 1820 sucedió algo parecido a lo que había pasado con el precepto de igualdad ante la ley: cambiando el orden de los términos, se había logrado alterar sustancialmente el sentido. La prioridad no estaba puesta en el «ninguno será obligado» sino en que «el magistrado puede obligar»: «De orden sólo del Magistrado Civil según la Ley se obligará á todo ciudadano à prestar qualquier clase de auxilios ò franquear su casa para alojamiento de la tropa, ó de un individuo Militar: Y en este caso se le indemnizara su perjuicio competentemente por el Estado» (Constitución, 1820, artículo 5.2.18).
El Estado, que en este caso equivalía a la República del Tucumán, representaba un interés superior al de la seguridad de la propiedad del ciudadano y, por tanto, la riqueza del ciudadano debía estar en función de las necesidades del Estado —«prestar qualquier clase de auxilios»—. Lo mismo sucedía con su casa en sentido lato, no refiriéndose solo a su vivienda sino a toda su propiedad, incluyendo sus campos y estancias donde se pudiese guarecer —y alimentar— una tropa. El interés y el beneficio corporativo de la República estaba por encima del de sus miembros como particulares. Pero aquí aparece otra vez el «individuo», no como referencia al ciudadano, sino como «individuo militar». En otras palabras, un jefe del ejército del Estado, como «persona cualificada» representante de una entidad mayor, puede disponer de la casa de un ciudadano particular. De «todo» ciudadano, es decir, probablemente a «ninguno», pero potencialmente a cualquiera.
La indemnización se haría con distintos criterios para el caso provincial y el nacional. Mientras que la Constitución de las Provincias Unidas se comprometía a resarcir «completamente» el perjuicio, la República lo haría «competentemente». El texto no aclaraba si la competencia era una cualidad del Estado que reparaba —porque era su competencia— o del ciudadano afectado —reparado según sus competencias, es decir, sus calidades—. Los antiguos vecinos y moradores —que se ordenaban según la metáfora de un cuerpo, donde cada uno tenía una función (una competencia) y una calidad diferente— probablemente hayan traslado su jerarquización más allá de la tabula rasa de un sujeto de derecho que no se terminaba de definir con nuevos elementos —la igualdad— pero sí lo hacía todavía con los viejos —la equidad—.
Sin embargo, esto no significaba que el Estado no estuviese interesado en resguardar la seguridad de la propiedad de sus ciudadanos. La norma equivalía al privilegio de los ciudadanos de no pagar impuestos directos, pero moral y materialmente estaban obligados a sostener y solventar a la república. Por eso, este artículo de la constitución se refería a la necesidad de auxilios «extraordinarios» plausibles de ser brindados por los ciudadanos, lo que podía «no» suceder.
Pero sucedía. El contexto de la guerra exigía que contribuciones, donaciones, empréstitos forzosos y requisas fuesen sumamente frecuentes. La arbitrariedad fiscal a la que se refiere Portillo Valdés para las últimas décadas de la monarquía borbónica (2010, pp. 28 y ss.), también motivada por las guerras, se reproducía en las primeras décadas del gobierno patrio. Por esta vía, se generó genuinamente una necesidad, no solo de una constitución que protegiera la propiedad de los ciudadanos y pusiera límite a la rapiña de la hacienda pública, sino de los reglamentos y normativas que permitieran llevar a cabo ese resguardo.
Fue lo más parecido a una cultura constitucional en un momento tan temprano como la década de 1820.
VI. EPÍLOGO CONSTITUCIONAL
La Constitución de la República de Tucumán de 1820 tuvo corta vigencia y largo olvido, pero no fue un fracaso. Frente a la disolución del viejo orden e inmersa en el proceso de recomposición de un poder central, la constitución se presentaba como una carta de negociación, una declaración de los derechos imprescriptibles de la provincia de Tucumán frente a las demás repúblicas que componían la Nación Americana. Las ciudades de Tucumán y Catamarca eran de las más pobres del antiguo Virreinato, pero pudieron mostrar, sobre todo Tucumán, sus condiciones mínimas de autodeterminación para la integración en la futura forma de gobierno.
La necesidad de una constitución era entendida por todas las provincias en el sentido de la Constitución norteamericana, la «Constitución provincial de Estados Unidos», esto es, para obtener el reconocimiento de sus capacidades dentro de una estructura mayor.
Tras la desaparición del viejo poder central, los poderes locales resurgían resignificando su antigua autonomía en términos de soberanía. Este proceso se desencadenó en tan estrecha relación con el proceso de emancipación que no podemos pensar en uno sin el otro, aunque sin que llegasen a confundirse. Esto probablemente no haya significado que buscaran conformarse como Estados independientes sino más bien garantizar sus derechos imprescriptibles a gobernarse internamente dentro de una entidad de mayores dimensiones. Se trataba de una resignificación del viejo territorio de las antiguas jurisdicciones ordinarias (Agüero, 2018), en tanto reformulaban, en nuevos términos, su capacidad de decisión sobre asuntos internos dentro de un territorio que coincidía con el espacio en propiedad de sus vecinos-ciudadanos. El «gobierno económico de su interior administración» se planteaba no «hacia adentro» sino «hacia afuera»: en esa instancia de negociación para la creación de un nuevo pacto político, la Constitución provincial era una carta de presentación y una declaración de intenciones. La voluntad, expresada en el Preámbulo de la Constitución de 1820, de pertenecer a una unidad mayor, la Nación Americana, y de estar a la espera de que el Congreso declarase la forma más conveniente de gobierno, no era un signo de debilidad que entraba en contradicción con la declaración de la provincia como soberana, sino todo lo contrario: era su razón de ser.
Como derecho imprescriptible, la provincia no estaba dispuesta a delegar el manejo discreto de su propio despotismo fiscal. Esto significaba su voluntad explícita de que las exacciones dentro de su jurisdicción, ya sea bajo la forma de tributos o empréstitos forzosos, convergieran en el pago de los sueldos de sus propios funcionarios y en el mantenimiento de su propia tropa, y que no fueran destinadas a solventar las necesidades de Buenos Aires. Del mismo modo, y a pesar del contexto de guerra, buscó el resguardo de la producción de riqueza de los vecinos-ciudadanos, fomentando la producción local, estorbando la circulación de importaciones, facilitando la consecución de mano de obra estacional e intentando garantizar la circulación de bienes y personas por el territorio.
Otro derecho imprescriptible era el de impartir justicia en su territorio. Los diputados encargados de redactar la ley fundamental trataron de garantizar la potestad jurisdiccional de los vecinos-ciudadanos, aunque la trasladaban desde cada viejo cabildo hacia un nuevo Tribunal ordinario de justicia, el cual heredaba llanamente sus funciones. Al mismo tiempo, creaban una corte suprema provincial como entidad superior a los tribunales de cada ciudad. En el mismo sentido, tres años después, la Sala de Representantes de Tucumán crearía un Tribunal de Alzada para su jurisdicción. Eso engarzaba nuevos eslabones en el debate jurisdiccional después de la derogación de la constitución y la disolución de esa provincia compuesta por Tucumán y Catamarca, puesto que la nueva provincia de Tucumán coincidía con el territorio de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Sus autoridades, si bien reconocían el rol del cabildo en la justicia de primera instancia, creaban otro nivel de apelación con el fin de resguardar a los ciudadanos de la arbitrariedad de los jueces capitulares.
La Constitución de 1820 también resguardaba el orden oeconomico. El texto tucumano otorgaba la ciudadanía solamente a los padres de familia, ciñendo los bordes del sujeto de derecho que la constitución de 1819 había abierto, en tanto los indios y los esclavos, al igual que las mujeres, los menores de edad y la servidumbre en general seguían siendo sujetos jurídicos de determinación oeconomica y, por tanto, no lo eran de pleno derecho (Clavero, 2016b). El orden oeconomico era familiar y jerárquico, pero sobre todo era el reflejo del orden de Dios en el mundo terrenal y, por tanto, tendría implicancia jurídica y alcance constitucional a la hora de determinar quiénes estaban en condiciones de disfrutar del derecho de ciudadanía y quiénes no. Era sinónimo del buen orden divino, por lo que la constitución no podía atentar contra esos principios indisponibles que estaban en la base y en la finalidad del buen gobierno.
La Constitución de 1820 había sido declarada «en uso de los imprescriptibles derechos con que el Supremo Autor de la Naturaleza ha dotado a la provincia», por lo que el principio inmanente de gobierno se mantenía —y se sostenía— en el principio trascendente que ordenaba al mundo de la naturaleza y de los hombres, el derivado de Dios. El viejo orden jurídico se sostenía tanto en el respeto de las antiguas leyes como en el respeto a la voluntad divina. En ese sentido, el carácter confesional de las Constituciones no era solo una cuestión de religión de Estado, sino de cómo se concebía el origen de la vida, la jerarquía del mundo y el devenir. Lo dicho se traducía en una sumisión a la trascendencia, la cual gobernaba el destino de los hombres. Esto era especialmente evidente en esta constitución, de características oeconomicas. De ahí la importancia de ungir en el gobierno al Elegido.
Todos estos principios no eran una desviación o unos remanentes anómalos dentro del pensamiento político y jurídico, sino que eran parte de una versión local —una dentro del espectro de todas las versiones posibles— de la cultura del constitucionalismo. Se trataba de la misma discusión sobre nuevas materias de economía política y derecho público, pero expresada en la antigua forma, todavía vigente y con validez performativa. Podríamos preguntarnos si la nueva forma constitucional de comprensión de la realidad podía ser tan permeable a las expresiones locales de la cultura jurídica como era la antigua tradición, o si, en cambio, los localismos debieron enmascararse o asumirse dentro de principios jurídicos en los que había consenso global, aun a costa de perder su singularidad.
Probablemente, esas sutilezas se puedan ver al estudiar los casos puntuales del nuevo pensamiento decimonónico, los cuales podían distanciarse de los postulados teóricos de la igualdad, la representación y de la construcción de un Estado separado de la sociedad civil. Esos principios políticos y filosóficos todavía no eran parte de los saberes locales ni del utillaje mental de los redactores vernáculos, como sí lo seguían siendo la potestad oeconomica y jurisdiccional.
REFERENCIAS
Agamben, G. (2017). El reino y la gloria. Una genealogía teológica de la economía y el gobierno. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Agüero, A. (2018). De privilegios fundacionales a Constituciones. Territorio y jurisdicción en el origen de las provincias argentinas. En A. Agüero, A. Slemian & R. Fernández Sotelo (Coords.), Jurisdicciones, soberanías, administraciones. Configuración de los espacios políticos en la construcción de los Estados nacionales en Iberoamérica (pp. 441-477). Córdoba: UNC - El Colegio de Michoacán.
Annino, A. (2008). Imperio, constitución y diversidad en la América Hispana. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Recuperado de https://nuevomundo.revues.org/33052.
Annino, A. & M. Ternavasio (Coords.) (2006). El laboratorio constitucional iberoamericano, 1807/1808-1830. Madrid: AHILA.
Avellaneda, N. (1928). Discursos selectos. Buenos Aires: El Ateneo.
Ayrolo, V. (2007). La construcción de un sistema político alternativo: Córdoba durante el gobierno de Juan Bautista Bustos, 1820-1829. En J. Peire (Comp.), Actores, representaciones e imaginarios. Nuevas perspectivas en la historia política de América Latina: Homenaje a François Xavier Guerra (pp 197-218). Buenos Aires: UNTREF.
Bidart Campos, G. (1976). Historia política y constitucional argentina. Buenos Aires: EDIAR.
Bodin, J. (1576). Les six livres de la République. París: Jacques du Puys.
Botana, N. (2016). Repúblicas y monarquías. La encrucijada de la Independencia. Buenos Aires: EDHASA.
Candioti, M. (2015). Regulando el fin de la esclavitud. Diálogos, innovaciones y disputas jurídicas en las nuevas publicaciones sudamericanas, 1810-1830. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 52(1), 149-172. https://doi.org/10.7767/jbla-2015-0109.
Cansanello, C. (2003). De súbditos a ciudadanos. Buenos Aires: Imago Mundi.
Celesia, E. (1930). Constitución de la República de Tucumán. Año 1820. Introducción y notas de Ernesto Celesia. Buenos Aires: Julio Suárez.
Chiaramonte, J.C. (2016). Raíces históricas del federalismo latinoamericano. Buenos Aires: Sudamericana.
Clavero, B. (1990). Antidora. Antropología católica de la economía moderna. Milán: Giuffrè.
Clavero, B. (2005). Freedom’s Law and Indigenous Rights: From Europe’s Oeconomy to the Constitutionalism of the Americas. Berkeley: University of California at Berkeley.
Clavero, B. (2007). El orden de los poderes. Historias constituyentes de la trinidad constitucional. Madrid: Trotta.
Clavero, B. (2012). Gracia y derecho entre localización y globalización (lectura coral de las vísperas constitucionales de António Hespanha). Quaderni Fiorentini, 41, 675-763. Recuperado de http://www.centropgm.unifi.it/cache/quaderni/41/0677.pdf.
Clavero, B. (2016a). Constitucionalismo colonial. Oeconomia de Europa, Constitución de Cádiz y más acá. Madrid: UAM.
Clavero, B. (2016b). Sujeto de derecho. Entre estado, género y cultura. Santiago: Ediciones Olejnik.
Colomer Viadel, A. (Coord.) (2011). Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las independencias nacionales en América. Valencia: Universitat Politècnica de València.
Ferrer, J. (2018). Gobernar en tiempos de Constitución. Córdoba en los orígenes del constitucionalismo provincial argentino (1821-1855). Córdoba: Editorial Universidad Nacional de Córdoba.
Garriga, C. (2004). Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen. Istor, 16. Recuperado de http://www.istor.cide.edu/archivos/num_16/dossier1.pdf.
Garriga, C. (Coord.) (2010). Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano. Ciudad de México: CIDE, Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, ELD, HICOES y El Colegio de México.
Goldman, N. (2007). El concepto de «Constitución» en el Río de la Plata (17501850). Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 9(17), 169-186.
Grossi, P. (1958). Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica dei diritto canonico. Analli di Storia del diritto, 11, 1-103.
Groussac, P. (1882). Ensayo histórico sobre Tucumán. Tucumán: Imprenta de M. Biedma.
Halperín Donghi, T. (1979). Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina Criolla. Buenos Aires: Siglo XXI.
Imízcoz Beunza, J.M. & Oliveri Korta, O. (2010). Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen. Madrid: Sílex.
Iramain, P. (2011). La construcción de las comunidades políticas en el Río de la Plata, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero (tesis de doctorado). Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Jaimes Freyre, R. (1911). República de Tucumán. Buenos Aires: C. Hermanos.
Leoni Pinto, R. et al. (1986). Leyes de Aduana y reglamentos complementarios de la provincia de Tucumán en el periodo 1820-1852. Tucumán: Facultad de Ciencias Económicas de la UNT.
López, C. (2010). Bernabé Araoz. Los caudillos y la movilización de la plebe. En VV.AA., Cuatro bicentenarios (pp. 85-105). Tucumán: Junta de Estudios Históricos de Tucumán.
López Platero, A. & Gutiérrez Duarte, M.V. (2001). El sistema tributario durante la Edad Media. Universidad Europea-CEES. Recuperado de https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/4956/L%F3pez_Platero2001.pdf?sequence=1.
Lorente, M. (2010). La Nación y las Españas. Representación y territorio en el constitucionalismo gaditano. Madrid: UAM.
Mandelli, R. (1948). Constituciones de Tucumán, 1820-1856. Córdoba: Imprenta de la Universidad.
Moreno, M. (1802 [1956]). Disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios en general, y sobre el particular de yanaconas y mitarios. En Escritos (pp. 5-34). Buenos Aires: Estrada.
Portillo Valdés, J.M. (2010). Entre la historia y la economía política: orígenes de la cultura del constitucionalismo. En C. Garriga (Coord.), Historia y constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano (pp. 27-57). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Dr. J.M.L. Mora.
Portillo Valdés, J.M. (2016). Historia mínima del constitucionalismo en América Latina. Ciudad de México: El Colegio de México.
Proclama de Juan José Castelli a los indios del Perú. Plata y febrero 5 de 1811 (s.f.). Educ.ar. Recuperado de https://www.educ.ar/recursos/128486/proclama-de-juanjose-castelli-a-los-indios-del-peru.
Segreti, C.A. (1995). Federalismo rioplatense y federalismo argentino. Córdoba: Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos A. Segreti.
Sosa, I. (1945). Historia constitucional de Tucumán. Tucumán: UNT.
Ternavasio, M. (2007). Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Tío Vallejo, G. (2001). Antiguo régimen y liberalismo. Tucumán 1770-1830. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.
Tío Vallejo, G. (Comp.) (2011). La república extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Rosario: Prohistoria.
Vallejo, J. (2012). Oeconomica. El príncipe como padre. En M. Lorente & J. Vallejo (Coords.), Manual de historia del derecho (capítulo III). Valencia: Tirant Lo Blanch.
Vulgata latina (1807). La Biblia Vulgata latina: traductor en español, y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos por el ilustrísimo señor don Phelie Scio de San Miguel. Madrid: Imprenta de la hija de Ibarra. Recuperado de https://archive.org/details/labibliavulgatal01scio/page/n477.
Wilde, A.C. (2011). Representaciones de la política posrevolucionaria. Un acercamiento a la liturgia republicana (1810-1853). En G. Tío Vallejo (Comp.), La república extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX (pp. 79-145). Rosario: Prohistoria.
Zamora, R. (2013). Amor, amistad y beneficio en la biblioteca para padres de familia de Francisco Magallón y Magallón (Navarra, 1707-1778). Una defensa tardía de la vieja oeconomia. Revista de Historia del Derecho, 46. Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-17842013000200006&script=sci_arttext.
Zamora, R. (2017). Casa poblada y buen gobierno. Oeconomia católica y servicio personal en San Miguel de Tucumán, siglo XVIII. Buenos Aires: Prometeo.
Jurisprudencia, normativa y otros documentos legales
Constitución de la Confederación Argentina (1853). Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ar/ar147es.pdf.
Constitución de la República de Tucumán (1820). Introducción y notas de Ernesto Celesia. Buenos Aires: Julio Suárez.
Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica (1819). Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2113/13.pdf.
Constitución del 24 de diciembre de 1826 de la Nación Argentina. Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2113/14.pdf.
Reglamento enviado por Manuel Belgrano a la Primera Junta estableciendo «el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los 30 Pueblos de las Misiones». Tacuarí y febrero 30 de 1810. Recuperado de https://www.educ.ar/recursos/128513/reglamento-de-belgrano-sobre-las-misiones.
Reglamento para la Educación y Ejercicio de los Libertos (1813) Provincias Unidas del Río de la Plata]. Asamblea del año XIII.
Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado (1817) [Tucumán].
1 Dijo Sarmiento: «¡¡El Syllabus suscripto por esos mismos Obispos, a quienes el americano Avellaneda atribuye la independencia americana y argentina!!». Pero Nicolás Avellaneda había escrito que fueron «curas de aldeas» los que declararon la independencia argentina, unos «simples sabios frailes», no encumbrados obispos. La sarcástica respuesta de Avellaneda a Sarmiento (de quien Avellaneda fuera ministro antes de sucederlo en la presidencia de la Nación) fue publicada en 1882 (Avellaneda, 1928, pp. 341-353).
Recibido: 13/02/2019
Aprobado: 11/03/2019