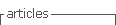Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Anthropologica
Print version ISSN 0254-9212
Anthropologica vol.30 no.30 Lima Dec. 2012
ARTÍCULOS
Un estudiante de antropología en el campo
William W. Stein
Los estudiantes de antropología interrumpen sus estudios universitarios para ir a algún lugar exótico, a aprender su lengua y costumbres, y regresan a escribir sobre la experiencia una tesis que les permite acceder a la certificación profesional. Esta, a su vez, les permite buscar y encontrar empleo, es decir, ganarse la vida. Hablamos fácilmente de «choque cultural» cuando todo es extraño e impredecible. Quien ha pasado por esa experiencia puede describirla como un bad trip on acid. No es divertido: «¡Jo, jo, jo! Mírame en el funhouse del parque de diversiones!». El choque cultural ocurre cuando nos faltan las claves para anticipar el comportamiento esperable del otro y uno inventa señas para proyectar en otros. El otro puede parecer monstruoso. Y todos nuestros temores de separación y ansiedades de abandono irrumpen.
Para variar, voy a intentar contarlo tal como fue. Lo he descrito antes muchas veces, y siempre lo hice parecer fácil. No lo fue. Fue duro y doloroso. Trataré de retroceder sesenta años a diciembre de 1951, cuando me instalé en Hualcán, una comunidad de seiscientas personas desperdigadas en el campo en una de las laderas de la Cordillera Blanca que tiene picos de más de 6500 metros de altura en la provincia de Carhuaz en Perú. Allí está el pueblo de Carhuaz, en el valle del río Santa a 2300 msnm que tenía 3000 habitantes en ese momento. Estuve viviendo en él más o menos dos meses mientras trataba, aparentemente en vano, de encontrar un lugar que estudiar. Mi guía y yo habíamos recibido terminantes «no» en varios pueblos, e incluso nos sacaron a pedradas de uno (aunque sin heridas). Era obvio que los forasteros no eran bienvenidos. Finalmente llevamos nuestra mula a Hualcán y un hombre de nombre Miguel Paucar me dijo que por 50 soles a la semana yo podría alojarme en la despensa de su casa. Un domingo, dos semanas después, yo estaba listo con mi talega (bolsa de lona) cuando él salía del pueblo con un grupo de tres o cuatro personas. Le dio mi talega a una mujer de nombre Shatu y partimos.
El viaje no fue fácil para mí pues en nuestro acenso hasta los 3000 o 3500 msnm donde está ubicado Hualcán tuvimos que trepar por algunos precipicios rocosos. Yo había estado ansioso por salir de Carhuaz donde sufría una diarrea casi crónica, pues el lugar se encontraba al final del recorrido de todas las aguas residuales que bajaban de las numerosas comunidades más altas por los canales de irrigación. Pero trepar fue agotador por el poco oxigeno debido a la altura. Miguel, Shatu y los demás esperaban pacientemente que les indicara cuándo estaba listo para continuar. La primera milla en que tuvimos que subir acantilados cubiertos de canto rodado fue terrible para mí. El camino se nivelaba un poco mientras caminamos varias millas a lo largo de los rápidos del río Chucchún. Finalmente llegamos a un puente al pie de un gigantesco peñasco y a otro precipicio de varios cientos de pies de altura con los zigzags (subidas y bajadas) que son necesarias para ascenderlo. Cuando finalmente llegamos a la casa de Miguel yo me sentía eufórico, exhausto, enfermo del estómago y me dolía todo el cuerpo.
Los perros de la casa ladraron, gruñeron e intentaron morderme. Yo les tenía miedo. Además, simplemente, tenía miedo. Me ubicaron en la despensa y cerraron la puerta al patio. Pude escuchar a la familia discutiendo y gritando, y noté que Miguel no les había dicho que yo me quedaría con ellos. Estuve sentado en una silla por más o menos dos horas mientras la discusión continuaba. Finalmente, alguien me alcanzó un tazón con sopa de cebada y más tarde alguien me lanzó unos pellejos de carnero y frazadas. Hice mi cama acomodando los pellejos sobre el piso de tierra, cubriéndome con las frazadas y usando mis zapatos como almohada (un truco que aprendí en el ejército). Traté de calentarme y dormir. Tomó un buen tiempo que mis pies se calentaran. Estábamos ubicados en la sombra del glaciar del nevado Hualcán y era muy, muy, muy frío de noche. Yo tenía miedo.
A la mañana siguiente, allí estaba yo, quieto en la despensa. Alguien me trajo un plato de sanku, trigo molido con sal y un poco de manteca, y un jarro de té de menta, y cerró la puerta. En Hualcán, los nuna no duermen en habitaciones, sino en la terraza. Todos se acomodan juntos para calentarse. Y una semana después de mi llegada, Miguel me ofreció convencer al niño vecino de que durmiera conmigo. Yo decliné.
Mejor explico quienes son los nuna: la palabra significa persona o gente en quechua. Ellos son los que hacen todo el trabajo. Viven en las alturas arriba de los pueblos del valle. Solo hablan quechua, y la gente decente que son bilingües quechua castellano necesitan poder hablar con sus sirvientes y, sobre todo, son propietarios, los llama indios. Son propietarios de todo lo que vale la pena poseer. En verdad, se puede decir que ellos son dueños de la propiedad, porque es impropio para un nuna ser dueño de algo que valga algo1. Son abogados, jueces, doctores, maestros, comerciantes, tenderos, policivas, viven en grandes casas en o cerca de la plaza central del pueblo. En efecto, la decencia decrece con la distancia de la plaza: en los márgenes del pueblo viven artesanos nuna y trabajadores agrícolas. Muchos de los decentes se lavan las manos después de tocar un nuna, porque se cree que los nuna son sucios. Hay una larga lista de características de los «indios», todas ellas feas, en las que no me entretendré. Los nuna rechazan y se ofenden por la etiqueta «indio», así que finalmente terminé poniendo en duda la realidad de los «indios» en Perú, porque casi todos los peruanos parecen peruanos y solo se puede diferenciar nuna de decentes por la lengua, la expresión facial, y por la manera de caminar, que son asuntos de aprendizaje, no de biología. Además, yo nunca fui formado para ver a otros como inhumanos.
¿Y, qué de mí? ¿Dónde estaba yo en este esquema de las cosas? Yo, evidentemente, no era un nuna: Tenía la piel clara, era alto, terriblemente feo, tenía pelo en las manos, y no sabía hablar nuna shimi, la lengua de la gente. Además, no era decente porque no me parecía a nadie del pueblo. Yo no aparentaba preocupación porque estar con los nuna fuera a contaminarme. Comía la comida de la gente, dormía en pellejos de carnero en vez de cama, y no poseía nada de valor, excepto dinero. Me llamaban wiraqtsa, marisco, porque venía de abajo y parecía un forastero. Algunos hualcaínos pensaron que era un pishtaco, literalmente un asesino que roba la grasa de las personas. Pero yo supe esto mucho después. Regresemos a esa mañana en Hualcán.
Empecé a preocuparme por una fuerte necesidad de mi movimiento intestinal. No sabía dónde ir. Finalmente, no tuve opción sino agacharme al lado del camino en el frente de «nuestra» casa a la que no sentía que pertenecía. Varias personas pasaron a mi lado mirando a otra parte, después descubrí que había causado algo así como un escándalo en la comunidad. El lugar adecuado para eliminar desechos es detrás de la casa, en privado, donde los animales de la casa, perros, chanchos, y gallinas limpiarán después. Así que había hecho el primero de muchos errores sociales (metidas de pata).
Finalmente la familia dejó de discutir por mí causa y a media tarde Victoria tocó la puerta y me dijo, «Ewakami teytey», que decidí que significaba que debía acompañarla. Así que volví a la tullpa, el hogar, y me sumé a la familia para la cena de papas hervidas que pelar y hundir en una vasija de calabaza con salsa picante, y un plato de llunka, trigo molido. Me sentí un poco mejor. Especialmente porque cuando pelas una papa botas la cáscara al suelo donde los perros pueden agarrarla. Tan pronto como empecé a hacerlo, los tres perros dejaron de gruñir y de ladrarme.
Resultó que la familia estaba compuesta por Miguel, su esposa Nicolasa Huanchaco, Victoria la hermana de Nicolasa (en realidad su prima, porque así es como funcionan los términos para los parientes en Hualcán), y Manuel León, el esposo de Victoria2. La última pareja tenía un bebé de más o menos seis meses llamado Alicho (diminutivo de Alejandro). Nicolasa no podía tener bebés, así que Shatu (nunca descubrí su apellido) estaba asociada al hogar para tenerlos a ellos para sus dos niñas, Dionisia y Modesta, y su niño, Tomás. A ellos les era imposible tolerarme como un extraño, así que de buena o mala gana, me convertí en un miembro adoptado de la familia aunque uno discapacitado, porque no podía pelar una papa caliente con facilidad, no podía diferenciar un brote de maíz de una hierba, tenían que enseñarme a ir al baño, no podía decir la cosa más simple, etcétera Terminamos por querernos unos a otros, y todos lloramos cuando me quedé sin dinero y me regresé a casa. Yo siempre les traía regalos cuando iba abajo al pueblo a buscar mi correo y a tomar un baño: azúcar blanca, pescado seco, peras secas, caramelos, y así. Pero todo eso vino después.
Yo creo que la acogida básica de mi familia fue uno de los factores que me permitió aguantar las primeras semanas en Hualcán. Ellos me sonreían, me guiaban, y acogían. Y algunos de los vecinos me saludaban. Otros huían, como si yo fuera un monstruo peligroso.
Me establecí en un rutina de sentarme en frente de la casa, saludar a los transeúntes, jugar con Modesta y Tomás (Dionisia estaba arriba en las pampas pastoreando el ganado, ovejas, cabras) y aprender algo de quechua. Pero estaba deprimido y temeroso. Era un caso de choque cultural además de otro problema. Me era difícil moverme debido a la hipoxia. Todavía no había desarrollado suficiente hemoglobina para transportar oxigeno a mis músculos. La hipoxia produce con frecuencia problemas de depresión y paranoia, y eso era lo que yo tenía. Iba a la pared al borde de la plaza y miraba nostálgico el valle abajo deseando estar en cualquier parte menos donde estaba. Sentía como si hubiera cometido un terrible error de cuyas consecuencias no sabía como escapar. En breve, nunca me había sentido peor en mi vida. La gente parecía extraña y amenazante, los perros del vecino imposibles, hasta que Miguel me dio un palo para caminar que los tranquilizaba cuando me aventuraba lejos de casa. Yo quería estar en cualquier otra parte menos ahí. La verdad, la gente me tenía miedo, y yo me sentía rodeado de hostilidad.
Resultó que Miguel ocupaba el puesto más alto de la organización de varayoq regional el sistema de gobierno nuna (vara significa bastón de mando y el sufijo –yoq significa posesión). Cada primero de enero un nuevo equipo asumía el cargo en Carhuaz, y había una fiesta para celebrar la transferencia de varas. Yo bajé al pueblo a celebrar con Miguel y la familia. Tuvimos un agasajo de cuy asado, papas, sopa de pollo, además de abundante cerveza casera y alcohol de caña. Si uno mira mi cuaderno de campo del primero de enero de 1952 (se encuentra en los archivos de la Pontificia Universidad Católica del Perú) encontrará que mi escritura se vuelve progresivamente menos clara mientras me voy emborrachando. (Posteriormente aprendí como evadir el alcohol que circula constantemente en las fiestas.)
Regresé tambaleándome a mi cuarto en las oficinas del dentista del pueblo, en una casa que alquilaba. Yo estaba solo allí. Empecé a llorar. Luego a gemir. Grité. Y luego di de alaridos. Deje ir todo lo que tenía. Duró un largo tiempo, hasta que vomité, me tambaleé a la cama y me desmayé.
Cuando empaqué mis alforjas, las lancé sobre el hombro y luchaba otra vez por acender los precipicios rumbo a Hualcán me descubrí cantando «No es necesariamente así» de George Gershwin, y, en verdad lo sentía. Había tomado conciencia de que el trabajo de campo etnográfico no era divertido, y ponía en duda la utilidad de la etnografía. ¿Qué estaba haciendo yo con la antropología? ¿Qué hacía la antropología conmigo? ¿Qué me hacía a mí? Sabía que no había vuelta atrás. Tenía que seguir andando, pero pienso que nunca abandoné la duda, y nunca volví a tomar seriamente lo que estaba haciendo profesionalmente en mi vida. Fue una pregunta difícil, pero me ayudó a través de las vicisitudes de la vida, como profesional y como ser humano. Ciertamente, encontrar la pregunta fue un «acontecimiento tectónico» en mi vida, una crisis que sobreviví y me ayudó a crecer.
Unos días después de regresar de Carhuaz todo el grupo de varayoq de Hualcán vinieron a nuestra casa (el comisario, dos campos mayores, dos campos menores, y cuatro regidores) y cuestionaron a Miguel por mi presencia. Puede escuchar con frecuencia referencias a gritos al «tsey wiraqtsa». Miguel gritaba en respuesta. Después de todo él había sido alcalde y tenía la autoridad de la antigüedad, y eso sirvió para mantenerme en Hualcán, al menos por un tiempo. Pero yo sabía que mi presencia era cuestionada y tenía miedo.
Unos días después, el cura de la parroquia de Carhuaz, el padre Rosas Guimaray Dextre, un hombre muy amable y tierno a quien había entrevistado en Carhuaz sin duda habiendo oído de mis problemas subió del pueblo a visitarme. Caminamos y caminamos por la comunidad como una hora. Luego subió a su mula y se fue. Esa visita fue un sello de aprobación a mi presencia y siempre le deberé por su generosidad. Cuando llegó el tiempo de carnaval en febrero, el varayoq me invitó a sumarme a las celebraciones. Armado con dos botellas de washku y un kilo de coca subí a la casa de nuestro vecino, Marcos Victorio, el campo mayor de la parte baja de Hualcán. Fui recibido cálidamente, me sirvieron delicioso aka pichu, cuy asado con papas hervidas y aliño, y wallpa kashki, sopa de pollo. Hicimos la rueda de visitas a las casas de todos los varayoq, saludábamos donde íbamos. Empezaba a sentirme aceptado e incluso querido especialmente cuando los niños de las casas que visitábamos me tiraban harina, una costumbre de carnaval.
Con el tiempo recuperé la respiración y disfruté de recoger información en Hualcán. Cuando regresé de visita en 1959 encontré a muchos amigos que se alegraron de volverme a ver.
A final, llegué al filosofo francés, Jacques Derrida, quien insiste en que debemos poner en duda todo, incluso la pregunta. Eso significa no solo nuestra duda, sino la misma idea de dudar. Mientras tanto, nosotros en Hualcán nos convertimos en una familia. Yo recogí miles de páginas de notas sobre la vida allí, las llevé de regreso a Ithaca y escribí una tesis que me permitió acceder al título profesional y que fue recomendada como modelo a mis compañeros estudiantes graduados. Nunca antes le había contado a alguien cuánto dolor costó.
-
Algunos nuna son dueños de grandes rebaños de ganado que mantienen en las pampas de la puna, a cuatro mil metros o más, pero estas personas visten harapos y se empeñan en parecer pobres.
Las unidades domésticas en Hualcán tienden a estar compuestas de un par de hermanas o un par de hermanos con sus cónyuges e hijos.